– ¿Y bien? -se burló él.
Angel identificó algo en la manera en que la estaba mirando, una especie de pesar, que le hizo apartar la vista hacia su cuello, fuerte y viril, los anchos hombros y el cuerpo largo y esbelto. Pues sí que era un portento el chico.
– ¿Angel? -preguntó Cooper-. ¿En qué estás pensando?
Sí, estaba pensando, ¿en qué? Se suponía que estaba trabajando, intentando conseguir que Cooper le diera la patita. Dirigió los ojos hacia otro lado y regresó a la receta para preparar entrevistas.
Fórmulas de cortesía: visto. Conversación superficial: más que suficiente. Al volver a mirarlo advirtió que faltaba concluir con un sincero cumplido.
Y por alguna razón no razonada, impulsiva, Angel soltó lo primero que le vino a la cabeza.
– Creo que la abstinencia te ha dado un cuerpo envidiable.
Al mismo tiempo que digería sus propias palabras y se estremecía de vergüenza, pudo ver cómo a Cooper le subían los colores, cómo luego se subía a la bicicleta y, por fin, cómo la bicicleta subía el sendero, de regreso a Tranquility House.
Si aquello no constituía prueba suficiente de que las famosas técnicas habían fallado, la velocidad que Cooper imprimía a su marcha dejaba muy claro que Angel le había inspirado cualquier cosa menos bajar la guardia.
– Soy una idiota -proclamó en voz alta.
El pajarillo de la rama graznó en señal de asentimiento, y Angel, tras insultar al pájaro, al creciente dolor de cabeza y, además, a sí misma, echó a andar en la dirección opuesta a la que había tomado Cooper.
En la cima de la siguiente loma, la vista resultó ser tan espectacular que tuvo que detenerse. Al parecer, el camino que había tomado iba hacia el norte y por eso veía las oscuras y arboladas montañas Santa Lucía a su derecha. A su izquierda, los kilómetros de colinas descendían suavemente hasta la dentada línea de acantilados y el mar. En primer plano, en medio del esplendor natural, había un grupo de construcciones de aspecto mágico.
Angel se restregó los ojos, convencida de que lo que veía era el producto de la fantasía de algún visionario; no de la suya, desde luego, pues hacía bastante que no veía duendes ni hadas. Dominando la escena, se levantaba una enorme casa de tres plantas con anchos voladizos y basamento de sillería rústica. Estaba pintada de gris pálido, que contrastaba con el brillante azul de la puerta, flanqueada por sendos arbustos repletos de flores rosadas y rojas. Entre la casa y el mar había una torre, también construida con el mismo tipo de piedra trabajada.
Al abrigo de un pequeño grupo de pinos, Angel vislumbró un trozo de piscina y el tejado de un edificio anejo. Y más lejos aún de la casa, vio una suerte de cabaña de la que tal vez hubieran salido una vez Hansel y Gretel, también gris aunque adornada con tres colores: salmón, amarillo azafrán y azul zafiro.
Angel, entonces, percibió que estaba aguantando la respiración, como si el mero acto de inhalar pudiera perturbar la hermosa visión, y en aquel momento apareció la minúscula figura de un hombre, que recorrió el trecho entre el lindero del bosque y la entrada de la cabaña.
En ese punto pudo aceptar que aquello no era una alucinación, pues, pese a la distancia, Angel reconoció a Judd Sterling y supo que era de carne y hueso. Judd llamó a la puerta, que se abrió al instante para dar paso a una mujer de pelo oscuro que llevaba un gato en los brazos; Beth Jones.
Y eso significaba que el pequeño reino a los pies de Angel había sido de su padre.
5
Judd se detuvo en la entrada de la casa de Beth, dudando acerca de si seguirla o no hasta la cocina. Desde la muerte de su cuñado, no habían vuelto a desayunar juntos como solían y no porque él no lo deseara. Según el taoísmo, todos planeamos y consideramos atentamente nuestras acciones antes de llevarlas a cabo, y Judd no creyó que Beth estuviera lista para restablecer su rutina hasta aquel mismo día.
Beth se dio la vuelta y clavó en él sus bonitos ojos marrones.
– ¿Es que no quieres café?
Judd se acordó de la desesperación de Angel Buchanan aquella misma mañana durante el desayuno y no pudo reprimir una sonrisa. Sintiéndose un poco culpable por estar a punto de ceder a la tentación de café recién molido, asintió y siguió a Beth hasta la cocina.
La mujer vestía unos pantalones color turquesa que dejaban al descubierto sus tobillos estilizados y sus pies descalzos. En uno de los tobillos llevaba una pulserita de platino igual que la de su hermana de la que, aunque desde aquella distancia no podía verla, él sabía que colgaba una E con incrustaciones de diamantes que Stephen Whitney les había regalado a ambas las Navidades del año anterior.
Shaft, el elegante gato negro que Judd le había regalado a Beth, los siguió hasta la cocina entre constantes maullidos y arrumacos contra el tobillo de su dueña como si él también deseara romper aquella cadena.
– Gato bobalicón. Hace días que no me lo puedo quitar de encima -dijo Beth mientras se inclinaba para acariciarle la cabeza.
Judd, por el contrario, había optado por mantener las distancias. Estuvo con ella durante un rato en el funeral y en la recepción que tuvo lugar después, pero aparte de aquello, había intentado alejarse de la familia.
Beth colocó la taza de Judd sobre la mesa y se sentaron frente a frente, separados solo por el periódico de San Francisco que solían leer mientras tomaban café, ritual que habían adoptado desde casi el principio de llegar a Tranquility House, hacía ya cinco años. Judd, un empleado de la familia, logró hacerse con un lugar en sus vidas, y él y Beth conectaron desde el principio.
No quería que la muerte de Stephen cambiara las cosas.
Judd miró atentamente a Beth mientras esta le llenaba la taza y después hacía lo mismo con la suya. Se levantó y dejó la cafetera sobre el quemador de la cocina.
– Te he echado de menos -afirmó entonces la mujer.
Al intentar levantarse, Judd arrastró la silla, pero enseguida Beth le hizo un gesto para que permaneciera sentado.
– No, no me hagas caso. Estoy muy confundida, ya lo sé.
El gato subió de un salto a la encimera y se restregó contra ella. Beth lo cogió en brazos y se volvió hacia Judd mientras cerraba los ojos y acariciaba la cabeza del animal con sus mejillas.
– ¿Cómo puede haber pasado esto? -susurró.
Judd meneó la cabeza y se la quedó mirando fijamente, intentando discernir a qué se refería. El rostro de Beth era de una palidez transparente y los pómulos parecían estar a punto de atravesarle la piel. Aunque era evidente que estaba agotada, seguía aparentando diez años menos de los treinta y cuatro que tenía. Judd siempre se había preguntado si su aspecto radiante se debía a la brisa del mar o al influjo que Stephen Whitney ejercía sobre ella.
Tras unos instantes, suspiró, dejó al gato en el suelo y volvió a sentarse en su silla. Añadió a su café un generoso chorro de leche y le acercó la jarrita a Judd, como hacía siempre.
Judd no la tocó, también como siempre.
Beth rió con una forzada carcajada.
– ¿Por qué haré siempre lo mismo, si ya sé que tú lo tomas solo?
Judd decidió no mencionar lo que ambos ya sabían: que era Stephen el que lo tomaba con leche.
Antes de que Judd tuviera tiempo de dar un sorbo a su café, Beth se levantó como impulsada por un resorte.
– Tengo un millón de cosas que hacer. Y todas anotadas, ¡mira!
Se acercó rápidamente a la encimera y tomó un montón de papeles que se agitaban en sus manos temblorosas.
– Supongo que me irá bien mantenerme ocupada, ¿no crees? Lainey dice que Cooper la ayudará con los asuntos de Stephen, de los que se ocuparán cuando Katie vuelva a la escuela. Yo me he ofrecido para encargarme de la exposición, ya que estoy segura de que será muchísimo más complicado cancelarla que organizarla.
Judd asintió. Cada septiembre Whitney exhibía los cuadros que había pintado durante todo aquel año, pero los lienzos habían sido quemados y sus cenizas lanzadas al mar.
Beth se quedó mirando los papeles que todavía llevaba en la mano y siguió hablando sin cesar, algo nada propio de ella.
– Este habría sido el vigésimo año. Sólo cancelamos en una ocasión, cuando se declaró el incendio en las montañas Santa Lucía y tuvimos que ser evacuados. Lainey estaba ocupada con Katie, que tenía solo seis meses y yo… yo no estaba muy bien.
Se volvió de nuevo hacia la encimera.
– Pero tú no quieres que te hable de estas cosas. Disculpa, discúlpame un momento. -Soltó los papeles y salió de la cocina.
Judd oyó cerrarse la puerta del baño y se levantó. Maldita sea, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Ir tras ella? ¿Marcharme?
Entonces sintió una ola de calor que achacó a la frustración y que hacía años que no notaba. Apretó los puños y arremetió contra la silla en la que había estado sentado. Le dio una patada que la arrastró un trecho pero que no consiguió calmar sus nervios en lo más mínimo.
¡Maldita sea, maldita sea! Estaba perdiendo lo que tanto esfuerzo le había costado conseguir.
Los desayunos con Beth o, mejor dicho, Beth, se había convertido en uno de los puntales de la vida que había empezado a construir en aquel lugar. Ella era parte del remedio que había sanado su alma, parte del equilibrio que tanto le había costado conseguir. Judd sabía que la muerte del artista podría perturbar aquel equilibrio, pero no estaba dispuesto a permitir que cambiara su relación con Beth.
Estaba muy satisfecho con la amistad que compartían.
Entonces oyó el sonido de la puerta que volvía a abrirse. Los pasos de Beth eran generalmente rápidos y ligeros, pero en aquel momento parecía estar arrastrando los pies, como si el dolor o quizá el mismo Stephen intentase retenerla. Aquel ruido le molestaba, no, más bien le enfermaba y se dirigió a la puerta. Tengo que salir de aquí, se dijo angustiado. Cualquier cosa menos enfrentarse a la amargura reflejada en el rostro de la mujer.
Quizá si tuviese tiempo para reflexionar se sentiría mejor.
– Judd. Judd, por favor, no te vayas.
Aquellas palabras consiguieron frenarlo antes de que saliera de la cocina. Se agarró al marco de la puerta y luchó por decidir cómo actuar. Había calculado mal su capacidad de recuperación, eso era todo. Si se marchaba en aquel momento, si volvía otro día, al siguiente, tal vez, quizá podrían recuperar la armonía habitual.
– Judd, por favor -susurró Beth.
No podía marcharse, no cuando ella pronunciaba su nombre de aquella forma.
Se dio la vuelta y la vio mirándolo desde el otro lado de la cocina. Tenía los ojos enrojecidos y las pestañas húmedas. ¡Estaba tan hermosa!
Haciendo lo mismo que ella, acercó la silla, se sentó y tomó la taza entre las manos. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Consolarla? Se le pasó por la cabeza decirle que los budistas creen que al morir, el alma no desaparece sino que pasa a otro, igual que la llama de una vela puede encender una mecha apagada. O que los hindúes creen que debemos morir para descubrir nuestro Yo Supremo inmortal.
Según los indios shoshone, el dolor es equiparable a un deslizamiento de tierras por el que el doliente tiene que abrirse camino en solitario, avanzando despacio de piedra en piedra. Después de todo, quizá lo mejor sería no decir nada.
Al fin y al cabo, hacía cinco años que ya no daba consejos a nadie, y en su interior algo le decía que lo más prudente sería evitar el tema para no estropear lo que había entre ellos.
El hombre levantó la vista y vio que Beth se estaba enjugando las lágrimas con la mano, temblorosa.
Aquello lo destrozó.
Se dirigió a la mesa y tomó el bolígrafo y un trozo de papel en el que escribió la pregunta: «¿Por qué estás tan triste?». Después de tanto tiempo guardando silencio, Judd tenía facilidad para expresarse de forma sucinta.
– Es que… -estalló Beth, entre lágrimas- no puedo dejar de pensar en el pasado. Oh, Judd, me duele tanto.
Le dolía.
Judd respiró profundamente, una y otra vez, intentando reponerse del impacto que las palabras de Beth habían causado en su pobre y buen corazón. Se frotó el pecho recordándose que la primera de las Cuatro Nobles Verdades del budismo hacía referencia a la universalidad del sufrimiento, y que él debería ser capaz de entender y aceptar el dolor que ella sentía.
Pero le era imposible, porque había otra verdad, quizá no tan noble pero igual de elemental, a la que debía enfrentarse. Respira hondo, lentamente, se dijo, porque vas a tener que entender y aceptar todo esto.
Estaba claro que no había forma de negarlo ni de escapar de la situación. Judd era seguidor del wu-wei, principio fundamental del taoísmo según el cual debemos dejar que la naturaleza siga su curso.

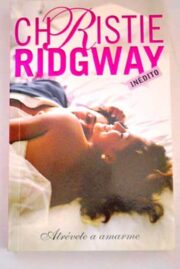
"Atrévete a amarme" отзывы
Отзывы читателей о книге "Atrévete a amarme". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Atrévete a amarme" друзьям в соцсетях.