– ¿Y qué es lo que te apetecía investigar?
Angel desvió la mirada de aquella taza hortera para centrar su atención en Lainey Whitney. La mujer no parecía preocupada ni suspicaz, sino más bien muy interesada.
– En general me atraía todo, el Cuarto Poder en sí, todo lo que tiene que ver con el periodismo -respondió Angel con la esperanza de que aquellas frases sacadas de los apuntes de la universidad convencieran a Lainey-. Los medios proporcionan la información que la gente necesita para tomar decisiones personales y también globales. La información, la verdad, como piedra angular de una sociedad libre.
– Ya te había dicho que es una romántica. -De nuevo la voz de Cooper a sus espaldas.
Angel soltó un bufido. Romántica. Ella no tenía nada de romántica. Absolutamente nada. Pero decidió hacer oídos sordos al comentario y aprovecharlo para reconducir la conversación.
– Y hablando de romanticismo, Lainey… -Consciente de que Cooper estaba al acecho, metió una mano en la mochila y tras revolver en ella sacó un cuaderno y un bolígrafo-. Cuéntame, ¿cómo conociste a tu esposo?
Por fin comenzó la entrevista. Los minutos que siguieron fueron bastante distendidos, incluso con la silueta de Cooper a la vista. El hombre se había puesto una camiseta, gracias a Dios, y, sin otro quehacer, permanecía atento a la conversación apoyado sobre la encimera de la cocina con los ojos puestos en su hermana.
O en Angel.
Durante la primera media hora, a Lainey pareció no incomodarle hablar de su pasado. Según le contó, Stephen Whitney había llegado allí hacía veintitrés años, justo cuando los hippies se estaban retirando y hacían su llegada una colonia de artistas más convencionales y gente New Age. Los más viejos, descendientes de los primeros en establecerse en el lugar, allí se quedaron, por supuesto, como era el caso de la familia Jones. En el último año de Lainey en el instituto, Stephen se fijó en ella y se enamoraron.
– Me dijo que no había querido a nadie antes que a mí -murmuró la viuda, con lágrimas en los ojos.
Angel se quedó en silencio y recordó otro sabio consejo, este de su madre. «No hagas preguntas si no estás preparada para escuchar la respuesta.»
Pero sí lo estaba, se aseguró con decisión. Era periodista, una profesional objetiva que jamás había eludido las preguntas comprometidas ni las respuestas desagradables.
– Pero él, esto… -Sin poder evitarlo, tuvo que parar y aclararse la garganta-. Stephen Whitney era unos cuantos años mayor que tú. Puede que hubiera habido otra mujer, una hija, quizá, que también significara algo para él.
Lainey negó con la cabeza.
– Nadie, según me contó. Él también era un romántico.
Eso, o un frío y egoísta hijo de la gran… Angel decidió que no podía permitir que su rostro reflejara nada de lo que estaba pensando y optó por un agradable «aja» antes de seguir con el siguiente tema, que era… era…
Un único pensamiento le vino a la mente. «Nunca había querido a nadie. A nadie.»
En busca de la lista de preguntas que había escrito la noche anterior, Angel comenzó a pasar las páginas del cuaderno, pero sus dedos, frenéticos, se comportaban con tal torpeza que no era capaz de encontrarla.
– Será solo un momento, veamos…
En ese instante oyó un tenue clic que procedía del interior de su mochila. Permaneció en silencio y decidió interpretar el sonido como una señal de que ya era suficiente.
Intentando dar una imagen de despreocupación, empujó su silla hacia atrás.
– ¿Sabes? Creo que es mejor que nos lo tomemos con calma -concluyó.
Mentía. Si el entrevistado se mostraba presto a hablar era mucho mejor dejar que lo hiciera, pero en aquellos momentos los recursos periodísticos de Angel se encontraban seriamente mermados.
– ¿Te parece bien que vuelva mañana?
Por fortuna, Lainey aceptó el aplazamiento. Angel dedicó una sonrisa forzada a los hermanos Jones y se apresuró hacia la puerta.
Con los acontecimientos que habían tenido lugar aquella mañana bulléndole en la cabeza, retomó el camino de vuelta a Tranquility House a paso ligero. Aunque había tenido que interrumpir la entrevista, lo cierto era que, de momento, todo estaba saliendo bien, ¿o no? Ella quería información y la había obtenido.
Era más que evidente que Lainey ignoraba que su esposo había vivido con otra mujer antes que con ella y seguro que no sabía que había tenido otra hija.
El detalle no le sorprendió, pero el hecho de corroborar que su padre jamás le había hablado de ella a su otra familia le hacía sentirse…
No decepcionada, ¡ni triste!, aquella quemazón en el pecho obedecía a algo muy distinto.
Siguió por el camino precipitadamente, alejándose del lugar en que Stephen Whitney había vivido, trabajado y también «querido».
– ¡Sooo… sooo! -Una mano fuerte la agarró por el brazo para detenerla-. No tan deprisa, niña. -Cooper hizo que se diera la vuelta para mirarla-. No vayas a creer que no sé qué te traes entre manos.
Furiosa, pensó. Así era exactamente como se sentía. Furiosa.
– No me llames niña -bufó mientras se zafaba de su mano-. No soy la niña de nadie.
Cooper intentó agarrarla de nuevo por el brazo, pero se encontró con la correa de su mochila de piel. Jugaron con ella al tira y afloja durante unos segundos antes de que Cooper se cansara y, de un fuerte tirón, consiguiera atraer hacia sí tanto a la bolsa como a Angel.
Haciendo un esfuerzo para no recrearse en el seductor aroma de su perfume, introdujo la mano en la mochila y sacó la pequeña grabadora.
– No tienes remedio -dijo mientras sonreía a causa de la expresión indignada de Angel-. Recuerda las normas.
La mujer intentó arrebatársela, pero Cooper fue más rápido.
– Nada que funcione con pilas o con electricidad puede ser utilizado en Tranquility House -le recordó.
– A tu hermana le pareció bien -masculló entre dientes-. Y mi trabajo es importante.
– Las reglas también lo son.
Cooper volvió a sonreír, aunque le pareció que ella estaba a punto de echar fuego por la boca. También le pareció irresistible. Aquel día había abandonado su imagen de excursionista -la sensibilidad de Cooper agradeció que hubiera decidido no ponerse aquellas espantosas botas verdes- y el vaporoso vestido que llevaba parecía flotar sobre su delicada figura. Cooper se recreó en la fila de botones que adornaba uno de los lados, sin darle demasiada importancia al deseo lascivo que sentía por desabrocharlos uno a uno.
Con los dientes.
Pese a que, aparte de las disculpas mutuas, no habían vuelto a hablar de lo ocurrido el día anterior, Cooper supuso que el tema sexual ya había sido zanjado. Por muy salvaje que el placer pudiera llegar a ser, ninguno de los dos estaba dispuesto a arder en aquel fuego.
Angel volvió a intentar arrebatarle la grabadora.
– Devuélvemela.
Cooper alzó la mano.
– Ni hablar.
– ¿Acaso no quieres que reproduzca sus palabras con exactitud? -objetó mientras hacía un tercer intento.
Tras unos instantes, Cooper se encogió de hombros y le dio la grabadora.
– Está bien, la puedes utilizar para tus entrevistas.
Angel la arrancó de su mano.
– ¡Vaya!, gracias por ser tan comprensivo -gruñó.
– Pero hazme el favor de no utilizarla en tu habitación. Nuestra querida señora Withers es capaz de detectar el uso de kilovatios de contrabando en varios kilómetros a la redonda.
– A la orden. -Angel guardó el aparato en la mochila.
Teniendo en cuenta que acababa de salirse con la suya, no parecía demasiado complacida.
– Ya sé que no debo interferir en el artículo. Después de todo, es información, la verdad, la piedra angular de una sociedad libre -dijo Cooper, consciente de que aquello desataría una tormenta.
Como era de esperar, los ojos de Angel ardieron en llamas.
– No es ninguna broma, aunque pueda parecérselo a alguien de tu, de tu…
Cooper esperaba alguna referencia a su antiguo trabajo de abogado.
– ¿De mi oficio?
– Sexo. -Se llevó la correa de la bolsa al hombro y echó a andar con decisión.
Incapaz de reaccionar, Cooper se la quedó mirando.
¿Sexo? ¿Cómo que sexo?
Mientras la observaba, se dio cuenta de que el hecho de que una simple palabra de dos sílabas despertara en él tal curiosidad se debía en gran medida a lo largas y aburridas que se le hacían las horas en aquel lugar. En su fuero interno, Angel estaba a punto de estallar, y el objeto de su ira era la población XY.
Pero ¿qué había desencadenado la erupción? Cooper hizo un repaso mental de los hombres con los que podría haberse encontrado en Tranquility House además de él y Judd. ¿Sería posible que alguno la hubiera molestado, intentado ligar con ella, o…?
Notó calor en la nuca, señal inequívoca de que comenzaba a ponerse nervioso, y se decidió a ir tras ella. Algo le decía que no había nadie en el lugar que pudiera estar causándole molestias, y que ella era muy capaz de solucionar el problema si así fuera, pero había un brillo en su mirada que no era normal.
No le dio alcance hasta llegar a la zona de césped que rodeaba el edificio comunitario.
– Angel…
– ¡Chisss! -dijo, mientras señalaba en dirección a uno de los carteles de «prohibido hablar».
Cooper suspiró y lo intentó de nuevo.
– Angel… -comenzó, pero tuvo que interrumpirse porque en aquel momento la señora Withers y su bastón salían de su cabaña para dar un paseo.
Cooper se sintió obligado a dedicar un minuto de su tiempo a saludar a la anciana con una sonrisa y a ayudarla a bajar las escaleras del porche. Después de todo, aquella mujer llevaba acudiendo a Tranquility House un mes al año desde antes de que él naciera, y algo le decía que aquella sería su última visita. La mano deformada por la artritis que Cooper sujetaba dejaba claro que pronto le sería imposible hacer el camino hasta allí en solitario.
Llevado por un impulso, se inclinó para darle un beso en la fina piel de su empolvada mejilla. La echaría de menos y sabía que ella echaría de menos su independencia. ¿Por qué se decidiría si pudiera escoger entre años de vida y calidad de vida? ¿Estaría dispuesto a sacrificar algún tiempo a cambio de buena salud?
Cuando la señora Withers estuvo lista para emprender su paseo en solitario, Cooper decidió dejar de pensar en ello. Dio media vuelta y se dio cuenta de que Angel había desaparecido.
No así su preocupación. Tampoco estaba dispuesto a profundizar en aquello, pero resolvió hacerle una visita. Seguramente se debía a su tenacidad, a la «bestia negra» que todavía habitaba en él y que no le permitía dejar algo a medias.
Llamó a su puerta y Angel abrió rápidamente, con la misma prisa con la que salió cuando vio que se trataba de él.
– Espera…
Angel le cerró los labios con un dedo y después señaló su reloj. Estaba claro: la hora de la comida.
Entre aspavientos de desesperación, Cooper la siguió hasta el comedor, donde se encontraban ya muchos de los huéspedes. Tampoco se separó de ella cuando Angel se paseó entre la sopa de verduras, los vegetales biológicos y los crujientes panecillos de once cereales que ofrecía el bufet. Finalmente se sentó junto a ella y la observó mientras se afanaba en retirar las semillas del pan con las uñas, que lucían una manicura perfecta.
La manicura le hizo pensar de nuevo en la ciudad, en que Angel era una mujer de ciudad. Y así volvió a recordar con extraña añoranza manos y dedos de mujeres que apretaban el botón del ascensor, que agitaban el bastoncito para remover el cóctel, que señalaban algún posible error en el caso. Le vinieron también a la cabeza los ruidos de la ciudad, el bullicio, el zumbido del tráfico que llegó a convertirse en la música de fondo de su oficina de Montgomery Street, los sonidos de la sala de juicios que marcaron el ritmo de su vida anterior: el apenas perceptible tintineo de las llaves del relator, el martillazo del juez, el aliento contenido en el instante previo a la lectura del veredicto.
El impacto del vaso de Angel contra la mesa lo devolvió a la realidad. Según parecía, beber agua en lugar de té de milenrama tampoco la hacía más feliz. Su rostro reflejaba aún preocupación y Cooper decidió averiguar la razón. Tomó uno de los bolígrafos y un trozo de papel que había sobre la mesa y escribió: «¿Qué te ocurre?» Angel leyó la pregunta y, sin apenas mirarlo, meneó la cabeza.
Más abajo escribió «No me digas que nada».
Angel repitió el gesto.
«Habla conmigo.»
Sin leer el mensaje, Angel arrugó el papel.
La cara de pocos amigos de Cooper no tuvo efecto alguno sobre la mujer. Así que, cada vez más frustrado, apoyó la espalda en la silla y se la quedó observando. Era su aspecto frágil, se dijo. Eso era lo que estaba haciendo que él cayera en sus redes. Con su vestido de flores y la nube de algodón dulce que tenía por melena, parecía una criatura delicada e indefensa.

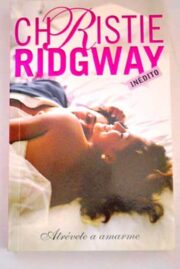
"Atrévete a amarme" отзывы
Отзывы читателей о книге "Atrévete a amarme". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Atrévete a amarme" друзьям в соцсетях.