Beth leyó la nota y miró por encima de la mesa.
– Solíamos meternos con él cuando éramos niños; la «cala de amor secreta de Cooper». Estábamos seguras de que llevaba allí a sus novias para…
«Entiendo», escribió Judd, sofocando una mueca.
– En fin -siguió relatando Beth-, le dijimos que acordáramos una especie de señal que debía dejarnos cuando estuviese en la playa con alguna chica. -Sonrió y era la primera sonrisa sincera desde la muerte de Stephen-. Se nos ocurrieron varias, ¿te acuerdas, Lainey?
– Claro que sí -convino Lainey-, desde mensajes en clave escritos con tiza en las rocas de la entrada, hasta calzoncillos ondeando como una bandera en alguno de los pinos.
Beth retomó el relato, adaptándose al ritmo de su hermana.
– Pero Cooper no hacía caso de nuestras burlas y consejos; nos dijo que aquel era su sitio secreto, su lugar especial, y que no quería compartirlo con ninguna mujer que no fuera de la familia.
– Excepto algún día -interrumpió Lainey para concluir-, ¡cuando encontrara a la mujer con la que quisiera casarse!
De nuevo atónitas, las gemelas volvieron las cabezas y se miraron.
– ¿Será posible? -corearon.
Judd no tenía ni idea y, por la simpatía que le tenía a Cooper, optó por no especular, pese a lo cual, no lamentaba las dudas y el regocijo visibles en la expresión de ambas hermanas. Le recordaba tiempos pasados, más felices, y le permitía albergar la esperanza de que todos recuperasen aquel sentido de la amistad y la familia, cálido y relajado, que había existido antes de la muerte de Stephen.
A pesar de que las vidas de Lainey y Beth habían girado en torno al artista, Stephen dedicaba a su arte el grueso de su atención y energías. Se pasaba la mayor parte del tiempo recluido en su torre con sus pinturas y dejaba que el resto de la familia disfrutara de su trozo de paraíso en su ausencia.
Las mujeres bebieron café y suspiraron y luego Lainey miró a Beth con ojos expectantes.
– ¿No vas a abrir la caja? Me gustaría saber qué te parece.
La caja de cartón estaba enfrente de Judd, quien, ante la mirada de Beth, tuvo que levantarse y abrirla y también desechar la repentina intuición de que contenía problemas en su interior. Fuera como fuese, él no era Pandora.
El primer objeto que extrajo era, por cierto, más bien inocuo: un juego de ocho lápices al pastel, cada uno de un color y decorado con pequeñas ilustraciones que evocaban los cuentos de hadas. Se los alcanzó a Beth.
– ¿Qué te parece? -insistió Lainey.
Su hermana no sabía muy bien qué decir.
– Están bien, supongo. -Le devolvió los lápices a Judd-. ¿Por qué no te los quedas tú? Te gustan mucho estas cosas.
Judd aceptó la sugerencia y se los guardó en el bolsillo sin echarles un vistazo. Por supuesto que le servirían de algo; siempre tenía la necesidad de astillas de madera para la cocina de leña de su cabaña.
El siguiente objeto que sacó de la caja era uno de aquellos jabones decorativos que su ex mujer amontonaba en el baño de invitados. Era del tamaño de una mano, de color blanco, y estaba moldeado de un modo extraño, parecido a…
Se lo enseñó a Beth y la expresión de esta, al principio confusa, se perfiló de inmediato.
– Mira, es una uve doble, ¿te das cuenta? -Le dio varias vueltas y luego sostuvo el jabón en alto para que Judd lo examinase-. Es la uve doble de Stephen, la que utilizaba para firmar sus cuadros.
Lo meció en la mano, golpeó la superficie con las yemas de los dedos y luego se lo acercó para olfatearlo.
– Pero no huele como él -agregó.
Sin poder contenerse, Judd se inclinó sobre la mesa y le quitó el jabón de las manos. Beth lo miró con sorpresa pero él la ignoró y llevó el jabón hacia la caja. Luego, con un movimiento corto y airado de la mano, lo dejo caer.
Al llegar al fondo de la caja, el jabón se partió en dos.
De no haber estado callado por propia decisión, el siguiente objeto le habría dejado sin habla. Tratando de permanecer indiferente, alzó por encima de la mesa un pequeño rollo de papel higiénico.
Beth no creía lo que estaba viendo. El papel, con fondo blanco, estaba estampado con dibujos de Whitney, todos ellos de inspiración marina; había conchas, delfines y ballenas grises. Un tanto estremecida, dirigió la vista hacia su hermana.
– ¿No te parece un poco de mal gusto?
Pues sí, un poquito. Judd no solía contener la risa, pero en aquella ocasión se tragó lo que sabía que sería una sonora carcajada.
– Yo también pensé lo mismo cuando lo vi -afirmó Lainey, tras suspirar-. Aunque tuve la esperanza de estar exagerando.
– Pensaba que tú te encargabas de supervisar estos artículos -indicó Beth.
– Sí, pero Stephen ya había dado su aprobación al lote. -Lainey volvió a resoplar-. Y Cooper dice que, habiendo perdido los últimos cuadros y con todo nuestro dinero invertido en las licencias de comercialización, no me queda otro remedio que aceptar lo que me propongan. Supongo que no va a ser mucho peor que esto, ¿no crees?
Visiblemente alterada, Beth le devolvió el rollo de papel a Judd.
– No lo sé. No me imaginaba nada semejante.
Las hermanas se miraron con impotencia y Judd tuvo que esforzarse para no adoptar la misma actitud. La situación económica de ambas no estaba para lanzar cohetes. Beth había sido la representante de Stephen, pero como no quedaban más cuadros, había dejado de recibir ingresos. El dinero que había ahorrado a lo largo de los años -una cantidad muy considerable, según le constaba a Judd- había ido a parar, junto con el de su hermana y su cuñado, al negocio de las licencias.
Cuando se tomó la decisión, Judd había tenido que morderse la lengua para no gritar: «¡Invertid en otra cosa!»; y, diablos, se daba cuenta de que aquella había sido una de las pocas ocasiones en que hubiera sido mejor hablar que callarse.
– Bueno, supongo que por lo menos te gustará el último -le aseguró Lainey a su hermana-. Es la clase de cosa que hará las delicias de quienes aman la obra de Stephen.
Judd rebuscó sin rechistar en la caja y sacó un paquete envuelto en papel. Se lo dio a Beth y observó que la mujer contenía la respiración tras desenvolverlo.
– Tienes razón -exclamó ella-. Es precioso.
Era un tornasol, no mayor que la estilizada mano de Beth. Compuesto con cristales de brillantes colores, representaba el delicado vuelo de un hada.
– Es una colección -informó Lainey-. Hay uno para cada mes del año; este corresponde a enero. Todos representan a esta misma hada rubia, aunque en poses distintas y con otras vestimentas.
Aquella vestía pétalos de flor, en diferentes tonos de azul -desde el zafiro hasta el turquesa-, y estaba de puntillas con los brazos alzados sobre la cabeza y las manos enlazadas, como a punto de echarse a volar.
A veces, incluso Judd tenía que reconocer que Whitney tenía talento.
Beth echó hacia atrás su silla y se puso de pie para situar la pieza a la luz que entraba por la ventana de encima del fregadero.
– Me recuerda a algo -dijo lentamente, con una voz quebradiza-, no sé muy bien a qué.
– A mí me recuerda a la razón por la que me casé con Stephen -terció Lainey, que había cerrado los ojos-. Porque siempre me hizo sentirme así, ya desde el primer beso que nos dimos. A su lado tenía la sensación de que podía volar.
– Sí -murmuró su hermana-, eso es.
Tocado por el tono soñador que Beth había utilizado, el corazón de Judd se hundió como un ancla mientras el hombre la miraba acercarse a la ventana, casi hipnotizada por el centelleo del tornasol.
Lainey intervino con una risa leve y sentimental como si, tras los ojos cerrados, estuviera reviviendo situaciones pasadas.
– Nos veíamos en la cala, ¿sabías? Nunca se lo dije a nadie, pero mientras tú y yo estábamos en el instituto, la cala se convirtió en el sitio íntimo y especial que Stephen y yo compartíamos. -Mientras su hermana hablaba, Beth se quedó inmóvil, con la espalda envarada y la expresión compungida-. Solía meterse conmigo diciendo que temía ir algún día a la playa y que tú estuvieses allí en mi lugar. Tenía miedo de confundirme contigo y besarte, y así dar al traste con nuestro romance. -Se rió con inocencia, como si el beso entre su marido y su hermana le pareciera la más improbable de las ocurrencias-. Por supuesto, se trataba de una broma. Siempre supo distinguirnos, incluso cuando nos poníamos el mismo vestido. Como artista que era, jamás cometería el error de confundirnos.
En ese punto, Beth dio un respingo y el hada de cristal, tras caérsele de la mano, fue a estrellarse contra el fregadero.
Judd se levantó enseguida para evitar que la mujer tocara los cristales con las manos desprotegidas, pero Beth se limitó a contemplar el desastre.
Parecía un arco iris compuesto de lágrimas.
– La he roto -admitió Beth con voz ronca.
Aun con pretensión de consolarla, Judd la miró sin efectuar movimiento alguno. Aunque quemase los lápices, destrozara el jabón o utilizase el papel higiénico de Stephen para limpiarse el culo, Judd no tenía capacidad para deshacer los vínculos que ataban a Beth al artista.
Se obligó a respirar por la nariz manteniendo un ritmo pausado con el propósito de conquistar una paz cuyo disfrute le había llevado a quedarse en Big Sur. Todas las horas de lectura y meditación le habían ayudado a vislumbrar la verdadera naturaleza de las cosas, ¿no era cierto? Y sin embargo, maldita fuera su estampa, en aquel momento la profundidad de su respiración y sus estudios no le servían un carajo.
Aceptar lo que sentía por Beth: eso le parecía posible. Pero nunca sería capaz de aceptar aquello a lo que en aquellos momentos tenía que enfrentarse.
Ni siquiera sabiendo que no había lugar en el mundo al que pudiera ir y convivir con lo que sentía por ella.
Ni siquiera sabiendo que, obviamente, Beth estaba enamorada de su cuñado.
Y todavía le quedaba una vuelta de tuerca más a aquella gran broma cósmica. Judd ya no tenía por qué preocuparse por no hacerle daño a Beth, pues era del todo imposible que le rompiera el corazón.
De eso ya se había encargado Stephen.
En las cercanías del pequeño poblado de Big Sur, en un tugurio llamado El Pozo, Angel se aferraba al teléfono público situado en el estrecho pasillo que conducía a los servicios. A la espera de que acabase el mensaje del contestador automático, grabado por su ayudante, se estiró y oteó a través de una puerta para ver la pista de baile rodeada de mesas y la destartalada barra que estaba detrás.
Había pedido un «Especial de la casa», que era una generosa hamburguesa que incluía los ingredientes al uso, y quería estar presente cuando le sirvieran el jugoso plato acompañado de crujientes patatas fritas. Aquella comida, que ella consideraba decente, era la recompensa por haberse ceñido al reportaje y a la objetividad durante diez días. Sí, estaba celebrando el triunfo de sus habilidades como periodista.
Al oír la señal, Angel apoyó el hombro en los paneles de madera, vulgares y gastados, que forraban la pared.
– Soy Angel. Cuando vayas a la reunión del consejo editorial, por la mañana, hazle saber a Jane que habré acabado todas las entrevistas dentro de un par de días.
Había hablado durante varias horas con Lainey Whitney, un poco menos con Cooper y Judd, y luego con personas de la zona que habían sido vecinos de Stephen durante mucho tiempo.
– Aun así, me gustaría tener una conversación con la gemela de la viuda -dijo Angel por el auricular-, y también con Katie, la hija de Stephen Whitney. De todas formas, dile a Jane que todo va bien, que todo está bien.
«Bien» servía para describirlo, pensó tras colgar el teléfono. Estaba bien que tras la primera entrevista con la viuda hubiera recuperado la imparcialidad periodística. Estaba bien haber pasado los últimos días tan pancha, elaborando un perfil exhaustivo del pintor y al mismo tiempo haberse olvidado de que el pintor en cuestión resultaba ser su padre. Y estaba bien que no hubiera descubierto el más mínimo detalle que pusiera en entredicho la imagen de hombre de familia sin tacha que se le adjudicaba al Artista del Corazón.
Daba la impresión de que solo se había fallado a sí misma.
Sacudió la cabeza con la pretensión de que aquel pensamiento no echara raíces. Ella era una periodista y Stephen Whitney el objeto de su reportaje, nada más. ¿No se lo había demostrado a sí misma durante los anteriores diez días, por no hablar de la última hora? Le había hecho falta una buena dosis de imparcialidad profesional para aguantar una descripción con pelos y señales a cargo de la primera persona en llegar al accidente en que el pintor había perdido la vida.
Bueno, tal vez hubiera flaqueado una o dos veces, pero se había sobrepuesto a la debilidad a base de repetirse un breve y apaciguador mantra. Y todo eso quería decir que tenía una mente fría, de periodista -y, por lo demás, un estómago a prueba de bomba-, concluyó mientras se adentraba en el bar tras observar que la robusta camarera dejaba un plato en la barra. ¡Su ración de patatas!

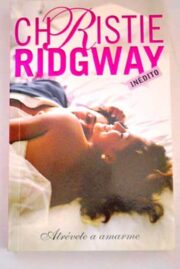
"Atrévete a amarme" отзывы
Отзывы читателей о книге "Atrévete a amarme". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Atrévete a amarme" друзьям в соцсетях.