Sentada en el taburete, Angel se dispuso a poner manos a la obra. El aroma delicioso y decadente de las untuosas patatas le hizo sentirse en la gloria. Eligió una con el índice y el pulgar y gimió un poco al encontrarla hirviendo y casi cristalizada por la sal.
Perfecto, juzgó, arrellanándose en la plataforma del taburete, forrada de eskay. Cerró los ojos y se llevó la patata a la boca.
– ¿Llegué a hablarle de la carnicería del 52?
Angel abrió un ojo. El hombre que había ido a entrevistar, Dale Michaelson, había evadido sus preguntas y ello a pesar de las dos jarras de cerveza a las que lo había invitado. Allí estaba, de nuevo, mesándose la barba.
– ¿Carnicería? -inquirió Angel, aún entretenida con su patata-. ¿Qué tipo de carnicería exactamente?
– Una bandada de gaviotas, señorita -contestó el señor Michaelson mientras cogía uno de los cigarrillos liados a mano que llevaba en la oreja-. Soy experto en explosivos, ¿sabe?, y llegué a Big Sur de joven para trabajar en la carretera.
Estupendo. Angel seguía masticando la patata -la gloria-, lo que no le impidió echar cuentas. La carretera Uno se había construido con prisioneros, y las obras habían acabado en 1937. Si el señor Michaelson decía la verdad, entonces pasaba de los ochenta años y, para rematarlo, era ex convicto.
– ¿Qué quiere decir, en concreto, eso de experto en explosivos? -preguntó, atacando otra patata.
Con un ampuloso desprecio por las leyes antitabaco de California, el señor Michaelson sacó una cerilla y encendió su cigarrillo.
– No tema por el fuego, jovencita -afirmó antes de dar una larga calada.
Angel lo miró y descubrió que le estaban cayendo sobre la barba las ascuas del cigarrillo. La mata entrecana empezó a humear.
– Oiga… -tartamudeó, señalándole el peligro.
Él se rió y, como por casualidad, sofocó con la mano el conato de incendio.
– ¿Entiende lo que le digo? Con el fuego no hay nada que temer.
Alguien ocupó el taburete vacío que estaba junto a Angel.
– ¿Qué, Dale, intentando impresionar a las mujeres?
Cooper. Al oír el sonido de su voz, Angel contuvo la respiración y, procurando ocultar su sobresalto, se limitó a dirigirle una esquiva mirada. Sin embargo, eso fue todo lo que hizo falta para que algo -bueno, el deseo- se le extendiese por todo el cuerpo como una inyección de adrenalina. La impresión hizo que se sintiera mareada, pero no fue capaz de apartar de él la mirada.
Estaba acostumbrada a verlo con la vestimenta habitual en Big Sur: vaqueros o pantalones cortos, camiseta y botas de montaña. Pero en aquella ocasión iba vestido de urbanita, con unos pantalones negros y un jersey ceñido de color azul que debía de estar confeccionado con seda italiana. Modelito postinfarto, fue lo primero que pensó Angel, pues la ropa le quedaba como un guante.
Su segundo pensamiento fue que estaba allí vestido de aquella manera porque debía de tener una cita.
Dale Michaelson se inclinó para evitar a Angel y se dirigió a Cooper.
– ¿Es esta tu chica, Cooper? ¿Te da miedo que alguien te la robe?
Angel arrugó el entrecejo, se apartó de Cooper y se acercó el plato de patatas fritas.
– Yo no soy la chica de nadie, señor Michaelson.
El hombre volvió a reírse.
– ¿Qué te parece? Toma nota, Cooper. El caso es que yo le estaba hablando de la bandada de gaviotas que dinamitamos por accidente en el 52. Por culpa de esos pajarracos tuvimos uno de los incendios más grandes que se recuerdan por aquí. No fue tan importante como el de hace veinte años, pero por ahí anduvo. Quemados, esos condenados olían de lo lindo. -El hombre hizo una pausa y apuntó con el cigarrillo a la camarera, que, en aquel momento, salía de la cocina con la hamburguesa de Angel en las manos-. Mejor que el especial de pollo Ave César de Maggie -agregó.
¡Caramba! Angel tomó aliento y, dejando a un lado su objetividad de periodista, se concentró en la enorme y jugosa hamburguesa que colocaron frente a ella. Estaba atiborrada de lechuga, tomate, pepinillos y cebolla, partida por la mitad, y su aspecto era como para despertar a los muertos. Angel la abrió y añadió un toque de mostaza y salsa de tomate.
– Eso va a acabar contigo -le murmuró Cooper al oído.
Al sentir su aliento, a Angel se le erizó la piel.
– Sí, pero moriré contenta -replicó ella sin levantar la vista de la comida.
No podía permitirse volver a mirar a Cooper ni tampoco darle la oportunidad de ver con cuánta facilidad podía dominarla.
– Eh, te he oído, Cooper -bramó la camarera Maggie, con sus enormes caderas apoyadas tras la barra y la expresión irritada-. No veo por qué tienes que venir aquí a espantarme a la clientela.
– Quizá solo esté buscando compañía para remediar mi miserable situación, Maggie -contestó Cooper con aire burlón-. ¿Quién fue siempre tu mejor cliente?
– Tú -convino ella-, siempre que te mantuviéramos apartado de la ciudad.
– Y ahí es precisamente donde yo encontré a Cooper -terció el señor Michaelson al tiempo que la ceniza, esta vez, se le caía sobre la barra-. Como le he dicho antes, señorita, después de llamar a la policía, al primero a quien llamé fue a Cooper, que estaba en su gabinete de la ciudad.
– ¿Qué? -Cooper apoyó los codos encima de la barra y miró al hombre a través del humo-. ¿Qué ha sido lo que le has dicho a Angel?
Maggie contestó en lugar del señor Michaelson, afortunadamente, con tacto y brevedad:
– Le he hablado de Stephen.
– Le he dicho que el camión le arrancó hasta los zapatos -contestó el señor Michaelson obedientemente-, un par de chanclas de la talla cuarenta y dos.
El estómago de Angel dio un vuelco y la reportera tuvo que atenerse a su pequeño mantra.
… información para el reportaje, información para el reportaje, información para el reportaje…
Tomó aire con decisión y volvió a la hamburguesa.
– Del pobre desgraciado solo quedó la mata de pelo rubio -siguió describiendo el viejo-, y poco más.
Las manos de Angel apretaron la hamburguesa, que comenzó a gotear salsa de tomate por un costado.
… información para el reportaje, información para el reportaje, información para el reportaje…
– Joder, Dale -masculló Cooper y, luego, dirigiéndose a Angel, añadió-: ¿Estás bien?
… información para el reportaje, información para el reportaje, información para el reportaje…
– Oye, ¿estás bien? -insistió.
– Claro. -Angel se puso de espaldas para protegerse de Cooper-. Soy periodista y los detalles forman parte de mi trabajo.
– Pero Angel…
– No creas que no soy capaz de soportar cosas así.
Cuando cambió de colegio, sufrió las bromas de un grupo de niños que aprovechaban cualquier oportunidad para asustarla. Como se metían con ella diciéndole que chillaba como una niña, ella pugnó por endurecerse, por no emitir ningún sonido ni tan solo parpadear cuando, por ejemplo, encontraba grillos en la comida o caracoles en la carpeta.
Angel apoyó los brazos en la barra y se llevó la hamburguesa a la boca.
– Y también le he contado que, en mi opinión, debió de volar unos doce metros.
Angel tuvo que cerrar los ojos, no muy convencida de si el viejo había sido el que había dicho aquellas palabras o si, en cambio, había sido la voz de su memoria. El camión había arrollado a su padre, lo había lanzado a una distancia de doce metros y le había arrancado las chanclas. Recordó el pelo rubio, el pelo de su padre.
En una ocasión, cansados de las bromas de poca monta, los pilluelos del colegio la habían acorralado cuando iba de camino a su casa. Le quitaron la mochila y luego le dijeron que habían metido en ella un gato muerto y ensangrentado, tras lo cual le pusieron aquello en las manos.
En aquel momento, igual que entonces, Angel se oyó a sí misma gritar como una niña y a todo pulmón, e, igual que entonces, el sonido solo tuvo lugar en su imaginación. Su aspecto era firme, calmo y aplomado, igual que había sido el día del gato muerto. Ella era fuerte y dura: se había rescatado a sí misma.
– ¿Angel?
– ¿Qué? -Todavía sujetaba el trozo de hamburguesa, pero no se sentía con ganas de seguir comiendo.
– Cielo -exclamó Cooper-, estás blanca como un espectro.
– Espectro -repitió ella, sintiendo la repentina necesidad de reír.
Pero Angel Buchanan era demasiado dura como para hacer ese tipo de cosas; así era. Necesitaba ser dura.
El «gato» había resultado ser un batiburrillo de paños rojos empapados en melaza y, aun así, se había convertido en uno de sus fantasmas, en una parte de su pasado que no dejaba de atormentarla. El «gato» y aquel hombre, su padre, que había muerto a unos kilómetros de allí. Tampoco podía olvidarse de él.
Y él, ¿se habría acordado de ella?
Los dedos se le aflojaron y la hamburguesa cayó en el plato.
– Maggie -llamó Cooper mientras tomaba del brazo a Angel y la estrechaba-, trae un té. Muy caliente y con mucho azúcar. -Entonces la sacudió levemente y le preguntó-: ¿Te encuentras mal?
– Por supuesto que no. -Angel observó el pecho de Cooper; allí, bajo la fina tela del jersey, tenía la cicatriz, porque Cooper también era duro, tanto como para sobrevivir a dos infartos-. No quiero té, no lo soporto.
– Bueno, pues entonces nos vamos de aquí.
Sin miramientos, la obligó a bajarse del taburete y Angel se miró los lustrosos zapatos que llevaba.
Chanclas. Había perdido hasta las chanclas, de la talla cuarenta y dos, pensó Angel, empezando a tambalearse.
– Mierda -murmuró Cooper, que, al rodearla con el brazo, le rozó el pecho sin pretenderlo por causa de la diferencia de altura-. Mierda.
Angel notó en aquella zona un cosquilleo cálido que la sacó de su extraño ensimismamiento. Entonces, se deshizo del brazo de Cooper y enderezó los hombros.
– Estoy bien, estoy…
Al volverse en busca de su bolso, descubrió la abandonada hamburguesa, llena de salsa de tomate.
El estómago volvió a decirle que no, tras lo cual miró a Cooper como queriendo responderle a una afirmación que él, callado, no había hecho.
– No creas que no puedo con esto -le advirtió.
– Claro que puedes -la alentó Cooper, sujetándola del brazo como si las rodillas de ella estuvieran a punto de fallar.
Y no lo estaban.
– Déjame que te ayude… -estaba diciéndole el hombre.
– ¡No necesito ayuda! Nunca me ha hecho falta -exclamó ella, llevándose una mano a la frente-. Me duele la cabeza, eso es todo; seguro que por la cantidad de verdura que he tenido que comer.
Él tenía su bolso. Se lo arrebató y, al hacerlo, a punto estuvo de perder el equilibrio, con lo que Cooper volvió a agarrarla.
– Bailemos -propuso insólitamente-. Alguien ha puesto una moneda en la máquina de discos. La que suena es mi canción favorita.
Angel prestó atención.
– ¿«Hakuna Matata» es tu canción favorita? -preguntó, incrédula-. ¿«Hakuna Matata», la canción de El Rey León?
– Calla -susurró él, estrechándola entre los brazos-. Ahora es nuestra canción.
– O sea, que nuestra canción es un dúo compuesto por un roedor y un cerdo -masculló ella-. Nos viene muy bien, sí.
A pesar de todo, Angel se dejó abrazar pues, a fin de cuentas, le dolía la cabeza. Cualquier cosa menos reconocer que «Hakuna Matata» era una canción simpática, o que no recordaba la última vez que había bailado ni cuándo había tenido la oportunidad de apreciar el aroma de una colonia masculina sobre una piel masculina en lugar de olfatear las muestras que encontraba en las revistas.
Bien pegado a ella y apoyando la barbilla en su mejilla, Cooper comenzó a tararear. ¡Así que tarareaba! Aquello era reconfortante.
La música hizo que Angel se abandonara en los brazos del hombre. Ella también silbaba en la intimidad, así que sentía cierta simpatía hacia quienes gustaban de tararear. Ella silbaba para fingirse más fuerte de lo que en realidad era, y quienes tarareaban, para expresar satisfacción.
Cerró los ojos. Era agradable pensar que a Cooper le gustaba tenerla entre los brazos.
Se olvidó de todo lo demás y permitió que aquel pensamiento la arrullase, que él, con los brazos, la sujetase y se encargase de moverse por los dos. Y, estando sumida en algo parecido a una cálida neblina, notó una súbita oleada de aire fresco. Abrió los ojos y al instante comprobó que Cooper la había conducido al exterior y que estaba abriendo la puerta del copiloto de su todo terreno.
– ¿Qué pretendes? -inquirió, boquiabierta-. Tengo mi propio coche.
Él le quitó el bolso y lo lanzó al interior del vehículo.
– Mañana, si quieres, venimos a buscarlo.
– No… Pero ¿qué haces? -En lugar de prestarle atención, Cooper la alzó y la acomodó en el asiento-. Tengo mi propio… -Entonces la puerta se le cerró en las narices.

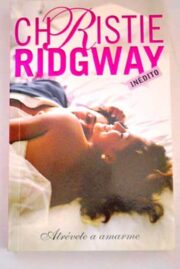
"Atrévete a amarme" отзывы
Отзывы читателей о книге "Atrévete a amarme". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Atrévete a amarme" друзьям в соцсетях.