– Me amenazó con hacérmelo. Amenazó con matarla a ella y quedarse conmigo. -Un escalofrío le recorrió el espinazo-. Y mi madre se lo creyó. Por eso nos fuimos.
– Ya, pero ¿no hubo nadie que…?
– ¡No, nadie!
Nadie habría defendido a su madre, nadie; ni tan siquiera el padre de Angel, Stephen Artista del Corazón Whitney, habría acudido a ayudar. Su madre le había pedido que se quedase con Angel, que la protegiera, pero él se negó, no quiso complicarse.
Angel se cruzó de brazos.
– Cooper, sucedió hace veinte años. En aquel entonces nadie hablaba de la violencia doméstica y, además, él iba progresando en la jerarquía policial y haciéndose cada vez más poderoso y posesivo.
– Y por eso os escondisteis.
– Había gente, redes secretas… -murmuró Angel con la mano en alto-… que se dedicaban a eso. Nos marchábamos cuando él se acercaba o cuando sospechábamos que se estaba acercando.
– ¿Qué ocurrió después?
Angel estuvo a punto de sonreír, pues había asistido como periodista a los suficientes procesos judiciales como para reconocer la cháchara de los abogados. «¿Qué ocurrió después?» Esa era la clásica pregunta que los profesionales elegían para animar al testigo a que continuase con su testimonio.
– Pues que una noche tuvimos suerte. El muy cabrón se metió en una tienda de licores en busca de la siguiente botella de whisky, con tanta sed que no le dio tiempo a llevar consigo su pistola. Resultó que estaban atracando el establecimiento unos tipos que iban armados; él intentó detenerlos y murió como un héroe.
Cooper le acarició los hombros.
Sin embargo, no fue suficiente para aplacar la amargura que sentía Angel, quien, incapaz por más tiempo de retenerla, se volvió para mirarlo.
– Y eso es lo que me fastidia, ¿entiendes? Un maldito héroe. Lo más gracioso es que mi madre heredó la medalla.
– A lo mejor tu madre debería ponérsela -terció Cooper, tras guardar un momento de silencio-, o tú.
Aquello hizo que el humor de Angel mejorara, hasta el punto de que se rió.
– Sí, tienes razón, tienes mucha razón.
Cooper se le acercó y le acarició la mejilla.
– Además, eres preciosa.
No, no y no. Angel se apartó en la dirección de la marea que volvía a integrarse en el mar. No podía permitirse que aquel hombre la tocara y menos cuando sus recuerdos la volvían tan vulnerable.
Él la miraba fijamente.
– ¿Sigues con la idea de marcharte pasado mañana?
Angel asintió. Por supuesto que sí; ojalá pudiera marcharse antes.
– Tengo que irme.
– Yo voy a pasar la noche en Carmel.
Estaba nerviosa y aun así fue capaz de recomponerse y tomar la precaución de apartarse de él un paso más. El agua le llegaba a los tobillos, pero ella no prestaba atención.
– Vaya, si es así, esto es un adiós.
– Sí, es una despedida.
Las palabras se abalanzaron sobre ella a modo de tromba y se llevaron por delante todas las emociones del día hasta dejarla… vacía. Aunque tuviera los pies hundidos en el Pacífico, el frío del agua se quedaba corto ante la desolación que le provocaba no volver a verlo.
– Aún nos queda San Francisco -dijo, ensayando una sonrisa-. Ya verás, ¿qué te juegas a que cuando vayas nos encontraremos batallando sin cuartel por el último sitio libre en un tranvía?
– Quizá. -El tono dubitativo dio la impresión de que Cooper lo creía del todo improbable.
– Sí, quizá -convino Angel.
Cuando él fuera a la ciudad tendría a su disposición infinitas mujeres a las que encontraría más irresistibles que ella.
Pero no le importaba. Lo cierto era que también ella tenía a su público esperándola, hombres como… como…
Tom Jones, el incrédulo gato de su vecina.
Ambos mantuvieron las miradas durante un nuevo momento tenso y silencioso.
Pero Angel nunca había sido hábil para prolongar los silencios, así que hizo resurgir su habitual sonrisa y se aferró a ella con afán mientras se llevaba la mano derecha al bolsillo del pantalón. Luego alargó la otra para ofrecérsela al hombre.
– Adiós, Cooper. Gracias por todo.
Él le miró los dedos extendidos y al hacerlo provocó el nerviosismo de Angel. Cuando ella retiró la mano, él murmuró algo ininteligible. Entonces la tomó por la cintura y la abrazó.
– Qu… -Cooper contuvo lo que iba a decir.
Angel intentó zafarse, pero descubrió que tenía los pies en el aire agitándose inútilmente. Cuando él la besó con fuerza perdió todo deseo de escapar.
– Esto es una locura -afirmó Cooper, que, tras alzar la cabeza, se abría camino hasta la oreja de ella.
– Estoy de acuerdo -le aseguró Angel elevando la barbilla para que él pudiera recorrerle la piel erizada.
– Me había prometido mantenerme alejado de ti.
– Es una idea excelente. Yo me hice la misma promesa -repuso, enlazando los brazos alrededor de su cuello-. Solo te queda cumplirla. Vamos, apártate, vete.
– ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no tú?
– Pues porque tú eres el hombretón forzudo -susurró entre jadeos- y yo la damisela frágil e indefensa.
– Tú eres un diablo.
– Perdona, un ángel, como sabes.
– Un diablo. -Cooper le hacía cosquillas detrás de la oreja-. ¿Seguro que quieres que me marche, como dijiste?
Angel había dejado de comprender sus palabras, atrapada por la excitación que le provocaba el aliento jadeante del hombre.
– Sí, hazlo. Quiero decir, hagámoslo.
– ¿Ves cómo eres un diablo? Y no sabes lo bien que suena eso, un diablo.
Cooper se reencontró con la boca de Angel y deslizó la lengua en su interior con lentitud, tanta que ella pudo sentir cómo se le paraba el pulso, en espera de que el beso culminase.
Y cuando ocurrió, notó una ardorosa corriente que le recorrió el cuerpo para después vertérsele en la entrepierna. Se abrazó aún más y él le correspondió con la fuerza de los brazos, pero necesitaba estar más cerca, más cerca, y ello a pesar de que la mano de Cooper, bajo la sudadera, le recorría la piel desnuda.
Entonces se dio cuenta de que, en efecto, no llevaba sujetador. La mano de él se quedó en suspenso y de su boca salió un gemido.
– Angel…-murmuró Cooper.
Él volvió a acariciarla, a cubrirle los pechos con los dedos estirados. Gimiendo, Angel facilitó las cosas para ambos tras subirse a la cintura del hombre y pasarle las piernas por detrás.
Ay, ay. Lo notó duro, duro en aquella zona en particular, y así presionó hacia abajo para cargar contra su erección. Su súbito lamento de placer le supo dulce.
Se besaron largamente, con besos suaves, lentos, apasionados, o tal vez con un solo beso en el que las bocas no llegaron a separarse.
Al fin, él aparto los labios y la miró con un pánico en los ojos que escondía un deseo ferviente.
– Cooper -susurró ella-, Cooper.
– Angel. -Su voz era gutural, gruesa.
Su mirada estaba colmada de una emoción para la que ella no conocía nombre.
Y en aquel momento las rodillas de Cooper fallaron y Angel, que hasta entonces había estado en sus brazos, agazapada contra su calor, se vio en la arena fría y húmeda. Él estaba de rodillas, a su lado, y la miraba con aquellos ojos extrañamente luminosos y con la misma expresión de pánico.
– Mi corazón -musitó, desmoronándose-. Joder, mi corazón.
– ¿Cómo? -El terror la atenazó al instante.
Luego el miedo la abofeteó, despertándola de la parálisis y alertando su atención. Se acercó a él, se puso a su lado, le tomó la mano y lo miró a los ojos.
– Tranquilo, no va a pasarte nada -le prometió con firmeza mientras se tragaba su propio temor-. Estoy entrenada en primeros auxilios.
Nada más decirlo, le presionó la frente con la base de la mano y con la otra le alzó la barbilla; después le abrió la camisa de un tirón y los botones saltaron por el aire. Sus vías respiratorias estaban despejadas y su pecho estaba funcionando; entonces Angel se inclinó sobre él y se acercó para oír.
Estaba respirando, inhalando y exhalando, una y otra vez. El ritmo estaba tal vez un poco acelerado, pero lo cierto era que respiraba. Con delicadeza, le puso la mano en el pecho para asegurarse de su movimiento.
– Estás respirando -dijo. No hacían falta los primeros auxilios-. ¿Estás consciente?
– Por supuesto.
El humor era también un buen síntoma, pero Angel no quiso confiarse y se mantuvo alerta a la más mínima reacción.
– ¿Cómo te encuentras?
– Más o menos, igual -admitió él-. Mi respiración es demasiado rápida y débil, y mi corazón late como si me hubieran implantado un tambor durante la operación.
– Vale, vale. -Angel le acarició la piel con la esperanza de proporcionarle un poco de calma-. ¿Tienes dormido el costado izquierdo? Mira a ver si puedes cerrar la mano.
– No tengo nada dormido y cierro las manos sin problemas.
Angel no sabía qué hacer, si dejarlo allí y correr en busca de ayuda o quedarse por si acaso se hicieran necesarias las técnicas de masaje cardiovascular y de asistencia a la respiración.
– En este momento daría la vida por tener un móvil -masculló.
Cooper consiguió reírse débilmente.
– No sé por qué, pero creo que si lo tuvieras tampoco adelantaríamos nada.
A Angel le pareció que aquel acceso de risa permitía cierto optimismo, aunque, al fin y al cabo, ¿qué demonios sabía ella?
– ¿Qué te dijo tu médico? -le preguntó con ansiedad, desesperada por saber qué pasos tenía que dar-. ¿Qué debes hacer ahora?
– Me dijo que estoy bien. Perdí 16 kilos, soy vegetariano, dejé de fumar, hago ejercicio. Me dijo que mi corazón está perfecto.
Angel habría podido tranquilizarse y creer que todo iba a salir bien si Cooper no estuviera tirado en la arena y si los latidos de su corazón no se asemejaran a golpes de tambor. Se metió la mano bajo la sudadera y se la colocó junto al corazón para comprobar cómo era un latido normal.
También como un tambor. Bum-bum, bum-bum, bum-bum.
Cooper seguía respirando y su pecho ascendía y descendía al mismo ritmo que el de Angel. Ella estaba un poco atemorizada, pero notaba que el pulso del hombre era menor que el que había tenido cuando la besaba y la tocaba.
Se incorporó lentamente manteniendo la mano sobre el pecho de Cooper.
– ¿Y ahora cómo estás?
– Más tranquilo; por lo demás, me parece que igual.
El color de Cooper era sano y hablaba con normalidad. Angel se sintió optimista.
– ¿El doctor te dijo que estabas curado?
– Me parece que «curado» no es la palabra. -Tomó una bocanada de aire, lenta y precavida-. Pero lo cierto es que todo estaba en orden la última vez que estuve en la consulta, el mes pasado.
Angel tenía una conocida en el gimnasio, de alrededor de cincuenta años, cuyo marido había sufrido un ataque al corazón el año anterior. Era increíble la clase de chismes que podía alguien contarle a una casi desconocida que hacía ejercicio en la máquina de al lado. Llegó a hablarle sobre la mezcla de gotas de sudor en el suelo y cosas por el estilo.
El recuerdo de aquellas conversaciones le dio a Angel una idea.
Volvió a palparle el pecho.
– ¿Cómo estás ahora?
– Puede ser que un poco mejor.
Aparentando inocencia, Angel deslizó la mano hacia abajo, y le rozó la cintura de los pantalones; los músculos de Cooper se tensaron.
– Por Dios, Angel -se quejó él, agarrándola por la muñeca.
– Lo siento. -Se desembarazó con delicadeza del apretón y devolvió la mano a su lugar, sobre el corazón del hombre. Ajajá. Un toquecito de estimulación sexual y los latidos habían vuelto a dispararse.
– Me parece que ya sé qué te pasa. -Angel le tomó la mano y se la condujo bajo la sudadera.
La apretó contra los pechos desnudos y luego, manteniéndola allí, se inclinó sobre Cooper para besarlo, lenta y deliberadamente. Él se resistió en un primer momento, aunque acabó por ceder a su delicada insistencia. Un beso largo y sugerente.
Cuando Angel volvió a incorporarse, ambos estaban jadeantes.
– ¿Te has quedado sin respiración? -le preguntó-. Yo sí.
Los ojos de Cooper se agrandaron mientras su ritmo cardíaco continuaba estando desbocado.
– ¿Sientes mi corazón? -Angel hizo fuerza sobre la mano de Cooper que tenía sobre el pecho-. Yo creo que está acelerado, tanto o más que el tuyo.
– No hablas en serio…
– Tan en serio como los ataques al corazón. -Sonrió y le acarició la mejilla-. Esto es excitación sexual, querido mío, lujuria, deseo. No hay peligro.
Cooper se quedó boquiabierto y no tardó en azorarse.
Al marido de su amiga de gimnasio le había aterrorizado hacer el amor. Cada vez que llegaba el momento, sus reacciones físicas, comprensibles a tenor de la situación, lo asustaban como a un niño. Estaba convencido de que aquello iba a provocarle un segundo infarto. En fin, su amiga le había dicho que aquel era un problema muy habitual y, pese a ello, su marido había tardado meses en superar su ansiedad.

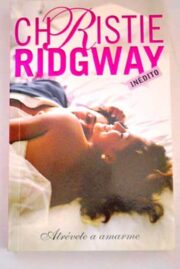
"Atrévete a amarme" отзывы
Отзывы читателей о книге "Atrévete a amarme". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Atrévete a amarme" друзьям в соцсетях.