Pero entonces la mujer se puso de puntillas y le dio un fuerte golpe en el mentón.
– Una sola noche -dijo, sin prestar atención a su aullido.
Cooper se frotó la barbilla.
– ¿Qué?
Angel se separó de él. Había anochecido y la luz de las estrellas se reflejaba en su dorada melena. Estrellas y luz de luna. Cooper fijó en ella su mirada, estupefacto por su belleza, que no era de este mundo. Allí de pie, vestida con una camiseta blanca y vaqueros desteñidos, parecía como si se hubiera despegado de la cola de un cometa y acabara de aterrizar.
– Una noche. Mañana por la noche. Nuestra última noche.
Cooper estaba tan abstraído por su apariencia de criatura fantástica que en aquel momento no puso atención a lo que le estaba diciendo. Entonces cerraría los ojos y al abrirlos ella se habría esfumado.
Puede que fuera fantástica.
En cualquier caso, lo suficientemente como para que, de vuelta a Tranquility House, sintiera la imperiosa necesidad de seguir suplicándoselo. El problema era que poco se podía hacer cuando el silencio era la norma principal. Llamó a la puerta de su cabaña, pero Angel no le abrió. Le escribió una nota con tantas promesas de cariz sexual que, de llevarlas a término, no estaba seguro de poder volver a andar. Pero, maldición, las tiras protectoras contra las corrientes de aire que había instalado en un reciente ataque de aburrimiento impedían el paso de la nota en la que le hacía las enardecidas propuestas.
Se planteó salir en busca de una mujer que estuviera loca de pasión y no loca a secas. Pero no pudo.
«Una noche. Mañana por la noche. Nuestra última noche.»
Tendría que bastar.
A la mañana siguiente, Angel condujo hasta San Luis Obispo con la mente ocupada en la promesa que le había hecho a Cooper en la playa la noche anterior. Aunque Stephen Whitney había nacido en aquella ciudad costera al sur de Big Sur, la razón por la que Angel había decidido subirse a su coche y conducir hasta allí era para distanciarse de Cooper.
Necesitaba espacio para reconsiderar el acuerdo de acostarse con él. La decisión no era fácil y, desafortunadamente, en aquella ocasión el recurrente «¿qué haría Woodward?» no le era de demasiada ayuda.
Debería haber sido capaz de mantenerse firme. Pero él se había sentido tan aliviado al darse cuenta de que su corazón estaba bien. Sus manos habían sido tan cálidas, sus caricias tan dulces. El deleite que había mostrado ante la idea de acostarse con ella había sido bastante atrayente.
¿A quién estaba intentando engañar?
Su deleite la había excitado y alegrado enormemente.
Y ahí era donde debería haber dicho que no.
Pero no, había dicho que sí, sí a aquella misma noche, a una sola noche, porque ni siquiera la mujer más enamoradiza podía hacerse ilusiones con un rollo de una sola noche. Aun así, no podía evitar preocuparse…
Vamos, Angel, no exageres, se dijo, enfadada consigo misma. Al fin y al cabo, ¡era solo sexo! Aunque el acontecimiento gozaba de una extraordinaria reputación no merecida, en sus encuentros hasta la fecha solo habían participado cuerpos. Esto por aquí, aquello por allí, tú ponte aquí, una medio excitada, o medio divertida, dependiendo del caso, y a esperar a que llegara el momento y rezar para que el muchacho se marchara pronto a casa.
Probablemente con Cooper no sería tan distinto, ni mejor. ¿Por qué no olvidarse del asunto y… decepcionarlo?
Justo cuando se disponía a agarrar el toro por los cuernos y no soltarlo hasta haber dado con una solución, Angel divisó un centro comercial al aire libre unos metros más adelante. Convencida de que un capuchino y unas cuantas pasadas de tarjeta eran justo lo que necesitaba para calmar los nervios, puso el intermitente y giró en dirección al centro Seascape.
Una vez dentro, entre el videoclub y la tienda de golosinas, Angel se fijó en algo que volvería a perturbar su calma. Una galería de arte Stephen Whitney. Aferrada al capuchino, se quedó observando el escaparate en el que había colgada una pancarta que anunciaba la obra del Artista del Corazón.
Había galerías como aquella por todo el país que le habían llamado la atención cientos de veces. Y cientos de veces había conseguido pasar de largo, desviando la mirada hacia otro lado y sin sentir remordimientos por… nada. Ni racional ni sentimentalmente.
Pero en aquel momento…
– Ahí está, Ray -dijo la mujer que tenía a su lado mientras miraba también el escaparate. Llevaba una falda azul y un jersey gris del mismo tono que su ondulada cabellera canosa. De su hombro colgaba un bolso de piel azul marino a conjunto con sus zapatones ortopédicos.
– Ya lo veo, caramelito. -Ray parecía cansado, como si Caramelito le hubiera obligado a apresurarse. El hombre se colocó las gafas con una mano y con la otra rodeó la cintura de la mujer-. Nos prometieron guardarlo en el almacén, no te apures.
Angel no pudo contener la sonrisa. Ray le pareció un poco demasiado mayor y entrado en carnes para ir echando carreritas.
– Ya lo sé -suspiró ella-. Además, hemos llegado temprano, todavía no han abierto. -La mujer miró a su izquierda y sus ojos se encontraron con los de Angel-. ¿Tú también estás esperando a que abran?
– ¿Quién, yo?
– ¿Buscas algún cuadro en particular? -La dulce expresión de Caramelito se inquietó de pronto-. ¿No será Sendero estival? Cuando supimos que lo ponían a la venta, pedimos que nos lo reservaran.
– No, no. -Angel meneó la cabeza-. Todo suyo.
Lo único que quería de Stephen Whitney eran respuestas.
Y entonces lo vio claro. La razón de sus dudas e inseguridades sobre acostarse o no con Cooper.
Se trataba de su conciencia.
Había viajado hasta Big Sur para conseguir el reportaje, para descubrir la verdad. ¿Cómo podía intimar con Cooper, ya fuera solo por una noche o docenas de ellas, y después regresar alegremente a San Francisco para escribir un artículo que le podría molestar?
En aquel momento, un joven se acercó para abrir las puertas de la galería. Angel lo miró y él le dedicó una sonrisa mientras hacía un gesto a la pareja de ancianos de que ya podían entrar. Ray se disponía a cruzar la puerta cuando Caramelito lo agarró del brazo.
– Espera, Ray, esta señorita estaba antes que nosotros. -La mujer le sonrió y le cedió el paso con la mano.
Angel parpadeó.
– Oh, vaya, yo… ¡No quiero entrar!
– Adelante, pasa. -Caramelito seguía sonriéndole-. No te lo pienses más.
No, claro, para qué pensar que la sola idea de entrar allí le ponía la carne de gallina, la dejaba sin aliento y la hacía sentir como si el corazón estuviera a punto de salírsele por la boca. ¿Sería aquello algo parecido a lo que Cooper había sentido la noche anterior en la playa?
La pareja seguía mirándola y a Angel no se le ocurrió una buena excusa para no entrar. No podía decirles que estaba aterrada… y ¡no lo estaba!
Con paso firme, se acercó hasta la puerta. El joven que había abierto la saludó con una leve inclinación de cabeza y Angel le correspondió con el mismo gesto mientras erguía la espalda y conseguía cruzar el umbral. Allí dentro hacía frío, o puede el frío que sentía procediera de su interior. Cuando llegó al centro de la sala se detuvo en seco.
Se acercó el capuchino a los labios para entrar en calor y recorrió con la mirada las doce o trece obras de arte que colgaban de las paredes. Sus ojos se detuvieron en los tres cuadros de mayor tamaño. Los había pintado él, no cabía duda; aquellos colores brillantes y horteras certificaban su autoría.
Ray y Caramelito se acercaron a ella para observar los mismos cuadros.
– ¡Qué bonitos!, ¿verdad? Ray y yo coleccionamos los niños perdidos.
La expresión atónita de Angel provocó una carcajada en Caramelito, que enseguida pasó a darle una explicación.
– Así es como los whitnófilos llamamos a los cuadros como estos tres. Los niños perdidos.
¿Los niños perdidos?
– Ya veo. -Angel se fijó en los cuadros y entonces lo entendió. Cada uno mostraba una escena distinta que guardaba alguna relación con la infancia: unos columpios de hierro, una mesa de madera cubierta en la que se había servido una deliciosa merienda, un montículo de arena junto al que había un cubo y una pala. Fiel a su estilo, el artista había pintado el fondo con cielos azules y nubes de algodón y florecillas silvestres y matojos de hierba en primer plano.
Los tres cuadros daban la impresión de que el niño protagonista acababa de marcharse. El asiento del columpio estaba echado hacia atrás, sobre la mesa había una galleta a medio roer y el montón de arena dibujaba un castillo inacabado junto a las huellas de dos pies de pequeño tamaño.
Los niños perdidos. Angel sintió un escalofrío. Todo aquello tenía un matiz siniestro.
– Pues sí… muy bonito. -Cuando se disponía a marcharse, Caramelito la agarró de la muñeca.
– Mira, aquí está el nuestro.
El joven de la galería hizo su aparición con un cuadro enmarcado entre las manos. Con un extraño ademán elegante, le dio la vuelta para enseñárselo a Caramelito, Ray y Angel.
Allí estaba: el mismo cielo azul dulzón cubierto por nubes rosadas. Aparecía también una verja descoyuntada que podría caerse en cualquier momento sobre un fondo de hojas bermellón que asomaban por las ranuras del sendero. Junto a la verja había un par de zapatos viejos y calcetines blancos de los que su dueño se había desembarazado.
En el camino de cemento que ocupaba el centro de la imagen había una pelota roja y unos cuadrados dibujados con tiza en el suelo. De nuevo, parecía como si los niños hubieran abandonado el juego.
Caramelito suspiró emocionada.
– Perfecto. Yo también jugaba a la rayuela cuando era pequeña.
– Y yo. -De repente, a Angel le vinieron a la cabeza imágenes de ella misma intentando jugar, de su desesperación cuando le costaba mantener el equilibrio sobre una pierna. En sus recuerdos se coló también la imagen de una mano fuerte con el dorso salpicado de gotas de pinturas de muchos colores.
Salta, para, salta, sigue. Es fácil, ¿lo ves?
No. ¡No! Angel cerró los ojos y sacudió la cabeza varias veces para eliminar de ella aquellas visiones. Entonces los abrió y, con cautela, volvió a mirar los cuadros. Perfecto, ya nada le parecía familiar. Nada de nada. Ya no era capaz de afirmar que hubiera jugado a la rayuela en alguna ocasión. Jamás había sido capaz de recordar a su padre.
Más tranquila, suspiró cuando vio que el joven se alejaba con el cuadro perseguido por Ray, dispuesto a cerrar la compra. Con intención de despedirse de Caramelito, Angel se volvió hacia ella.
– Estoy segura de que disfrutará mucho de su…
La mujer estaba llorando.
Una sensación de impotencia se agarró al interior todavía frío de Angel.
– Pero ¿qué le ocurre? ¿Cuál es el problema? -Sostuvo el capuchino con la otra mano y buscó en su bolso algo con lo que enjugar las lágrimas de aquella mujer.
– No, no. -Caramelito ya había sacado su propio pañuelo-. Estoy bien, no te preocupes. Es que el cuadro…
Angel apretó el vaso de papel, casi enfadada por que Caramelito estuviera tan disgustada. Aquel cuadro era una auténtica mierda, cutre como los trajes de terciopelo de Elvis o las imágenes de payasos que lloran. Por el amor de Dios, al menos los perros jugando al póquer tenían su gracia.
Caramelito se secó las lágrimas.
– Lo siento, es que me recuerda a cuando era niña.
– ¿Llorar?
La mujer sonrió.
– No, el cuadro. Probablemente pienses que soy una vieja tonta, pero cuando lo miro, cuando miro cualquiera de mis Whitney, me vienen a la cabeza tiempos más dulces e inocentes. Y a mi edad, eso son muchos años, pero con solo echarles un vistazo vuelvo enseguida a aquella época.
– Ya.
Caramelito volvió a sonreír.
– Puede que a ti no te pase. Y lo que quizá no entiendas, y los críticos de arte tampoco, es que estos cuadros me proporcionan placer. Y no me avergüenzo de ello ni tengo por qué excusarme.
Angel oyó de nuevo la voz de su conciencia. En aquel momento Ray se acercó a su esposa sujetando el paquete marrón con una expresión tan feliz que Angel estuvo a punto de soltar unas lágrimas.
Con un nudo en la garganta salió de la tienda y cuando se hubo alejado se volvió para observar a la pareja de ancianos, sonriendo felices por su nueva adquisición.
Hasta entonces, había considerado la idea de enfocar el artículo sobre Whitney desde el punto de vista de los críticos. Aunque el artista contaba con el beneplácito de políticos y religiosos devotos de los «valores tradicionales», los expertos en arte se ensañaban con su obra. Sin embargo, Angel se preguntó si su opinión tenía realmente más valor que la de Caramelito. Al fin y al cabo, ¿qué placer ofrecían ellos a la gente con sus sarcásticos puyazos?

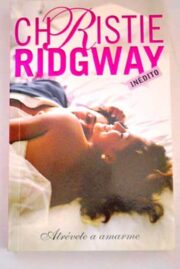
"Atrévete a amarme" отзывы
Отзывы читателей о книге "Atrévete a amarme". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Atrévete a amarme" друзьям в соцсетях.