Cooper deslizó las manos entre el tul y la piel de los pechos de Angel, le tomó los pezones entre las yemas de los dedos que, acto seguido, la pellizcaron.
Ella tembló de repente, atravesada por una ola de calor.
Los dedos volvieron a cerrarse y las caderas de ella respondieron.
Otro pellizco, esta vez más fuerte. El magma la consumía, la obligaba a revolverse.
Ambos, a aquellas alturas, estaban gimiendo, pero la voz de Cooper se alzó sobre la de ella.
– Déjame entrar. -Ella quiso impedírselo, pero el hombre la retuvo por las caderas-. Así -indicó-, así es.
Entonces, la fina tela que los había separado se abrió y Angel sintió cómo se adentraba en su cuerpo, suavemente.
Él gritó. Ella gimió. El calor, la presión, cambió con rapidez, viciosamente, envolviéndolos de placer.
Las manos de él estaban aferradas a sus caderas.
– Vamos, cabálgame -le ordenó, enloquecido-, cabálgame.
Y ella no pudo negarse, tenía que moverse, sumarse al ritmo.
Era inevitable. Cada vez que entraba en ella su empuje era mayor y más contundente, y cuando ella se apartaba de él y tiraba hacia arriba, él volvía a atraerla reforzándole la tenaza en las caderas. La arrastraba hacia él, una y otra vez, y la enfrentaba al placer de cada embestida.
Angel sintió que la tensión de su cuerpo se iba tornando insostenible, asfixiante, cercada por los resoplidos de ambos quejándose al compás, por los empellones inclementes, por la fuerza con que él la sujetaba, la retenía, le hacía recibir sus acometidas, incesantes y sucesivas.
Soliviantada, Angel echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos, mientras Cooper la atacaba con una decisión cada vez mayor en una carrera que iba superando todas las metas; ella lo sabía y necesitaba pararla, prohibirse el deseo. Intentó recuperar la sobriedad de sus impulsos, volverse insensible, indiferente a lo que le estaba ocurriendo, acabar con aquella enajenación.
– ¡No! -Cooper la agarró del pelo con la pretensión de recuperarla-. No te marches ahora, maldita sea. Quédate, quédate aquí.
No podía ser, ella no podía, no debía.
Pero entonces notó que la manó de Cooper se le adentraba entre los muslos, allí donde se desarrollaba la pugna entre los cuerpos de ambos, que la tocaba a través de la tela y fue demasiado; intentó zafarse, huir, pero la otra mano de él seguía bien afianzada y no se lo permitió.
– Déjame, Angel. Deja que pase lo que tiene que pasar.
¿Dejarle? ¡No! Si lo hacía se perdería, cedería a…
Y al mismo tiempo sentía la dureza del hombre en su interior, su tamaño sobredimensionado, colmándola sin remedio, y no podía evadirse a la insistencia de sus caricias, a la persistencia de sus manos que la tocaban y la descubrían, que no la dejaban parar, bajarse, escapar.
– Déjame -solicitó él con suma ternura mientras con los dedos le conquistaba el monte de Venus, lo circunvalaba, lo acariciaba.
Y cuando ella se rindió a la evidencia de la inmediata llegada del clímax, él redobló su empuje y lo llevó a su máximo…
Por primera vez en su vida, Angel sintió las oleadas cumbre del placer haciéndose dueñas de su cuerpo y también del de un hombre; del de Cooper, que no vivía algo parecido desde que los médicos le devolvieran la vida.
Ambos gritaron al unísono.
13
– Cooper me pidió prestada una copa de vino ayer por la noche.
Sentada frente a Judd, los bonitos ojos marrones de Beth brillaban de curiosidad.
– ¿Qué crees que está ocurriendo? -le preguntó.
Judd se encogió de hombros y sonrió.
– Venga ya. Lo sabes de sobra, pero no me lo quieres decir.
El hombre soltó una carcajada. Tenía gracia que una mujer que tenía el corazón roto se preocupara del estado en el que se encontraba el corazón de los demás. Y a él le encantaba ver aquel brillo en sus ojos y el color de nuevo en sus mejillas. Con gesto ausente, Beth se quedó pensando mientras acariciaba al gato, y eso hizo que Judd se sintiera aún mejor.
Beth obtenía placer en algo que él le había regalado. Obtenía placer con él.
Cuando, unos días antes, Judd se vio obligado a admitir que llevaba años evitando enfrentarse a dos verdades importantes, tocó fondo. Una: que estaba enamorado de una mujer con la que había fingido querer solo una amistad. Y dos: la mujer a la que amaba había estado fingiendo no estar enamorada del marido de su hermana. En ese momento creyó que su relación con Beth sería imposible.
Sin embargo, debería haberse dado cuenta de que estaba equivocado. En el Tao-te Ching, libro fundamental del taoísmo, Lao-Tzu escribió:
«Lo que está bien establecido, no se arranca.
»Lo que está bien sujeto, no se escapa».
Tras recordar estas palabras, Judd se dio cuenta de que Beth y él habían construido una amistad sobre cimientos fuertes, y que aún podía llegar a más. Buda había dicho que todo tenía su momento, así que mientras esperaba a que llegara el suyo con Beth, Judd avanzaba por el Camino Medio, viviendo en armonía como dictaba la Cuarta Noble Verdad del budismo. Gracias a la meditación y al tai-chi que practicaba a diario, había conseguido recuperar el equilibrio de sus emociones.
Sonó el teléfono y Judd observó a Beth mientras esta dejaba al gato en el suelo y se levantaba para responder. Era tan elegante, pensó. Tan refinada. Llevaba unos pantalones naranja de cintura baja y una camiseta blanca de tirantes, uno de los cuales no se mantenía en su sitio y dejaba al descubierto la piel tostada de su hombro.
¿Qué pensaría Beth si hundiera en él sus labios?
¿Qué pensaría si le quitara la camiseta?
Después le desabrocharía las sandalias que cubrían sus estrechos y delicados pies, y cuando estuviera desnuda le arrancaría la pulsera tobillera que le había regalado Stephen. Y así, Beth sería suya.
Solo suya.
Toda suya.
– ¿Judd?
El hombre abandonó la ensoñación para mirarla. Ya había colgado el auricular y lo observaba con expresión de extrañeza.
– Me estás mirando las sandalias. Son un poco llamativas, ya lo sé, pero hoy me apetecía llamar la atención.
Judd inspiró profundamente en un intento de controlar la ira hacia Stephen y el arrebato de pasión que sentía por Beth.
Pero entonces la mujer le sonrió y, tras un suspiro, Judd relajó la tensión que se le empezaba a acumular en el vientre. Era en ese punto, en el tan tien, donde se concentraba su chi o energía vital. Volvió a sentir la presión y se le escapó el chi, recorriéndole todo el cuerpo en una oleada de calor.
Judd apretó los dientes e intentó disimular la reacción señalando al teléfono y haciendo un gesto con la cabeza para preguntar quién había llamado.
– Era Lainey -respondió Beth-. Quiere que vayamos a la torre. Dice que se trata de una sorpresa. Parecía muy contenta.
Judd arqueó una ceja.
– Yo también siento curiosidad. ¿Nos vamos?
El hombre se levantó de inmediato con la esperanza de que el aire fresco contribuyera a mejorar su humor. Paseando uno junto al otro, Judd y Beth tomaron el atajo que llevaba a la torre que Stephen utilizaba como estudio. Cuando se encontraron debajo de la alargada sombra del edificio, ambos se detuvieron. Aquella mañana era tan calurosa como las anteriores, sin embargo, Beth sintió un escalofrío.
Sin pensárselo dos veces, Judd se acercó a ella y le frotó un brazo para que entrara en calor. La mujer lo miró, bajó la vista hasta su brazo y volvió a dirigirla a sus ojos.
– Judd…
Al hombre le pareció que aquel susurro llevaba implícitas un montón de cosas.
Quizá porque sus caricias eran ahora distintas. Estaba consiguiendo comunicarse con ella, llamar su atención, que se diera cuenta de lo que sentía. Judd decidió que Beth se había sorprendido por su acercamiento, pero que no le había molestado. Entonces observó que la mujer tenía aún la piel de gallina y la miró a los ojos. Contención. Sentía que su chi fluía por todo su cuerpo y volvió a frotarle el brazo con la mano, despacio, con afecto.
Beth le dedicó una mirada inquisitiva.
Judd asintió y bajó la vista hasta sus labios. ¿Era posible que todo fuera tan sencillo? ¿Podía ser que la muerte de Stephen hubiera traído algo bueno, al fin y al cabo?
– Daos prisa, chicos. Venid a ver esto. -Lainey los esperaba en la entrada de la torre con el rostro casi tan encendido como el de su hermana.
Sintiéndose algo culpable, Beth avanzó.
Judd se resistió a poner fin al momento y la agarró por la muñeca. Ella intentó zafarse, pero el hombre la asió con fuerza y entraron juntos en la torre.
«Lo que está bien sujeto, no se escapa.»
Lainey estaba en el centro de la única habitación del piso inferior, rodeada de lienzos. Beth se detuvo de manera tan brusca que el impulso de Judd estuvo a punto de hacerla caer.
– ¿Qué es todo esto? -preguntó sorprendida mientras parpadeaba con rapidez, como si intentara ajustar su visión a la tenue luz.
Judd veía a la perfección. Allí había unos veinticinco cuadros, todos de Whitney. Aparte de las hadas y duendes que pintaba de vez en cuando, nunca se dedicaba a las figuras, pero aquellos dibujos esbozaban recién nacidos y niños pequeños. Quizá sean la misma criatura, pensó Judd.
– Los he encontrado en el cuarto donde Stephen guardaba sus materiales. -Lainey reflejaba una luz, una energía tal que hacía que a su lado Beth apareciera pálida y vacía.
Judd le apretó los dedos y Beth se miró la mano, como si hubiera olvidado que todavía la tenía enlazada a la de él.
– ¿Qué te parece? -Lainey se paseaba por la habitación a la vez que cogía los cuadros y los ponía de pie contra la pared y los muebles-. Fíjate en este -dijo, enseñándoles uno de ellos-. ¡Mira qué bebé más hermoso!
Se trataba de una niña de mejillas sonrosadas y pelo rubio pintada en los tonos pastel que caracterizaban la obra del artista. La pequeña tenía los dedos regordetes extendidos hacia el espectador, como si intentara alcanzar algo que se encontraba fuera del cuadro.
– ¿No te dan ganas de tocarla? -preguntó Lainey.
– Pues no -respondió Beth, meneando la cabeza-. Puede que… que no sean de Stephen -añadió.
Lainey dejó el cuadro en el suelo y se volvió para levantar otro.
– Por supuesto que son de Stephen -dijo entre risas-. Es evidente, y además, están firmados.
La mujer estaba radiante.
– Creo que el hecho de haberlos encontrado es una señal. Es como si Stephen me estuviera diciendo que deberíamos organizar la exposición de septiembre.
– ¿Cómo? -En aquella ocasión fue Beth la que apretó los dedos de Judd-. No podemos, ya la hemos cancelado. Además, quemamos los cuadros.
– Podemos volver a programarla y mostrar todos estos. Voy a buscar a Cooper, tiene que verlo -añadió, dirigiéndose hacia la puerta.
Lainey desapareció y dejó a Judd y a Beth a solas.
Tras unos instantes la mujer se acercó a uno de los cuadros. Aún iban cogidos de la mano, así que Judd la siguió, aunque Beth, con la mirada fija en el lienzo, pareció no darse cuenta.
– Me dijo que los había destruido -susurró-. Yo le rogué que lo hiciera porque temía que alguien los encontrara algún día y se descubriera la verdad.
Entonces miró a Judd con los ojos muy abiertos. Estaba pálida.
– Stephen me decía que los pintaba para consolarse. Aunque me juró que no era así, yo siempre creí que se trataba de la criatura que perdí. De nuestra hija. Mía y de Stephen.
Aturdido, Judd apartó la vista. Una violenta ola de celos se apoderó de él, lo invadió, barrió su chi y cualquier otro pensamiento. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Beth embarazada. Embarazada de Stephen.
Stephen. Maldita sea. Siempre Stephen. Judd apretó los puños.
No, no, cálmate, se dijo en un intento de controlarse. El taoísmo le había enseñado a desdeñar la violencia y los celos. Al igual que la mayoría de religiones -y él había estudiado los principios de un montón de ellas-, el taoísmo rechazaba el odio. Pero el sentimiento en aquel momento era nuevo para él.
Hacía cinco años que había decidido abandonar su pequeña existencia como corredor de bolsa para mudarse a Big Sur en busca de una vida auténtica, de armonía, paz y equilibrio.
Pero no aquella… aquella confusión de emociones, pensó, y soltó la mano de Beth. No era aquello lo que quería.
– Salgo dentro de unos minutos. -De espaldas a la puerta, Angel se acercó el auricular todavía más y bajó el tono de voz-. Dile a Jane que estaré en la oficina esta tarde. No he podido hablar con la hermana de la viuda, pero sí con todos los demás.
Ya había colocado las bolsas en el coche. Había comprobado los cajones de su cabaña, recogido el champú del baño, incluso mirado debajo de la cama. No se dejaba nada.

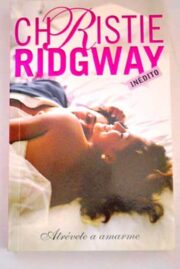
"Atrévete a amarme" отзывы
Отзывы читателей о книге "Atrévete a amarme". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Atrévete a amarme" друзьям в соцсетях.