Aquello había sido una estupidez. Y él era un estúpido.
Miró el reloj y se dijo que tenía otra buena excusa antes de enfrentarse de nuevo a ella. Era casi la hora de su habitual cita con Katie y quizá la puesta de sol le proporcionara la solución sobre cómo enfriar su relación con Angel.
Sin embargo, cuando llegó al lugar especial que compartía con Katie, se encontró con una cabeza rubia junto a la de su sobrina. Estaban sentadas la una junto a la otra, y la suave brisa levantaba y entretejía el pelo de ambas, formando una bonita mezcla de rizos claros y mechones castaños.
Iba a perderlas a ambas.
Aquella idea lo golpeó con fuerza mientras se dejaba caer en una de las rocas. Estiró las piernas y algunas piedrecitas rodaron hacia Angel y Katie. Ambas volvieron la cabeza.
Cooper se encogió de hombros.
– Lo siento, no quería molestaros.
Angel esbozó una sonrisa pero la borró de inmediato, mientras se apresuraba a levantarse.
– Yo… ya me iba.
– No te vayas. -¿Por qué siempre decía lo que no debía?-. Esto… yo… esto… -Mierda. Parecía tan nervioso como ella.
Angel se mordió el labio.
– No quiero molestar.
Cooper se incorporó para sentarse junto a su sobrina.
– No nos molestas, ¿verdad que no, Katie? -Envolvió a su sobrina en un abrazo y se obligó a mirar a Angel-. Además, si no me equivoco este es tu penúltimo atardecer en Big Sur, ¿no? Lo compartiremos contigo.
Angel dudó durante unos segundos y asintió, con expresión de frialdad y sin signos aparentes de nerviosismo.
– Así es. Me marcharé cuando termine la exposición.
Si Angel se había planteado comportarse de manera distinta después de que le hubiera pedido que se «involucrara» con él, si lo que esperaba era que él le pidiera que se quedara más tiempo, no había nada en su actitud que así lo diera a entender. Aliviado, Cooper cogió la botella de agua que Katie le ofrecía y se bebió la mitad de un solo trago.
Entonces dirigió la atención a su sobrina.
– Y tú, ¿cómo has pasado el día, señorita?
– Bien.
Su expresión pétrea era un reflejo de la de Angel. Él sabía que estaba conteniendo un montón de emociones. ¿Significaba aquello que tras su mirada fría Angel estaba también tramando algo?
Algo inquieto, Cooper dirigió la vista a la imponente puesta de sol que empezaba a difuminarse bajo el cielo del anochecer. Desaparecía tan deprisa, pensó. Los días pasaban tan rápido. Igual que su vida.
– Estaba hablándole a Katie de San Francisco -intervino Angel-. Y de las ganas que tengo de regresar.
San Francisco. Quizá debería haber vuelto allí después de la operación. Quizá debería haber regresado a la ciudad a consumirse como una vela, haciendo todo lo que le gustaba. Pero en lugar de eso había optado por ir allí para tratar de asegurar un futuro para Tranquility House y su familia.
«Cuida de tu madre y tus hermanas», le había pedido su padre aquella noche en las montañas. Cooper iba a mantener la promesa el tiempo que le fuera posible.
Cerró los ojos y se recordó que morir en Big Sur le había llegado a parecer una buena idea. Allí, comparada con la permanencia de las montañas, con el incesante vaivén del océano y con el horizonte infinito, su vida era insignificante.
Había puesto sus esperanzas en que todo aquello contribuyera a restarle significado también a su muerte. En que un día lograría aceptarla.
Y aún tenía esperanzas.
– ¿Tío Cooper?
Sobresaltado, abrió los ojos y miró a Katie.
– Dime.
– El sol ya se ha puesto y tienes frío. Estás temblando.
Se había levantado viento y las melenas de las chicas volvían a flotar en una bonita urdimbre de dos colores.
Angel se puso en pie y apoyó la mano sobre el hombro de Cooper. Tenía los dedos calientes y no pudo evitar cubrirlos con los suyos, helados. En aquel momento necesitaba sentir su calor.
– Cooper, estás helado.
El hombre no se inmutó y siguió con la vista fija en el océano, observando la inabarcable masa de agua que se perdía en el oscuro horizonte. Era una vista espléndida, pensó, aunque implicara que otro día había terminado.
El viento y las olas rugían en sus oídos. Inspiró profundamente aquel aire salobre y sintió el sabor a algas, a sal, a naturaleza en estado puro. Pese a que el atardecer ya hubiera desaparecido, aquello era magnífico.
Entonces se dio cuenta. El sol se había ido, pero el mundo seguía allí. Su luz se había extinguido, pero no así el instante. No podía sentir su calor, pero sí el de la mano de Angel.
Y yo tampoco me he ido todavía.
Inundado por un súbito bienestar, le apretó los dedos con fuerza y le dedicó una sonrisa.
– ¿Estás lista para volver? Se hace tarde, cariño, y tenemos cosas que hacer.
– ¿Cómo?
– Ya sabes -dijo con voz grave-. Esas cosas que hacer.
La risita que oyó a sus espaldas le recordó que Katie estaba todavía allí. Se volvió para mirarla y le guiñó un ojo.
– Cosas de adultos, mocosa. Venga, desaparece.
– ¡Cooper! -gritó Angel, avergonzada-. Pero ¿qué te pasa?
Cooper contuvo la carcajada porque creyó que ella se enfadaría si se echaba a reír. Pero eso era lo que le apetecía. Tenía ganas de sonreír, de reír y carcajearse porque no tenía ningún sentido seguir preocupándose por el futuro cuando el hecho de tener a Angel entre sus brazos le parecía algo tan sencillo y apetecible.
Ya no la soltó, ni siquiera cuando llegaron a su cabaña y ella intentó separarse de él.
– Antes no me has respondido. ¿Qué diablos te pasa?
Ahora que tenía todas las respuestas, no podía dejar de sonreír.
– Le hemos dado demasiadas vueltas. -Tiró de ella hacia la puerta-. Nos hemos preocupado demasiado. -La empujó para que entrara-. Y no hemos -dijo junto a su boca-… no hemos disfrutado lo suficiente del momento.
La abrazó y se calentó contra su piel. Cooper estaba erecto y Angel estaba húmeda. Entrelazaron las lenguas y los cuerpos. Otra maravilla más de la naturaleza.
Sin pensar en el futuro.
Sin dejar escapar el presente.
Aunque todavía no había amanecido, la carpa de la exposición brillaba como si estuviera bañada por el sol gracias a la hilera de bombillas que iluminaba sus paredes. Beth rasgó el envoltorio marrón de otro de los cuadros. El día antes los habían llevado a enmarcar y, aunque aquel hombre había tenido que trabajar a un ritmo frenético, estaban todos listos. Beth quería colgarlos rápidamente y marcharse cuanto antes.
Abandonar Big Sur.
Le temblaban las manos, pero aquello se debía a la falta de sueño y no al miedo por lo que iba a hacer, se dijo.
Abandonar su hogar.
Abandonar a su familia.
Para siempre, rompiendo con las cadenas del pasado, de los secretos, y del silencio que había guardado durante media vida y que ya se prolongaba demasiado.
Trató de tranquilizarse y arrancó el papel marrón de otro de los cuadros, también de un pequeño querubín. Sin apenas mirarlo, se aseguró de que tenía el tamaño apropiado para el lugar que había elegido para él y subió por la escalera.
Mientras subía, oyó pasos. El pequeño sobresalto hizo que la escalera se balanceara, pero el movimiento cesó de repente. Miró hacia abajo y vio un par de manos, una de ellas marcada por profundos arañazos, que la sujetaban con fuerza para estabilizarla.
Lástima que el ritmo de su corazón no pudiera estabilizarse con la misma facilidad. Intentó no pensar en ello y se dispuso a colgar el cuadro en el fondo cubierto de seda como si Judd no estuviera allí. Lo hizo con cuidado y se entretuvo para que quedara del todo recto.
Sin embargo, aquello solo contribuyó a ponerla más nerviosa, así que decidió comenzar a bajar.
Las manos del hombre le rozaron la pierna y Beth volvió a sentir una sacudida.
– Apártate -le pidió entre dientes.
Judd no se movió.
Beth volvió la cabeza y lo observó por encima del hombro. Tenía el mismo aspecto sereno, calmado y silencioso de siempre.
– Sal de en medio.
Y ahí era donde estaba. Justo entre ella y su libertad. Judd era una de las razones por las que se había quedado ya demasiado tiempo.
Beth dio otro paso y él se apartó a un lado, sujetando la escalera solo con una mano. La mujer la miró y se fijó en los arañazos que ya habían comenzado a cicatrizar y en otros nuevos que le habrían causado los gatitos.
– ¿Te quedarás con Shaft? -le preguntó de repente.
Judd torció el gesto.
– Me marcho y necesito que alguien se ocupe de él.
Soltó la escalera y se llevó la mano al bolsillo. La miró atentamente, como si intentara descifrar qué estaba pensando. Durante años, Beth había creído que Judd era capaz de hacerlo. Al fin y al cabo, habían compartido risas y conversación, la charla de ella y las notas crípticas de él, y Judd se había convertido en su base, su apoyo, su mejor amigo.
A Beth le costaba respirar.
– No puedo quedarme a la exposición. No puedo quedarme a contemplar cómo la gente se pasea entre mis secretos y mi vergüenza.
Judd desvió la mirada y esta vez fue ella la que intentó averiguar qué le estaba pasando por la cabeza. Siempre habían sido capaces de comunicarse, pero solo hasta donde él se lo había permitido. Aunque la actitud calmada de Judd, tan distinta a los aires de grandeza de Stephen, siempre le había resultado atractiva, en ocasiones la hacía sentirse una egoísta.
Ella recibía pero nunca daba.
Igual que Stephen había recibido de ella y de su hermana. Y conociéndolo, era muy probable que hubiera justificado su comportamiento con el argumento de que un artista necesita una musa, o el de que una mente artística se alimenta de pasiones.
Y, por supuesto, Stephen fue un hombre encantador, dotado de un talento extraordinario para llegar a la fibra sensible de la gente. Pero ahora que ya no estaba, Beth comenzaba a verlo con mayor claridad.
Cogió otro de los cuadros y se ensañó con el papel que lo envolvía. No se sentía tan furiosa desde el día en que avanzó en dirección al altar, hacia el hombre que amaba, como dama de honor de su hermana. Pero el enfado volvía a aflorar, abriéndose camino entre las capas de culpa y arrepentimiento con las que intentaba sofocarlo. Otro tirón brusco y el cuadro vio la luz.
De inmediato, Beth apartó los ojos de la criatura rubia que ocupaba todo el lienzo. Dispuesta a seguir con su trabajo, recorrió la habitación en busca del lugar apropiado para colgarlo.
El lugar apropiado para colocar otro cuadro más de su pequeña. Rubia, como Stephen. De ojos azules. No había ni un solo rasgo de ella en aquella niña, tantas veces dibujada.
– ¿Cómo pudo? -Ya había amanecido y empezaba a hacer calor. O quizá fuera la ira de la que finalmente era capaz de liberar su alma-. ¿Cómo pudo casarse con mi hermana y tener una aventura conmigo? ¿Cómo pudo dejarnos preñadas a las dos? ¿Cómo pudo pintar un bebé con tanto… tanto amor si ya no existía?
Judd la miraba, atento.
Beth se acercó a él, encendida por la rabia.
– Llevo media vida pagando por mis errores. Me quedé para vigilar a Stephen y asegurarme de que no se aprovechaba de Lainey ni de ninguna otra mujer. Me quedé porque quiero a mi hermana y a mi sobrina. Y también porque… -Confesarle aquello a Judd sería un error-. Pero ya me he cansado. No quiero quedarme por el sentimiento de culpa ni por una amistad que nunca llegará más lejos.
Beth se dio la vuelta para salir pero Judd la agarró de la muñeca. La soltó y ella volvió a mirarlo.
– ¿Por qué me besaste, Judd? ¿Por qué?
El hombre la observaba con la misma expresión de impotencia que cuando le había hecho la pregunta el día anterior.
Beth soltó una risa ahogada y amarga que sonó a llanto.
– Muy bien. No me lo digas. Pero yo ya estoy harta de guardar secretos. Y no lo voy a hacer más. Ni uno solo.
Dispuesta a enfrentarse a la verdad, recorrió una vez más los cuadros del bebé. Sintió un nudo en el estómago. Y dolor. Dolor por la pérdida.
Pero tenía gracia. Cuando los miraba le costaba identificar en ellos algún tipo de pérdida. Los lienzos eran muy bonitos, preciosos, y la criatura dibujada parecía sana y vital.
Entonces pensó que aquella niña no era su hija sino un producto de la imaginación de Stephen, de su don artístico, de la bondad que había en su alma, pese a los muchos defectos que pudiera tener.
Se fijó en el gesto inexpresivo de Judd y volvió a sentir dolor. Dio media vuelta y se marchó sin decirle adiós.
Judd se la quedó mirando. ¿Qué es lo que había dicho? ¿Que no iba a guardar ni un secreto más? Mierda, mierda. La idea de que se pudiera marchar lo había dejado tan impresionado que a punto había estado de olvidarse del resto.
Se apresuró a seguirla y en la entrada de la carpa se dio de bruces con Angel. Ambos se sujetaron para mantener el equilibrio.

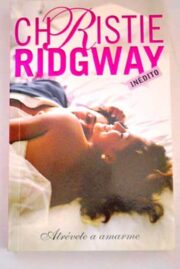
"Atrévete a amarme" отзывы
Отзывы читателей о книге "Atrévete a amarme". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Atrévete a amarme" друзьям в соцсетях.