Él gruñó y adelantó una hoja de papel que ella le arrancó de las manos al tiempo que intentaba reprimir una primera arcada. «Té de milenrama -decía la nota-. Ayuda a digerir. Pronto te acostumbrarás.»
Arrugó la nota, se obligó a tragar el repugnante bebedizo y tomó una profunda bocanada de aire para darle un respiro al paladar.
– Nunca jamás me voy a acostumbrar a esto -barbotó.
Tampoco suponía que alguien fuera capaz de beberlo con regularidad, hasta el extremo de que tuvo la repentina sospecha de que el «té de milenrama» era una pócima destinada a ella en particular, al igual que los asquerosos comestibles biológicos del desayuno.
Dio con la explicación: mientras Judd Sterling se explayaba con aquel aire pacífico y benevolente que, al parecer, era característico en él, había alguien a cargo de la intendencia de la operación, alguien que no la quería ver en Tranquility House.
Tenía sentido, lo mirara por donde lo mirase.
Cooper Jones pretendía que se muriera de hambre.
Fue el demoledor desayuno lo que hizo que Angel se decidiese por la que iba a ser su primera línea de acción del día; bueno, eso y el desabastecimiento de periódicos, otro de los encantos de Tranquility House, por lo visto. Sin nada que comer ni que leer, el siguiente paso era, lógicamente, ir en busca de Cooper. Los dos reportajes, el de Stephen Whitney y el del abogado retirado, requerían de su cooperación.
Aunque hasta entonces no le había ido bien con él, no estaba preocupada por ello; contaba con un truco para que el personal se relajara. Su primer curso de periodismo había sido el de «101 técnicas de entrevista», y todavía no había olvidado la triple estrategia diseñada por el profesor para amansar a un individuo.
1. Comenzar con un breve intercambio de fórmulas de cortesía.
2. Continuar con una conversación superficial.
3. Concluir con un sincero cumplido.
La receta jamás fallaba a la hora de aflojar la rigidez previa que podía darse entre el entrevistado y ella. Así que, aun habiendo estrenado un comienzo más bien torpe, no dudaba de que a la primera de cambio lo tendría dándole la patita.
A pesar de que Judd no hubiera aclarado el paradero de Cooper más que con un «Por ahí», Angel salió a buscarlo por el primer sendero que encontró que se alejara de las cabañas de los huéspedes.
El camino serpenteaba hacia el este, remontando pendientes de hierba seca que olían, curiosamente, a frutos secos, y sumiéndose en sombríos barrancos adornados por algún hilo de agua y robles de aspecto artrítico. Una chica de la montañosa San Francisco debería haber podido andar por aquel terreno abrupto sin despeinarse, pero, sin embargo, en poco menos de diez minutos las botas empezaron a hacerle daño y, dado lo caluroso del ambiente, deseó haberse vestido con pantalones cortos y un top en lugar de los vaqueros y la camiseta.
Tras hacer una pausa bajo un macizo de árboles, al pie de la siguiente colina, tiró de la camiseta para apartársela de la piel, ya pegajosa, y la agitó para procurarse ventilación. No había encontrado ni el más mínimo rastro de Cooper ni, por cierto, ningún otro indicio de vida humana y, aun así, conservaba la esperanza de tropezarse en cualquier momento con la civilización o, más concretamente, con una cafetería y un aparato de aire acondicionado. Como mofándose de sus apetencias, un pajarillo azul graznó desde una rama cercana.
– Perfecto -repuso Angel, molesta por el dolor de cabeza que empezaba a insinuarse-. Pues entonces dame solo una cafetería, que no soy quisquillosa. O un café de máquina, de esos que van bien para la úlcera.
– Lo siento, joven, pero por aquí no tenemos de esas cosas -oyó decir a una voz a sus espaldas.
¡Cooper! La sorpresa inicial desapareció al reconocer la voz. Está bien, se recordó, deseosa de que se le pasara el dolor de cabeza, aquí tienes tu oportunidad. Manos a la obra y a ganarse su confianza.
– Vaya, hola. -Todavía de espaldas a él, Angel dio por zanjado el «intercambio de fórmulas de cortesía» y abrió la puerta a la «conversación superficial»-. ¿Qué cosas no tenéis por aquí? -le preguntó, dándose la vuelta.
– En los ciento sesenta kilómetros de costa de Big Sur, no podrás encontrar ni un solo restaurante de comida rápida, banco o supermercado.
En otras circunstancias, aquellas palabras le habrían hecho desesperarse. Pero allí, en aquel momento, las oyó sin pena ni gloria, concentrada como estaba en el aspecto de Cooper. Llevaba el pelo húmedo y peinado hacia atrás y, a diferencia del traje de estilo desaliñado del día anterior, vestía ropa de deporte que le ceñía… pero bueno… todo.
Estaba atónita. Vaya, vaya.
La vestimenta con que había asistido a la ceremonia ocultaba un cuerpo escultural, torneado en lugares inimaginables.
De súbito, consciente de que la mirada podría delatarla, Angel bajó los ojos, ruborizada.
– Pues sí… -titubeó.
Ay, ay, ay. Pese a tener presente que era el momento de ganarse a Cooper, la situación había hecho que perdiera el hilo de la incipiente conversación. Algo aturdida, regresó al primer punto de las 101 técnicas.
1. Comenzar con un breve intercambio de fórmulas de cortesía.
– En fin, hola -insistió, voluntariosa. Al escapársele las palabras de la lengua, notó en el estómago una sensación opresiva que le era familiar. Deseó no estar pareciendo muy estúpida y se inclinó para inspeccionar las botas, llenas de polvo-. Vaya, ¿y a qué dedicas la mañana?
– ¿No es evidente?
Su tono burlón la hizo levantar la vista y se permitió un nuevo examen visual, lo que hizo que distinguiera una gran estructura de metal que Cooper tenía apoyada sobre el muslo derecho.
Su largo muslo. Su muslo duro. Su largo y duro muslo. El cuádriceps parecía tallado en una roca, cuya leve contorsión siguió con los ojos, desde la cadera hasta el interior de la rodilla.
Debajo del ombligo de Angel las cosas se pusieron tensas. Se dio cuenta de que eran sus propios músculos una vez que volvieron a contraerse, los mismos que en la Cosmopolitan recomendaban a las mujeres ejercitar para que luego los hombres se volvieran locos.
La cara le estaba ardiendo y, pese a ello, no podía dejar de mirar, por entonces, el muslo interno, también muy marcado según descubrió, y que mantenía su perfil hasta llegar a…
Ay. Optó por mirarlo a la cara y, al subir la vista, distinguió que sostenía con una mano enguantada lo que le pareció un gorro de plástico, todo ello mientras trataba de recordar su último comentario.
– Sí, cierto, evidente. -Intentando adoptar una actitud indiferente, casi perspicaz, efectuó un gesto vago para señalarle el aparejo metálico que tenía apoyado contra la pierna-. Veo que, al parecer, has estado haciendo deporte con ese… con eso de ahí.
– Es una bicicleta de montaña -la aleccionó Cooper con las cejas enarcadas-. Aunque espero que no sea la primera bicicleta que ves.
¿Una bicicleta? Angel, parpadeando, la examinó. Pues sí, era una bici. Y entonces, mientras contemplaba, una de las manos de él se aferró al manillar, lo que provocó que un tendón se tensara hasta el antebrazo.
Angel estaba hipnotizada y el área especial Cosmopolitan volvió a sufrir una contracción. Como periodista, se consideraba una observadora muy capaz, pero ¿sabía alguien que los hombres pudieran tener semejantes músculos en los brazos? Vigorosos, largos músculos que…
– ¿Angel?
Tras despertar de pronto de su catatonía, Angel dio un paso atrás, tropezó con una raíz y fue a dar con las posaderas en el suelo.
En solo un instante, Cooper se deshizo de la bicicleta y del casco y se arrodilló al lado de la accidentada.
– ¿Estás bien?
– No. -Porque además de la humillación tenía los músculos de él al alcance. Para evitar la tentación, se incorporó y volvió a sentarse sobre las manos-. No, no estoy nada bien.
– ¿Dónde te has hecho daño? -preguntó él, acercándose más.
Angel sacudió la cabeza y se echó hacia atrás, negándose a admitir que era su orgullo, su profesionalidad, lo que había salido perjudicado. Se suponía que tenía que estar dedicada al importantísimo reportaje, por amor de Dios, y no jugueteando con las especificidades de la diversidad sexual.
– Quédate sentada un rato y respira -le aconsejó él, todavía más cerca-, respira hondo.
El maillot que llevaba, hecho con una tela elástica y satinada, le seguía de cerca la línea del cuello y se le amoldaba a los pectorales. Era tan ceñido que Angel no tuvo problemas para apreciar las amplias plataformas musculares, cada una de ellas coronada por los prietos botones de los… ¡Basta!
Miró hacia otro lado y pugnó por controlar sus impulsos. Había visto ciclistas vestidos de la misma manera millones de veces. Que Cooper fuera de aquella guisa no era razón suficiente para permitir que resurgieran los hormigueos que al fin había sido capaz de despachar por considerar que no llevaban a ningún lado.
De todas maneras, las mujeres no solían pasar de la calma a la fascinación ni de la indiferencia a la excitación con una sola mirada, ¿a que no? La hembra de las especies animales no comía por los ojos, según había leído en una publicación masculina la semana anterior.
Y no podía decir que no hubiera dispuesto de experiencias precedentes en las que basar sus criterios, pues había tenido varias relaciones. Pero los tíos siempre tenían una especie de… no sabía qué, que enfriaba sus reacciones. Jamás se había sentido cautivada ante la sola visión del cuerpo de un hombre; jamás hasta aquel momento.
Tras darse cuenta de que tenía la vista fija en las piernas de Cooper, profirió un quejido culpable.
– Angel, ¿qué demonios te ocurre? -inquirió él, apoyando una mano en el suelo para aproximarse todavía un poco más.
– No sé -contestó mientras intentaba no pensar en el abultado bíceps del brazo que acababa de moverse-. No entiendo qué me pasa.
Entonces, al fin y al cabo, lo entendió. Cuando tenía ocho años había querido ser un niño, un niño grande y fuerte por encima de cualquier otra cosa. En su nuevo colegio había una banda de matones y, cada noche, había deseado despertarse a la mañana siguiente con la envergadura y los músculos que le harían falta para hacer frente a las intimidaciones de aquellos fantoches. Por entonces ya había dejado de esperar que su padre acudiera a rescatarla.
Tal vez, a lo mejor -¡seguro que sí!-, Stephen Whitney era el causante de aquella momentánea obsesión suya. Los sentimientos y los miedos del pasado estaban volviendo a salir; eso era todo. No deseaba a Cooper Jones, sino que, como en su infancia, deseaba los músculos del hombre, el símbolo físico de la fuerza necesaria para cuidar de sí misma, que tanto había deseado hacía tantos años.
Aliviada, consiguió sonreír y ponerse de pie.
– Estoy bien. Es solo que… -Los ojos de Cooper eran almendrados, de ese color a medio camino entre el verde y el castaño que tan pronto se aclara como se oscurece. En aquel momento eran oscuros, atentos, y Angel, sosegándose, recordó que debería estar dedicada a ganarse su confianza-… que no he tomado café esta mañana.
Él también se levantó.
– Alguna vez he visto reacciones fuertes provocadas por la carencia de cafeína, pero la tuya me parece que llega al extremo.
– Qué me vas a contar -murmuró Angel.
Para darse un poco más de tiempo durante el que recuperarse, se agachó y sacudió el polvo de sus pantalones. Vuelve a lo tuyo, se ordenó, concéntrate en las técnicas para preparar la entrevista y en que Cooper baje la guardia.
Cuando él se dio la vuelta hacia su bicicleta, Angel se enderezó.
– Por cierto; me había olvidado de que… -hablaba con voz firme, tratando de volver suavemente a adoptar una pose más espontánea-… tienes que contarme tu secreto.
– ¿Qué? -se sorprendió Cooper.
– Tu secreto -insistió ella-, ya sabes. Es decir, dónde escondes tu provisión de las tres sustancias prohibidas: alcohol, cafeína y tabaco. En los tribunales no se te conocía precisamente por tu abstinencia.
– Ya. -Cooper se calmó y le dio la vuelta a la bicicleta para colocarse frente a ella-. Sé a qué te refieres.
Angel creyó entender que estaba haciendo progresos, pues veía en el hombre unos ojos más amables y una media sonrisa tolerante. Sonriéndole a su vez, se le acercó pensando que el buen profesor Brown había estado, una vez más, en lo cierto.
– Pues mira -le dijo, tan cerca ya de él como para tener que mirar hacia arriba-, yo diría que tienes por ahí escondido algún saco de café bien tostado y también un cartón de tabaco y una botella de whisky.
– ¿Qué pensarías si te dijera que ya no fumo ni bebo café o alcohol?
– Pensaría que… -Angel, sorprendida de verdad, no sabía por dónde salir; C. J. Jones tenía fama de ser tan astuto como lo era en su trabajo.

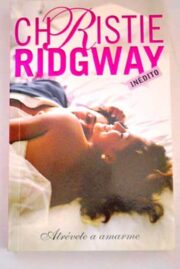
"Atrévete a amarme" отзывы
Отзывы читателей о книге "Atrévete a amarme". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Atrévete a amarme" друзьям в соцсетях.