Dejando escapar un suspiro de impaciencia, Tom la ayudó a levantarse.
– Seguro que la señorita Perkins puede buscarle otro cascabel.
Apretujados entre el escritorio y el si1lón estaban muy cerca uno del otro. Tan cerca como notar el calor de su cuerpo, para respirar el perfume de su pelo. Por un momento ninguno de los dos se movió y Tom tuvo que hacer un esfuerzo para no besarla allí mismo.
– Adelante. Siga buscando su cascabel.
– Sí, sí, claro…
Claudia volvió a agacharse y unos segundos después se incorporó con el cascabel en la mano, los hilos del botín todavía colgando.
– Aquí está.
– Muy bien. Siéntese, señorita Moore.
Claudia y Tom se quedó mirándola durante unos segundos sin decir nada. Era muy guapa. Demasiado guapa.
– Normalmente quien lleva los asuntos de personal es el señor Robbins, pero como sus problemas parecen ser conmigo, he pensado que debería hablar con usted personalmente.
– Yo soy un problema?-preguntó Claudia.
En todos los sentidos, pensó Tom, intentando ignorar la sonrisa femenina. Estaba tendiéndole una trampa, probando su resolución. ¿Que si era un problema? Desde luego. Pero no estaba tan preocupado por su comportamiento en el trabajo como por el efecto que parecía ejercer en su cuerpo y su cerebro.
No podía negar la atracción que había entre ellos. Aunque él no podía permitirse el lujo de tontear, evidentemente Claudia Moore era una experta.
– Su actitud hacia los superiores tiene que mejorar.
– ¿Vas a despedirme?-preguntó ella, mirándolo con los ojos muy abiertos.
– Cree que debería despedirla?
– No-contestó Claudia, cruzándose de brazos-. Soy un buen paje de Santa Claus y tú lo sabes.
– Se niega a llamarme «señor Dalton»-replicó Tom.
– Porque te llamas Tom. ¿Por qué no puedo llamarte por tu nombre? No estoy llamándote «tonto» o «lerdo».
– Lerdo?
– Una palabra normalmente reservada para gente de limitada inteligencia y sofisticación. Nada que ver contigo, claro. Pero supongo que podría acostumbrarme a llamarte «señor Dalton» cuando haya gente alrededor-dijo Claudia, tan fresca.
– Somos jefe y empleada, señorita Moore. Debería llamarme señor Dalton todo el tiempo.
Su expresión desafiante fue dando paso a una de aceptación. Pero Tom sabía que era una victoria pírrica. Aunque podrían mantener la ilusión de que aquella era una relación profesional, los dos sabían que había algo más. Obligarla a que lo llamase «señor Dalton» no cambiaría nada.
– Lo siento-dijo Claudia por fin-. ¿Eso es todo, señor Dalton?
El asintió.
– No anotará este incidente en su informe, señorita Moore. Considérelo una advertencia.
Claudia se levantó y Tom no pudo dejar de admirar el cuerpo bajo la chaqueta ajustada, la curva de las caderas, las torneadas piernas los leotardos…
– Debería volver al trabajo, señorita Moore. Los demás pajes estarán preguntándose dónde se ha metido.
– Muy bien-sonrió ella, con los ojos brillantes.
Tom tuvo que apartar la mirada. Si pensaba que el reto había desaparecido estaba más que equivocado.
– Adiós, señorita Moore.
– Prometo ser un poquito más circunspecta, señor Dalton-dijo Claudia entonces con voz seductora-. Mi comportamiento será irreprochable, señor Dalton. Y quiero que sepa, señor Dalton, que agradezco mucho la oportunidad de ser uno de las pajes de Santa Claus. Sé que a veces tengo cierta tendencia a decir lo que pienso sin pensar, señor Dalton, pero…
Tom no supo qué lo había obligado a hacerlo. Quizá la frustración por su falta de obediencia, la re petición de su apellido o la sonrisa de satisfacción en aquellos preciosos labios… O quizá el deseo de probarlos aunque fuera una sola vez. Pero se levantó de un salto, la estrechó entre sus brazos y buscó su boca como un desesperado.
Claudia ni siquiera intentó apartarse. Todo lo contrario, apoyó las manos sobre su torso y abrió los labios para recibir la caricia. El sentido común le decía que parase, pero se encontró a sí mismo perdido en un mundo de sensaciones. El calor de su boca y los diminutos gemidos que escapaban de la garganta femenina le hicieron perder la cabeza por completo.
– No supo cuánto había durado el beso o quién lo dio por terminado, pero no lo lamentó en absoluto. Todo lo contrario. Un jefe no debería besar apasionadamente a una empleada. Pero una empleada no debería insistir en llamar a su jefe por el nombre de pila. Además, técnicamente, Claudia no era su empleada. La fundación de Theodore Dalton pagaba su salario. Y aunque la había contratado él, su verdadero jefe era el abuelo.
Claudia lo miró entonces con una ceja levantada.
– Señor Dalton, yo…
– Por favor, llámame Tom-murmuró él, acariciando su cara.
– Qué ha pasado, Tom?
Por un momento, pensó volver a besarla. Pero decidió que no sería buena idea. De modo que abrió la puerta y la empujó suavemente.
– Creo que he encontrado la forma de dejarte sin palabras.
Tom cerró la puerta del despacho antes de que pudiera replicar y se sentó frente a su escritorio con una sonrisa de satisfacción. El juego empezaba a ponerse interesante. Como una partida de ajedrez, acababa de hacerle jaque mate a Claudia Moore. Y después de ver su respuesta, estaba seguro de que ella no se atrevería a mover ficha enseguida.
Entonces miró su reloj. Normalmente la jornada de trabajo no terminaba nunca, pero aquel día había pasado con increíble rapidez. Aunque no quería dar le todo el crédito a Claudia, debía admitir que gracias a ella todo era mucho más interesante en los almacenes Dalton.
Pensativo, alargó la mano para abrir el cajón y comprobó que la llave no estaba puesta. Era muy raro porque él siempre dejaba la llave puesta durante las horas de trabajo.
Sorprendido, pulsó el botón del intercomunicador.
– Señorita Lewis, ¿ha visto la llave de mi escritorio?
– No, señor Dalton. Supongo que estará puesta, corno siempre.
El sacudió la cabeza. Entonces miró por el escritorio y encontró la llave entre los clips. Regañándose a sí mismo por el despiste, abrió el cajón… y vio que caía al suelo un trozo de papel.
Pero al inclinarse comprobó que no era un papel sino un trozo de tela. Un trozo de lana roja. Como la chaqueta de Claudia Moore. ¿Habría quitado ella la llave? ¿Para qué? ¿Qué quería encontrar en el cajón?
Maldiciendo en voz baja, Tom lo cerró de golpe. De repente, el jueguecito empezaba a parecerle peligroso.
¿Qué sabía él sobre Claudia Moore, además de que era muy guapa y le gustaba besarla? El instinto le había hecho preguntarse por qué una chica tan inteligente buscaba trabajo como paje de Santa Claus. Pero la atracción que sentía por ella hizo que olvida se el asunto.
– Qué estás tramando, Claudia?-murmuró para sí mismo-. Sea lo que sea, pienso pasarlo bien mientras lo averiguo-añadió entonces con una sonrisa.
A Claudia siempre le habían gustado los villancicos, pero no cuando era un coro de perros ladrando Jingle Bells. Desgraciadamente, el dueño del bar Hooligan, un sitio muy frecuentado en la plaza de Schuyler Palis, pensaba de otra forma. La canción parecía ser la favorita aquella tarde, una elección que sus tres compañeros apoyaban echando monedas en la maquinita.
Los pajes la recibieron muy nerviosos. Estaban convencidos de que Thomas Dalton la había despedido y cuando les dijo que no pasaba nada se quedaron de una pieza.
De modo que empezaron a hacerle preguntas y Claudia, periodista al fin y al cabo, decidió aprovecharse de su curiosidad. Los invitó a una copa después del trabajo, dispuesta a sacarles todo lo que fuera posible, y prometió contar lo que sabía sobre el enigmático señor Dalton.
En realidad, el beso no le había revelado mucho sobre él. Solo que tenía un gran talento para besar.
: Cada vez que lo recordaba levantándose para tomar la entre sus brazos sentía un escalofrío.
Y debía admitir que, aunque inesperado había sido muy agradable. Más que eso. Ni siquiera se le ocurrió apartarse y darle una bofetada. Todo lo contrarío, cerró los ojos y disfrutó del momento como nunca.
Nerviosa, tomó un trago de su gin tonic. Nunca un beso la había afectado tanto. Quizá porque nunca la había besado su jefe. Claudia esperaba que la echase de la oficina, no que la tomara entre sus brazos.
En ese momento todo cambió. Además de perder el control, le pareció que su integridad como periodista estaba seriamente comprometida. Lo buscó por la planta durante todo el día para volver a tontear con él y ponerlo nervioso, pero Tom Dalton no apareció por allí.
Claudia se sintió tentada de ir a su despacho, pero cuando repasó sus motivos tuvo que reconocer que no sería para cuestionar el beso sino para repetirlo una y otra vez hasta que estuviera sin aliento. Murmurando una maldición, terminó su gin tonic y levantó la cabeza para pedirle otro a la camarera.
Aunque ella solo había tomado uno, sus compañeros de trabajo no mostraban tanto autocontrol. Los pajes de Santa Claus parecían tener cierta tendencia a perder la cabeza cuando se los saca del Polo Norte. Llevaban ya dos copas y empezaban con la tercera.
– Dime, Winkie-empezó a decir Claudia-. ¿Has oído algo sobre el Santa Claus de los almacenes Dalton?
– Yo no confío en él-contestó la mujer, que fumaba como una chimenea-. Tiene unos ojos muy raros.
– Yo creo que lleva lentillas-dijo Dinkie, tomando un sorbo de martini-. Mi hija también lleva lentillas.
– Duras o blandas?-preguntó Blinkie.
El más joven de todos, Blinkie, era un universitario con piercings, tatuajes y el pelo tan negro que parecía un vampiro.
Claudia dejó escapar un suspiro. Intentaba una y otra vez hablar sobre Thomas Dalton, pero era como intentar controlar a un montón de críos esnifando pegamento.
– Y los regalos secretos?
– Olvídate de los regalos-dijo Winkie-. A mí nadie me da dinero, así que no me importa.
– Hablando de regalos, llevo días buscando uno para mi…-empezó a decir Dinkie.
– ¡Un momento!-gritó Claudia, golpeando la mesa con el puño-. ¿Podemos centrarnos en el tema?
– Oye, cálmate-dijo Blinkie.
– Es que no sentís curiosidad? Es una historia muy interesante…, y Santa Claus debe de saberlo todo. El es quien recibe las cartas, de modo que debe de conocer al benefactor anónimo.
– Supongo que sí-asintió Winkie-. Pero a mí no me importa. No regala mi dinero, así que…
– Alguien debe de saber algo. Si pudiera hablar con Santa Claus fuera de los almacenes…
– Nadie lo ha visto nunca fuera de los almacenes-intervino Blinkie-. Es como… el espíritu de la muerte.
– De qué estás hablando?-preguntó Claudia.
– Nadie lo ha visto sin el traje de Santa Claus. Aparece cada mañana en la casita y desaparece por la noche. Yo creo que vive allí.
Aquellos pajes no habían sido contratados por sus poderes de deducción, desde luego. ¿Cómo podían llevar dos semanas trabajando con Santa Claus y no saber nada sobre él? Tenía que haber un hombre de verdad bajo el traje rojo, un hombre al que podría persuadir para que le contase sus secretos, un hombre con una vida fuera de su trabajo.
– Y quién lo sabe entonces?
– Dalton-contestó Winkie-. ¿Por qué no le preguntas a él? Parece que os lleváis muy bien.
Claudia dejó escapar un suspiro. Estaba como al principio.
¿Qué era aquello, una conspiración de silencio? Los pajes no podían ser tan obtusos. Quizá todos formaban parte del secreto. Pero cuando los miró de nuevo se dio cuenta de que era imposible. Si Blinkie, Winkie y Dinkie supieran algo se lo habría sacado.
– Deberías salir con él-dijo Dinkie entonces.
– Con Santa Claus?
– Con el señor Dalton, mujer. Parece una buena persona y no ha tenido mucha suerte con las mujeres. Aquel lío con su prometida y…;
– ¿Estaba prometido?
– Con una chica muy guapa. Faltaban tres semanas para la boda y ella la canceló. Estaba harta de que el señor Dalton estuviera todo el día trabajando. Desde entonces, el pobre solo ha tenido un par de aventuras patéticas.
Para ser tan obtusos, sabían mucho sobre la social de Tom Dalton. Pero aunque Claudia sentía curiosidad por saber algo más sobre el hombre que la había besado, decidió concentrarse en lo que verdaderamente le importaba.
Cuando la camarera se acercó a la mesa Claudia pidió la cuenta y se levantó, dejando a los otros tres pajes discutiendo sobre si merecía la pena poner desodorante en los botines.
Hacía mucho frío cuando salió del bar. La plaza estaba iluminada con luces de Navidad y algunas personas se paraban para admirar el enorme abeto que había en el centro.
Los almacenes Dalton seguían abiertos y Claudia miró hacia las ventanas del quinto piso, preguntándose qué estaría haciendo Tom en aquel momento. Y, sobre todo, en el beso. No lo imaginaba pensando en ella. Tenía aspecto de persona muy práctica.

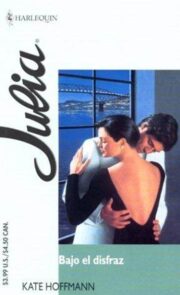
"Bajo El Disfraz" отзывы
Отзывы читателей о книге "Bajo El Disfraz". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Bajo El Disfraz" друзьям в соцсетях.