– ¿En qué puedo ayudarla? -preguntó el acorazado con una sonrisa, sin dejar de hojear una pila de papeles con sus dedos enrojecidos llenos de anillos.
– ¿Está Jazz? -pregunté.
Las dos mujeres se quedaron de piedra, la sonrisa se les heló en el rostro y la hostilidad centelleó en sus ojos. Comprendí con retraso que al llamarle «Jazz» en vez de «señor Arledge» había causado la impresión errónea. Me resultó un poco desconcertante, pues yo siempre pensaba en él como mi tío. ¿Y tenía Jazz la costumbre de enredarse con mujeres tan jóvenes como para ser sus hijas?
Intenté romper el hielo.
– Soy Blair.
No encontré indicios de reconocimiento en aquellos ojos iracundos. De hecho, me parecieron aún más hostiles. -Blair Mallory -aporté otro detalle.
Nada.
Bueno, qué demonios, ¿estábamos en el Sur o no? ¡No me digáis que esta gente no reconocía el nombre de la hija de la mejor amiga de la esposa de su jefe! Por favor.
Pero no se encendió ninguna bombilla, de modo que les di en la cabeza con la información.
– Soy la hija de Tina Mallory, ya sabéis, la mejor amiga de la tía Sally.
De repente se hizo la luz. Fue lo de la «tía Sally» lo que lo logró. Las sonrisas regresaron a sus rostros, y el acorazado salió de su posición tras la mesa para darme un abrazo.
– ¡Vaya, cielo, no te había reconocido! -dijo mientras yo me veía atacada por un par de domingas tan blandas como cualquier neumático hinchado de tu coche. Me percaté de que tenía esas mamas constreñidas y guardadas con tal sujeción cruel que podría sufrir un traumatismo cervical al soltarlas por la noche. La idea me dejó helada. Aún más espeluznante era visionar el sujetador capaz de contenerlas en su sitio. Probablemente podría usarse como lanzadora en un portaviones.
La manera más rápida de librarme de ella era no dar muestras de miedo y hacerme la muerta. De modo que me quedé ahí quieta y dejé que me abrazara, parpadeando e intentando no coger aire, sin dejar de sonreír un momento con la sonrisa más dulce que conseguí esbozar. Cuando por fin me soltó, respiré una profunda bocanada de aire preciosísimo.
– ¿Cómo iba a reconocerme? Nunca antes he estado aquí.
– ¡Por supuesto que sí! Sally y tu mamá vinieron un día al poco tiempo de que Jazz abriera el negocio. Sally trajo a Matt y a Mark con ella, y tu mamá os trajo a ti y a tu hermana de la mano, y erais las muñequitas más monas que he visto en la vida. Tu hermana acababa de echar a andar.
Puesto que le llevo dos años a Siana, la visita que recordaba esta señora debió producirse cuando yo tenía unos tres años. ¿Y no me reconocía? Dios mío, ¿qué le pasaba? No podía haber cambiado tanto entre los tres años y los treinta y uno, ¿a qué no?
En algún lugar, el tonto del pueblo se les había escapado.
– No recuerdo bien. -Intenté salir por la tangente, preguntándome si no sería preferible echar a correr y ponerse a cubierto-. He tenido una conmoción cerebral hace pocos días y tengo bastantes lagunas en la memoria…
– ¿Una conmoción? ¡Santo cielo! Tienes que sentarte, aquí mismo… -Me cogió del brazo derecho y me guió hasta el sofá de vinilo naranja, donde casi me deja plantada-. ¿Qué haces fuera del hospital? ¿No tienes nadie que te cuide?
¿Desde cuándo «conmoción» era sinónimo de «daño cerebral irreparable»?
– Estoy bastante recuperada -me apresuré a tranquilizarla-. El viernes pasado me dieron el alta en el hospital. Esto, ¿se encuentra aquí el tío Jazz?
– ¡Oh! Oh, por supuesto. Está en el taller.
– Le avisaré por megafonía -dijo la otra mujer mientras cogía el teléfono. Apretó un botón, luego tecleó dos números, y un fuerte zumbido sonó en el exterior. Tras un minuto, dijo-: «Alguien ha venido a verle». -Se quedó escuchando y colgó. Luego me sonrió-. No tardará ni un minuto en estar aquí.
De hecho tardó aún menos, porque el taller estaba justamente detrás de la oficina, y sólo tuvo que andar veinte metros tal vez. Entró con aspecto apurado, con su estatura mediana, calvicie y la constitución musculosa de un hombre que ha trabajado duro toda la vida. Encontré su expresión más agobiada que en otras ocasiones. Antes de su problema con Sally había engordado un poco, pero por lo que vi, ya había perdido ese peso extra, e incluso un poco más. Se paró en seco al verme y frunció el ceño lleno de confusión.
– ¿Blair? -dijo finalmente, como vacilante, y yo me levanté.
– Te veo muy bien -dije acercándome a darle un abrazo para luego besarle en la mejilla como siempre hacía-. ¿Puedo hablar contigo un momento?
– Claro -contestó-. Entra en mi despacho. ¿Quieres un café? Lurleen, ¿hay café?
– Siempre puedo preparar un poco -dijo el acorazado con rostro sonriente.
– No, no hace falta, gracias de todos modos. -Le devolví la sonrisa a Lurleen.
Jazz me hizo pasar a su despacho, un espacio deprimente dominado por el polvo y el papeleo. Su escritorio era del mismo tipo de metal gris que los de la oficina exterior. Había dos vapuleados archivadores verdes, una silla para él -con parches de cinta adhesiva plastificada-, y dos sillas para las visitas en un tono verde que casi iba a juego de los archivadores. Tenía un teléfono encima de la mesa, una bandeja clasificadora y una taza de café que sostenía la colección habitual de bolis y un destornillador con el mango roto; ésa era toda la decoración del despacho.
El término «desorientado» se quedaba corto a la hora de describir a Jazz. Pobre hombre, Monica Stevens hizo lo que le vino en gana con él cuando la contrató para redecorar el dormitorio que compartía con Sally.
Cerró la puerta, su sonrisa se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí y me preguntó con recelo: -¿Te ha enviado Sally?
– ¡Dios Santo, no! -respondí, sinceramente sorprendida-. No tiene ni idea de que estoy aquí.
Jazz se relajó un poco y se frotó la cabeza con la mano.
– Bien.
– Y ¿por qué te parece bien?
– No me habla, pero envía mensajes con gente con la que sabe que voy a hablar.
– Oh, bien, lo siento, no traigo ningún mensaje.
– No tienes por qué disculparte. -Repitió lo de frotarse la cabeza-. No quiero ningún mensaje de ella. Si quiere hablar conmigo, sólo tiene que actuar como una adulta y coger el teléfono, carajo. -Me lanzó una rápida mirada culpable, como si yo aún tuviera tres años-. Lo lamento.
– Creo que no es la primera vez que oigo «carajo» -dije con cortesía y una amplia sonrisa-. ¿Quieres oír mi lista de palabrotas? -Cuando era pequeña, recitaba todas las palabras que creía que no debía decir. Ya tenía listas por entonces. Él también me sonrió.
– Supongo que no es la primera vez que las oigo. Entonces, ¿qué puedo hacer hoy por ti?
– Dos cosas. Una, ¿aún conservas la factura de Monica Stevens, por el trabajo que hizo para vuestra habitación?
Crispó el rostro.
– Puedes apostar a que sí. Son veinte mil dólares tirados a la puñeter… oh, quiero decir, malgastados. ¿Veinte mil? Di un silbido, largo y grave.
– Sí, ya puedes decirlo -refunfuñó Jazz-, se llama hacer el primo. Recuperé una parte con lo que sacó de la venta de los muebles viejos en su tienda, pero, eso no cambia la cosa.
– ¿La tienes aquí?
– Seguro. No enviaría esa factura a casa, para que Sally pueda verla, ¿no crees? Era una sorpresa para ella. Vaya sorpresa. Ni que le hubiera rajado el cuello. -Se levantó y abrió uno de los cajones del archivador más próximo, revolvió en varias carpetas y luego sacó un fajo de papeles que arrojó sobre el escritorio-. Ahí está.
Cogí las facturas y las miré por encima. La cantidad total no llegaba a veinte mil, pero casi. Jazz se había gastado un ojo de la cara en mobiliario, de estilo vanguardista, hecho a mano, feo como un pecado y el doble de caro. Monica también había cambiado la moqueta de la habitación, había puesto obras de arte nuevas, que habían costado una pequeña fortuna… y ¿qué demonios era exactamente «Luna»? Entendía el significado de esa palabra, pero ¿habría colgado una falsa luna en medio del dormitorio?
– ¿Qué es «Luna»? -le pregunté fascinada.
– Es un jarrón blanco. Es alto y estrecho, y lo puso encima de este pedestal iluminado… Mencionó algo sobre el teatro.
Jazz había pagado más de mil pavos por aquel montaje teatral. Lo único que podía decir era que Monica era fiel a su propia «visión»:
Le gustaba el vidrio y el acero, el blanco y negro, lo excéntrico y lo caro. Era su firma.
– ¿Te importa que me las quede de momento? -pregunté, metiéndome ya las facturas en el bolso.
Se mostró un poco perplejo.
– Adelante. ¿Para qué la quieres?
– Información. -Me apresuré a continuar antes de que pudiera preguntarme qué tipo de información-. ¿Y podrías hacer otra cosa por mí? Sé que tal vez no sea el mejor momento…
– No estoy demasiado ocupado, es un momento como otro cualquiera -contestó-. Tú dirás.
– Ven conmigo a una tienda de muebles.
Capítulo 15
Jazz estaba desconcertado, pero le pareció bien. Pensó que yo necesitaba su ayuda para algo, de modo que vino conmigo sin ni siquiera preguntar por qué no había pedido ayuda a papá o a Wyatt; no es que conociera el nombre de Wyatt, pero sabía que iba a casarme porque el anuncio de nuestro compromiso había salido en el periódico, por no mencionar que Tammy se lo habría contado. Me preguntó cuándo era la gran fecha y contesté que dentro de veintitrés días.
Quizá, susurró una vocecilla en mi oído, y noté que se me arrugaba el corazón con una mezcla de dolor y pánico.
Había puesto el móvil en modo silencioso para que no me distrajera el teléfono, pero mientras conducía lo saqué del bolso para ver si tenía alguna llamada. El mensaje en el pequeño visor decía que había tres llamadas perdidas. Desplazando la mirada del teléfono a la carretera -sí, sé que es peligroso, bla, bla, bla- accedí al registro de las llamadas entrantes: había llamado mamá, la madre de Wyatt y Wyatt.
Me dio un brinco el corazón, literalmente. Wyatt había llamado. No sabía si eso era bueno o malo.
No devolví ninguna de las llamadas en ese momento porque tenía que concentrarme en Jazz. Además, me sentí contenta de tenerle a él para concentrarme, porque no estaba preparada aún para pensar en el gran problema. Aun así, me mantenía al tanto de los coches blancos.
Ningún Chevrolet de ese color me había seguido de camino a casa de Jazz, pero eso no significaba que pudiera relajarme.
Cuando me metí en el aparcamiento de un restaurador de muebles, Jazz explotó y la tomó conmigo, por decirlo de alguna manera.
– ¡No! ¡En absoluto! No voy a gastarme ni un centavo más en comprar algo que Sally no va a apreciar. Tal y como ella ha comentado tan amablemente, en lo que a decoración se refiere, yo no distinguiría un agujero en el suelo de mi propio culo…
– Cálmate, no quiero que compres nada. -Mi voz sonó un poco brusca también, porque, a esas alturas, Sally y él casi estaban dejando de darme pena ¿vale? Me resultó raro, quiero decir, consideraba a Jazz y a Sally de verdad un tío y una tía para mí, o sea, que usar mi voz de adulta con él era una novedad. Él también me miró sorprendido, como si todavía me viera como una niña en su cabeza.
– Lo siento -dijo entre dientes-, sólo he pensado que…
– Y ella tenía razón en una cosa: no tienes ni idea de decoración. Sólo echar una mirada a tu despacho ha servido para darme cuenta. Y por eso voy a mantener una larga conversación con Monica Stevens.
Pensó en ello un segundo, y luego me miró esperanzado.
– ¿Crees que recuperará los muebles de Sally?
Di un resoplido.
– Sácatelo de la cabeza. Eran reliquias. Quienquiera que comprara esas mercancías a Monica no va renunciar ahora a su botín así por las buenas.
Suspiró y su expresión se volvió otra vez depresiva. Miró el local del restaurador, que de verdad tenía un aspecto un tanto asqueroso, con piezas desechadas apiladas sin orden ni concierto alrededor del establecimiento. Un cabezal de hierro oxidado estaba apoyado en la pared, a un lado de la puerta de entrada.
– ¿Has encontrado aquí algo parecido a alguna cosa que tuviéramos?
– No estamos aquí por ese motivo. Vamos. Me siguió obedientemente. Yo empezaba a descifrar su forma de comportarse. Obstinado por naturaleza, había dejado clara su postura y no tenía intención de ceder ni un ápice. De cualquier modo, como también amaba a Sally a muerte, quería con desesperación que alguien hiciera algo, cualquier cosa, que le obligara a él a cambiar de postura -y así sentir que no le quedaba otra opción- o bien que convenciera a Sally.
A mí no me importaba quién diera el primer paso, yo tenía una fecha límite, y estaba desesperada.
Entramos en aquel local cutre, que por dentro estaba tan repleto de cosas amontonadas como en el exterior. Sonó un timbre encima de la puerta que avisó al señor Potts, el propietario, de que alguien había llegado. Una cabeza se asomó desde el cuarto trasero, donde él realizaba su trabajo.

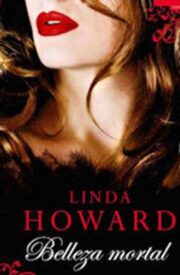
"Belleza Mortal" отзывы
Отзывы читателей о книге "Belleza Mortal". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Belleza Mortal" друзьям в соцсетях.