Me pareció oír sirenas, pero podía tratarse de mi propia alarma que continuaba lanzando el pitido de alerta con toda valentía. Tal vez la alarma del vecino se hubiera disparado también. Tal vez hubieran llegado los bomberos. No sabría decir, pero no iba a esperar a ver de qué se trataba.
Retiré el edredón de la cama de cuatro postes para los invitados y quité ambas sábanas con tal rapidez que el colchón casi medio se sale de la cama por la fuerza del estirón. Tan deprisa como pude, anudé un extremo de la sábana a la pata de la cama, luego até la otra sábana al extremo opuesto de la primera, confeccionando una cuerda de sábanas que iba de la cama a la ventana y descendía por un lado de la vivienda.
No me detuve a ver si la cuerda era lo suficientemente larga; me limité a arrojar el bolso por la ventana, y luego me agarré a la sábana y salí por la ventana.
Es gracioso ver cómo funciona nuestro cuerpo. No pensé conscientemente en cómo iba a salir por la ventana, pero mi cuerpo sabía qué hacer gracias a tantos ejercicios de gimnasia. Primero saqué un pie, luego automáticamente me cogí el antepecho y me volví para quedarme de cara a la pared del edificio y poder apoyar los pies en ella.
Sujetando con fuerza la sábana, empecé a descender palmo a palmo, con mis pies «caminando» por el muro… hasta que comprendí que me quedaba sin sábana y sin muro. Permanecí ahí un minuto, luego me entró el pánico. A mi izquierda, las llamas surgían por la ventana de la cocina. La habitación de invitados conformaba un saliente que sobresalía sobre la planta inferior, y el suelo de este dormitorio proporcionaba una cubierta para el pequeño patio. Ya no había más muro por el que descender, y por debajo me quedaba una caída de casi dos metros y medio.
Qué puñetas. Había subido más alto que eso cuando tenía que colocarme en lo alto de la pirámide de animadoras. Y, que alguien me corrija si me equivoco, mido metro sesenta y tres. Con los brazos estirados hacia arriba, probablemente no me faltaría tanto para los dos metros, centímetro arriba, centímetro abajo. Eso dejaba menos de medio metro para llegar al suelo, ¿cierto?
No es que estuviera ahí colgada haciendo operaciones matemáticas. Me limité a mirar hacia abajo y pensé, «¿Qué distancia puede haber?», y dejé que mis piernas se columpiaran por debajo de mi cuerpo. Cuando tuve los brazos extendidos al máximo, me solté.
Creo que había más de medio metro.
De todos modos, aterricé con las rodillas dobladas como me habían enseñado, y la húmeda y fresca hierba amortiguó parte del impacto; además; dejé rodar mi cuerpo.
Me puse de rodillas y observé el espectáculo ante mí. Las chispas salían disparadas por el aire como obscenos fuegos de artificio y el fuego producía un sonido rugiente, como si estuviera vivo. Nunca antes había oído el sonido de un incendio, nunca antes había estado tan cerca de un edificio en llamas, pero tiene… esta cosa tiene vida propia, algo con una identidad nueva por completo. Ahora mismo, mientras seguía ardiendo, esta cosa estaba viva y no iba a morir sin oponer resistencia.
Yo seguía atrapada, ahí en el diminuto patio vallado, mientras las llamas devoraban mi casa, elevándose sobre mí y ennegreciendo las paredes que amenazaban con caerse. Palpando el suelo, logré localizar al final el bolso oscuro, y esta vez me pasé las correas en diagonal por la cabeza y los hombros; entonces salí disparada hacia la verja. Levanté el pesado seguro, empujé la puerta… y no pasó nada. No quería ceder.
– ¡Hija de perra! -chillé con la voz ronca. Estaba tan furiosa que reventaba. Nada de cuchillos, si le echaba las manos encima a esa zorra chiflada, psicópata e imbécil, no iba a hacerme falta ningún objeto cortante, pues remataría la faena con tan sólo mis propias manos. Le partiría el cuello con los dientes, le prendería fuego al pelo y prepararía malvaviscos en sus llamas.
No, espera, eso podría resultar un poco pringoso. Olvida los malvaviscos.
Después de saltar de la ventana del segundo piso, una valla de metro ochenta y cinco no iba a representar ningún obstáculo en mi batalla. Me estiré, alcancé la parte superior de la verja y me di suficiente impulso como para enganchar mi pierna derecha en ella y luego auparme hasta arriba, pasar la pierna izquierda al otro lado y saltar al suelo.
Por todas partes destellaban luces rojas. Hombres con buzos amarillos se movían de aquí para allá con intención urgente, desplegando gruesas mangueras que sujetaban a bocas de incendio y de riego. La gente iba saliendo a la calle en pijama, algunos de ellos con los pantalones puestos de cualquier manera por encima de la ropa de dormir, mientras las llamas y las luces intermitentes desplegaban formas y sombras extrañas sobre ellos. Un bombero me agarró y me gritó algo, pero no pude entenderle, porque los camiones de bomberos hacían un ruido atroz, sumado al rugido del fuego y de las sirenas de otros vehículos de servicios de emergencias que acudían a toda velocidad hacia nosotros.
Supuse que me preguntaba si estaba herida, por lo tanto aullé: -¡Esoy bien! -Luego añadí a gritos-. ¡Ésa es mi casa! -Y la señalé.
Con un solo brazo, me puso en pie y me apartó a toda prisa del fuego, lejos de la lluvia de chispas y explosiones de vidrio, lejos de los chorros de agua, las líneas eléctricas combándose, y yo no le solté hasta que me encontré a salvo al otro lado de la calle.
Todavía llevaba la toalla mojada que me cubría la boca y la nariz; había perdido la que me rodeaba la cabeza en algún momento entre la caída y el posterior rodar por el suelo. Soltándome la toalla, caí de rodillas y tomé una bocanada de aire fresco tan honda como pude, tosiendo y jadeando al mismo tiempo. Cuando las toses se calmaron un poco y pude levantarme, empecé a abrirme paso entre el gentío, a empujones cuando fue necesario, en busca de la zorra psicópata que, obviamente, iría vestida con ropas normales en vez de bata y pijama.
Capítulo 18
¡Wyatt!
Su nombre relampagueó en mi cerebro e hizo que me detuviera en mi caza de la mujer para buscar el móvil en el bolso. Esta vez, mecachis, sí me hice un corte en el dedo con el cuchillo. Con un gruñido, lo guardé en uno de los bolsillos interiores con la hoja hacia abajo. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Pues porque estaba preocupada intentando escapar de un edificio en llamas… Me metí el dedo en la boca. Cuando volví a sacarlo para examinar los desperfectos, sólo había una fina línea roja en la base del dedo, de modo que no había para tanto.
Encontré el teléfono y, cuando lo abrí, el visor se encendió y me indicó que tenía cuatro llamadas perdidas, probablemente todas de Wyatt, porque o bien alguien había reconocido mi dirección y le había llamado, o bien se había dormido con la radio de la policía a su lado. Le llamé al móvil.
– ¡Blair! -gritó con furia a modo de saludo-. ¿Por qué no has contestado al puto teléfono?
– ¡No oía la llamada! -grité a mi vez. Mi voz sonó tan ronca que no la reconocí-. Un incendio y todas las alarmas disparadas en tu propia casa hacen mucho ruido, ¿sabes? Aparte, estaba ocupada saliendo por la ventana del primer piso.
– Dios todopoderoso -soltó. Parecía afectado-. ¿Te has hecho daño?
– No, estoy bien. Aunque mi casa se ha quedado en nada. -Observé la escena de destrucción al otro lado de la calle y me di cuenta con horror de un detalle más-. ¡Oh, no! ¡Tu furgoneta!
– No te preocupes por la furgoneta, la tengo asegurada. ¿De verdad te encuentras bien?
– De verdad. -Entiendo por qué insistía en preguntarme. Con mi historial reciente, sin duda esperaba que me encontrara en un estado crítico-. Aparte de un corte que me hecho en el dedo con el cuchillo que llevaba en el bolso, creo que no tengo otras heridas.
– Busca un agente de policía y no te despegues de él -ordenó-. Casi estoy ahí, cinco minutos como mucho. Apuesto a que no es un accidente, y podrías tener a la acosadora justo a tu espalda.
Asustada, me di media vuelta y me quedé mirando el rostro de un viejo caballero que se hallaba detrás de mí, observando el fuego con ojos muy abiertos, interesado y horrorizado. Retrocedió hacia atrás sorprendido.
– Por eso llevo el cuchillo -dije mientras la furia volvía a invadirme-. Cuando encuentre a esa zorra… -Los ojos del viejo se agrandaron aún más, y retrocedió otro poco.
– Blair, guarda el cuchillo y haz lo que te digo -ladró-. Es una orden.
– Tú no has estado en ese incendio -empecé a decir, defendiéndome con vehemencia, pero el sonido de la línea muerta me dijo que había desconectado.
¡Al cuerno Wyatt! Quería verme cara a cara con esa mujer. Cerré el teléfono, lo dejé caer en el bolso, y volví a abrirme camino entre el gentío de mirones, observando sus ropas en vez de sus rostros. Los hombres quedaban descartados de forma automática. Tal vez ella no estuviera allí, tal vez se hubiera marchado de inmediato después de arrojar por la ventana la bomba incendiaria o lo que fuera, pero había leído que los asesinos y pirómanos a menudo se quedaban rondando un rato por el lugar de los hechos, mezclándose con la multitud de mirones, para poder disfrutar del tumulto que habían ocasionado.
Alguien me tocó el brazo y me di media vuelta. El oficial DeMarius Washington estaba allí. Habíamos ido juntos al colegio, de modo que nos conocíamos desde hacía mucho tiempo.
– Blair, ¿estás bien? -me preguntó, su rostro moreno se mostraba tenso bajo la gorra de béisbol.
– Estoy bien -dije por lo que parecía enésima vez aquella anoche, aunque notaba mi voz más áspera por segundos.
– Ven conmigo -dijo, cogiéndome por el brazo, y volviendo la cabeza constantemente para mirar a su alrededor. Wyatt debía de haberse comunicado por radio para decirles que yo corría peligro. Con un suspiro, me rendí. Desengañémonos, no podía ir a la caza de una psicópata con DeMarius a mi lado, porque seguro que él impediría que yo le sacara las tripas. Los polis son así de raros.
Me alejó del gentío y me llevó hacia un coche patrulla. Intenté tener cuidado y ver dónde pisaba, porque habían caído muchos restos al suelo y yo iba descalza, pero con él tirándome del brazo, no tenía elección. Pisé algo afilado con el pie izquierdo y di un grito de dolor. DeMarios se volvió, desplazando la mano hacia su arma reglamentaria mientras recorría rápidamente el entorno con la mirada, en busca de alguna amenaza.
– ¿Qué ha sucedido? -Tuvo que medio chillar a causa del barullo que había.
– He pisado algo.
Bajó la vista y por primera vez advirtió mis pies descalzos. Dijo un «Oh, carajo» que no era muy profesional por su parte, pero, como ya he dicho, nos conocíamos desde siempre, de hecho, desde que teníamos seis años. Di otro paso y volví a gritar en cuanto mi pie tocó otra vez el suelo. Apoyándome en él, me puse a dar brincos mientras levantaba el pie para estudiarlo. Lo único que podía decir era que la planta del pie estaba oscura. Sólo Dios sabía qué había pisado.
– Agárrate -dijo DeMarius y medio me llevó, medio me empujó, hasta el coche patrulla. Tras abrir una de las puertas traseras, me dejó de lado en el asiento, con las piernas y los pies hacia fuera, y cogió la linterna de su cinturón mientras se agachaba a echar un vistazo.
La linterna reveló que mi pie estaba rojo y húmedo. Una astilla de vidrio sobresalía justo detrás de la parte anterior de la planta.
– Voy a buscar el botiquín -dijo-. Quédate sentada.
Regresó con el botiquín y una manta con la que me cubrió los hombros. No me había percatado de que tenía frío; hay algo en intentar salvar la vida que te pone a cien. Ahora el frío de primera hora de la mañana calaba mis huesos mientras descendía el nivel de adrenalina, y por primera vez fui consciente de mis brazos y hombros desnudos. Lo único que llevaba era la camiseta sin mangas habitual -sin sujetador, por supuesto-, y unos finos pantalones de pijama con cordón que colgaban bajos sobre mis caderas y dejaban ver la parte inferior de mi vientre. No es que hubiera decidido escapar de un edificio en llamas vestida así, pero no había tenido tiempo de cambiarme de ropa; apenas había logrado rescatar los zapatos de la boda.
Ahora eran los únicos zapatos que poseía.
Me ceñí la manta mientras me giraba para mirar mi hogar en llamas. La urgencia de escapar había sido prioritaria, antes que cualquier otra cosa, pero ahora me percataba de que lo había perdido todo: mi ropa, todos mis muebles, mis platos, mis utensilios de cocina, mis cosas.
De repente DeMarius pegó un silbido, y al alzar la vista vi que llamaba a un médico. Dije:
– No es más que un fragmento de vidrio. Seguramente puedo sacarlo con las uñas.
– Quédate sentada -repitió.
Por lo tanto, el médico vino y DeMarius sostuvo la linterna mientras aquel tío -que no era ni Dwayne ni Dwight- vertía antiséptico por todo mi pie y luego extraía la astilla con una par de pinzas. Pegó una gasa a la incisión, me vendó el pie con un poco de ese material arrugado autoadhesivo y dijo:

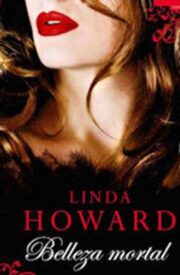
"Belleza Mortal" отзывы
Отзывы читателей о книге "Belleza Mortal". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Belleza Mortal" друзьям в соцсетях.