– ¿De qué manera?
– Siempre le pedía a quienquiera que fuera a visitarla o pasara algún tiempo con ella, que me enseñara algo de provecho.
– Pensaba que tu madre sólo trataba con estrellas de rock.
– Aprendí bastante sobre alucinógenos.
– Me lo imagino.
– Pero también estábamos con otro tipo de gente. Fue la princesa Margarita la que me enseñó todo lo que sé sobre la historia de la familia real británica.
Él clavó los ojos en ella.
– ¿Hablas en serio?
– Claro. Y no fue la única. Crecí rodeada de gente famosa. -Daisy no quería que Alex pensara que se estaba jactando, así que omitió mencionar la espectacular puntuación que había obtenido en las pruebas de acceso a la universidad. -Te agradecería que dejaras de poner en duda mi inteligencia. Si en cualquier momento te apetece hablar de Platón, estoy dispuesta.
– He leído a Platón -dijo él a la defensiva.
– ¿En griego?
Tras eso, viajaron en absoluto silencio hasta que, finalmente, Daisy se quedó dormida. En sueños buscó una posición más cómoda y acabó apoyándose en el hombro de Alex.
Un mechón de su pelo se agitó con la brisa y acarició los labios de Alex. Él lo dejó jugar allí un rato, rozándole la boca y la mandíbula. Ella olía a un perfume dulce y caro, como a esencia de flores silvestres en una joyería.
Daisy tenía razón sobre lo que había ocurrido la noche anterior. Se había portado como un tonto. Pero era porque lo habían cogido por sorpresa. No quería que se celebrara algo que no tenía ninguna importancia. Si él no tomaba precauciones, ella se tomaría ese matrimonio muy en serio.
Pensó que nunca había conocido a una mujer con tantas contradicciones. Ella había dicho que él era como un robot sin sentimientos, pero se equivocaba. Claro que tenía sentimientos. Sólo que no eran los que ella quería; la vida le había enseñado a Alex que era incapaz de tenerlos.
Se dijo a sí mismo que tenía que prestar atención a la carretera, pero no pudo resistirse a mirar hacia abajo, al cálido y delgado cuerpo que se acurrucaba contra él. Daisy tenía las piernas recogidas sobre el asiento y, finalmente, había perdido la batalla contra la camiseta que se le había subido y mostraba la suave curva interior del muslo. Los ojos de Alex cayeron sobre las diminutas bragas. Cuando el calor se le concentró en la ingle, apartó la mirada enfadado consigo mismo por someterse a esa tortura. «Dios, era tan hermosa.»
Y además era tonta y mimada, y más superficial de lo que nadie podía imaginar. Nunca había conocido a una mujer que se pasara tanto tiempo delante del espejo. Pero a pesar de todos esos defectos, Alex tenía que admitir que Daisy no era la joven egoísta y egocéntrica que él había creído que era. Poseía una inesperada y perturbadora dulzura que la hacía parecer más vulnerable de lo que él quería.
Cuando Daisy salió de los servicios del bar de carretera donde le acababa de pedir un cigarrillo a una señora, vio que Alex estaba ligando de nuevo con una camarera. Aunque él le había dejado claro que no tenía intención de tomarse en serio su matrimonio, verlo actuar de esa manera la deprimió. Cuando lo observó asentir con la cabeza a algo que le había dicho la camarera, Daisy se dio cuenta de que su marido le estaba dando la excusa perfecta para ignorar los votos matrimoniales. La horrible escena de la tarta y lo que él había dicho después deberían haberla liberado de su compromiso. Él no tenía intención de mantener los votos, ¿por qué tendría que hacerlo ella?
Porque su conciencia no le ofrecía otra opción. Reunió valor y, componiendo una sonrisa, se dirigió hacia el reservado de vinilo naranja. Ni la camarera ni Alex le prestaron atención cuando se deslizó en el asiento. Una tarjeta identificativa con forma de tetera indicaba que la chica se llamaba Tracy. Estaba muy maquillada, pero no se podía negar su belleza. Y Alex parecía un hombre encantador que le ofrecía una amplía y perezosa sonrisa y una mirada apreciativa.
Por fin él pareció darse cuenta de la presencia de Daisy.
– ¿Ya de vuelta, hermanita?
«¡Hermanita!»
Él le dirigió una sonrisa desafiante.
– Tracy y yo estamos conociéndonos.
– Estoy tratando de convencer a tu hermano de que me espere -dijo Tracy. -Termino el turno en una hora.
Daisy supo que si no ponía fin a ese tipo de cosas de inmediato, Alex pensaría que podía ignorar alegremente sus responsabilidades durante seis meses. Se inclinó hacia delante y le dio a la camarera una palmadita en la mano que tenía apoyada en la mesa.
– Eres una buena chica, cariño. Se ha mostrado muy tímido con las mujeres desde que le diagnosticaron ese problema médico. Yo no hago más que decirle que los antibióticos hacen milagros y que no debe preocuparse por esas molestas enfermedades de transmisión sexual.
La sonrisa de Tracy vaciló. Clavó los ojos en Daisy, luego en Alex y palideció.
– El jefe me echará una bronca si hablo demasiado tiempo con los clientes. Tengo que irme. -Se alejó apresuradamente de la mesa.
La taza de café de Alex tintineó sobre el platillo.
Daisy se enfrentó a él.
– Ni se te ocurra decir nada, Alex. Hemos hecho unos votos sagrados.
– Pero yo no creo en ellos.
– Eres un hombre comprometido. Y los hombres comprometidos no ligan con las camareras. Por favor, procura no olvidarlo.
Él le gritó de vuelta a la camioneta, insultándola con palabras tales como «inmadura», «egoísta» o «intrigante». Sólo se calló cuando se pusieron en marcha.
Habían recorrido en silencio casi dos kilómetros cuando ella creyó oír lo que parecía una risita ahogada, pero cuando lo miró, vio la misma cara severa y seria de siempre. Como sabía que el alma rusa del oscuro Alex Markov no poseía ni la más mínima pizca de sentido del humor, dio por hecho que se había equivocado.
Al atardecer, Daisy estaba muy cansada. Sólo esforzándose al máximo había sido capaz de terminar de limpiar la caravana, de ducharse, de preparar algo de comer y de llegar al vagón rojo a tiempo de atender la taquilla. Se habría demorado mucho más si Alex no hubiera limpiado los restos de tarta la noche anterior. Dado que había sido ella la que la había tirado, había sido una sorpresa que la ayudara.
Era sábado y escuchó sin querer las breves conversaciones que mantenían los trabajadores que se acercaban a recoger los sobres de su paga. Alex le había contado que algunos de los trabajadores que montaban las carpas y trasladaban el equipo eran alcohólicos y drogadictos, pero que los sueldos bajos y las malas condiciones no atraían a empleados más estables. Algunos llevaban años trabajando en el circo sólo porque no tenían otra parte donde ir. Otros eran aventureros atraídos por el encanto del mundo circense, pero generalmente nadie duraba mucho tiempo allí.
Alex alzó la mirada del escritorio cuando Daisy entró en la caravana; en su cara se había dibujado lo que ella comenzaba a pensar que era un ceño perpetuo.
– Las cuentas de ayer no cuadran.
Había sido muy cuidadosa al dar el cambio y estaba segura de no haber cometido ningún error. Acercándose por detrás, miró las hojas pulcramente escritas.
– ¿Dónde?
Alex señaló el libro de ingresos que había encima del escritorio.
– He cotejado los números de las entradas con los recibos. Y no coinciden.
Tardó sólo un momento en darse cuenta de qué era lo que pasaba.
– No coinciden porque regalé algunas entradas de cortesía. Fueron como una docena.
– ¿Entradas de cortesía?
– Para las familias pobres, Alex.
– ¿Decidiste ser caritativa?
– No podía aceptar ese dinero.
– Sí podías, Daisy. Y de ahora en adelante lo harás. En casi todos los pueblos, el circo es patrocinado por una organización local. Ellos dan pases especiales, y también los doy yo si se da el caso. Pero tú no, ¿entendido?
– Pero…
– ¿Entendido?
Ella asintió con la cabeza.
– Bien. Si piensas que alguien merece un pase, me lo dices y yo me ocuparé de ello.
– De acuerdo.
Alex se puso en pie y frunció el ceño.
– Hoy vuelve Sheba. Le diré que te busque un maillot para la función. Cuando ella pueda atenderte, enviaré a alguien para que se ocupe de la taquilla.
– Pero yo no soy artista.
– Esto es el circo, cara de ángel. Todo el mundo es artista.
La curiosidad que sentía por la misteriosa Sheba hizo que ignorase la mueca de Alex.
– Brady me dijo que Sheba fue una famosa trapecista.
– Es la última de los Cardoza. Su familia era al trapecio lo que los Wallenda a la cuerda floja.
– ¿Por qué dejó de actuar?
– Podría volver a hacerlo. Sheba sólo tiene treinta y nueve años y se mantiene en muy buena forma, pero dejó de ser la mejor y se retiró.
– Parece que se lo tomó en serio.
– Muy en serio. Mantente tan apartada de su camino como te sea posible. -Alex se dirigió a la puerta. -Recuerda lo que te he dicho sobre la caja del dinero. No la pierdas de vista.
– De acuerdo.
Con una brusca inclinación de cabeza, Alex desapareció.
Daisy se encargó de la venta de entradas sin problemas. El flujo de gente cesó en cuanto empezó la función, y ella se sentó en las escaleras de la caravana para disfrutar de la brisa nocturna.
Miró la casa de fieras y recordó que Sinjun, el tigre, estaba allí dentro. Ese mismo día, mientras trataba de quitar las peores manchas de la alfombra, había pensado en él, tal vez porque pensar en el tigre era mucho más sencillo que pensaren Alex. Sentía un inquietante deseo de echar otro vistazo al feroz animal, pero desde una distancia segura.
Un Cadillac antiguo entró en el recinto acompañado de una estela de polvo. De él se apeó una mujer de aspecto exótico con una brillante melena rojiza. Vestía un top ceñido y una falda tipo sarong con una abertura que revelaba unas largas piernas y unas sandalias de pedrería. Grandes aros dorados brillaban bajo la tenue luz entre el pelo despeinado y un par de brazaletes a juego le adornaban las delgadas muñecas.
Mientras la mujer se dirigía hacia la entrada del circo, Daisy vislumbró su cara: piel pálida, rasgos bien definidos y boca voluptuosa enfatizada con un lápiz de labios color carmín. Aquella mujer mostraba tal seguridad en sí misma que era imposible que fuera una visita y Daisy supo que sólo podía tratarse de Bathsheba Quest.
Un cliente se acercó a comprar entradas para la segunda función. Daisy charló con él unos minutos y, cuando se fue, Sheba había desaparecido. Tan pronto como despachó a todos los que acudieron a la taquilla, Daisy comenzó a curiosear el contenido de un sobre lleno de recortes de viejos periódicos locales.
El número de Alex con el látigo era mencionado en varios artículos fechados dos años antes y no se volvía a mencionar hasta hacía un mes. Ella sabía que los circos cambiaban las actuaciones y que los artistas iban de un lugar a otro, lo que hizo que se preguntara dónde habría actuado Alex en la época en que no viajaba con el circo de los Hermanos Quest.
Cuando acabó la primera función apareció uno de los trabajadores, un hombrecillo viejo y marchito con un lunar en una mejilla.
– Soy Pete. Alex me ha enviado para que me encargue de la taquilla. Tienes que volver a la caravana para probarte un maillot.
Daisy le dio las gracias y se dirigió a la caravana. Cuando entró, se quedó sorprendida al ver a Sheba Quest delante del fregadero lavando los platos del almuerzo rápido que Alex y Daisy habían tomado unas horas antes.
– No tienes por qué fregar eso.
Sheba se volvió y se encogió de hombros.
– No me gusta esperar sin hacer nada.
Daisy se sintió doblemente insultada: primero por no tener la cocina limpia y luego por la tardanza. No añadiría a esos pecados ser maleducada.
– ¿Te gustaría tomar una taza de té?¿0 quizás un refresco…?
– No. -La mujer cogió un trapo y se secó las manos. -Soy Sheba Quest, pero supongo que ya lo sabes.
Al verla más de cerca, Daisy fue consciente de que la dueña del circo llevaba un maquillaje más llamativo del que ella hubiera elegido. No es que no le quedara bien, pero combinado con aquella ropa colorida y algo provocativa junto con aquellos extravagantes complementos, resultaba evidente que sus patrones de belleza habían sido influenciados por la vida en el circo.
– Soy Daisy Devreaux. O más bien Daisy Markov. Todavía no me he acostumbrado al cambio.
Una profunda emoción cruzó por el rostro de Sheba. Una profunda repulsión combinada con una hostilidad casi palpable. Al momento, Daisy supo que Sheba Quest no sería su amiga.
Se obligó a permanecer inmóvil bajo el frío escrutinio de Sheba.
– A Alex le gusta comer bien. Apenas tienes nada en la nevera.
– Lo sé. Aún no me he organizado. -No tuvo valor de señalarle a Sheba que no estaba bien andar fisgoneando.

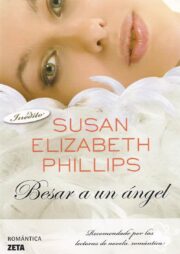
"Besar a un Ángel" отзывы
Отзывы читателей о книге "Besar a un Ángel". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Besar a un Ángel" друзьям в соцсетях.