– Eso es imposible. Estuve allí todo el tiempo. No pudo haber desaparecido.
– Voy a registrarla, Alex. Quizás aún lo lleve encima.
– Ni se te ocurra tocarla-dijo Alex sin levantar la voz, pero la orden implícita en su respuesta era inconfundible.
– ¿Pero qué pasa contigo? -exclamó Sheba. -¿Desde cuándo piensas con la polla?
– Ni una palabra más. -Él se volvió hacia Heather, que había estado observando el intercambio de voluntades. -Vete, cariño. Todo se habrá aclarado por la mañana.
Heather se fue a regañadientes, pero Daisy vio que se acercaban otras personas: Neeco Martin, el domador de elefantes, con Jack Daily, y Brady, al que acompañaba una de las animadoras.
Alex también notó que estaban atrayendo a una multitud y se volvió hacia Daisy.
– Si me das el dinero ahora evitaremos montar una escena.
– ¡Yo no lo tengo!
– Entonces tendré que buscarlo, y comenzaré por registrarte.
– ¡No!
La agarró del brazo y Sinjun emitió un rugido ensordecedor cuando Alex comenzó a arrastrarla hacia la caravana. Sheba se puso de inmediato a la izquierda de Alex, dejando claro que no pensaba dejarlos solos.
Por el rabillo del ojo, Daisy vio las expresiones severas y serias de todos los que se habían reunido alrededor de la tarta de bodas la noche anterior. Jill estaba allí, pero ahora se negaba a mirar a Daisy a los ojos. Madeline se dio la vuelta y Brady Pepper la fulminó con la mirada.
Cuando Alex le apretó el brazo, Daisy sintió que una sensación de traición se extendía hasta lo más profundo de su alma.
– No sigas con esto. Sabes que jamás robaría nada.
– Pues no, en realidad no lo sé. -Habían llegado a la caravana y Alex se adelantó para abrir la puerta con la misma mano que sujetaba el látigo. -Entra.
– ¿Cómo puedes hacerme esto?
– Es mi trabajo. -Con un empujón la hizo subir el último escalón.
Sheba los siguió a la caravana.
– Si eres inocente, no tienes nada que temer, ¿verdad?
– ¡Soy inocente!
Él dejó el látigo en una silla.
– Entonces no te importará que te registre. -Daisy desplazó la mirada del uno a otro y la fría intención que vio en los ojos de ambos hizo que se sintiera enferma. A pesar de que no se soportaban, los dos se habían aliado ahora en su contra.
Alex se acercó y Daisy se echó hacia atrás y chocó contra el mostrador de la cocina, el mismo lugar donde sólo unas horas antes le había dado aquel apasionado beso.
– No puedo dejar que me hagas esto -dijo ella con desesperación. -Hicimos unos votos, Alex. No les des la espalda. -Ella sabía que eso la hacía parecer más culpable ante aquellos ojos acusadores, pero el matrimonio se basaba en la confianza y si él destruía eso, no tendrían ni la más mínima oportunidad.
– Esto no tiene nada que ver con eso.
Ella se deslizó junto al mostrador.
– No puedo dejar que me toques. ¡Por el amor de Dios, créeme! ¡No robé el dinero! ¡Nunca he robado nada en mi vida!
– Cállate, Daisy. Sólo estás empeorando las cosas.
Se dio cuenta de que él no iba a ceder. Con el único propósito de asustarla, la atrapó contra la despensa. Ella lo miró horrorizada.
– No lo hagas -susurró. -Por favor. Te lo ruego. Por un momento él se quedó inmóvil. Luego le cacheó los costados. Mientras Sheba los observaba, le pasó las manos por las caderas, por la cintura, luego las movió hacia el estómago, la espalda, los pechos que él había tomado en sus manos tan sólo unas horas antes… Daisy cerró los ojos cuando él le deslizó la mano entre sus piernas.
– Deberías haberme creído -susurró cuando él terminó.
Alex dio un paso atrás con los ojos llenos de preocupación.
– Si no lo tienes, ¿por qué te has enfrentado a mí?
– Porque quería que confiaras en mí. No soy una ladrona.
Se miraron a los ojos. Parecía como si él estuviera a punto de decir algo cuando Sheba dio un paso adelante.
– Tuvo tiempo de sobra para deshacerse del dinero. ¿Por qué no registras la caravana? Yo registraré la camioneta.
Alex asintió con la cabeza y Sheba salió. A Daisy comenzaron a castañetearle los dientes a pesar de que la noche era cálida. Decía mucho de la relación entre Alex y Sheba que, al menos en ese tipo de asuntos, parecieran confiar el uno en el otro. Pero nadie confiaba en ella.
Daisy se dejó caer en el sofá y se rodeó las rodillas con las manos para dejar de temblar. No miró cómo Alex revisaba los armarios ni cómo registraba sus pertenencias. La joven se sintió embargada por una sensación de impotencia. Ya no podía recordar cómo era tener la vida bajo control. Tal vez es que nunca la había tenido. Primero había dependido de su madre, luego de su padre. Y ahora era ese marido peligroso el que había asumido el control de su vida.
Los ruidos de la búsqueda fueron reemplazados por un pesado silencio, pero Daisy no levantó la mirada del dibujo de la gastada alfombra.
– Has encontrado el dinero, ¿verdad?
– En el fondo de tu maleta, donde tú lo escondiste.
Daisy alzó la vista y vio la maleta abierta a sus pies. Tenía un montón de dinero en la mano.
– No sé quién lo habrá puesto ahí, pero no he sido yo.
Él se metió la mano en el bolsillo.
– Al menos ten las agallas suficientes para decir la verdad y acepta las consecuencias.
– No robé el dinero. Alguien me ha tendido una trampa. -Era evidente para Daisy que Sheba estaba detrás de todo eso. Alex tenía que verlo también. -¡No lo he hecho! Tienes que creerme.
Las súplicas murieron en los labios de Daisy cuando observó el rígido gesto de su marido y supo que nada lo haría cambiar de opinión. Con una horrible sensación de resignación, le dijo:
– No voy a seguir defendiéndome. He dicho la verdad y no voy a decir nada más. -Él se acercó a la silla de enfrente y se sentó. Parecía cansado, pero nada comparable a cómo se sentía ella. -¿Vas a llamar a la policía?
– Nosotros resolvemos nuestros problemas.
– Es decir, sois juez y parte.
– Es mejor así.
Se suponía que el circo era un lugar mágico, pero todo lo que ella había encontrado era ira y sospecha. Clavó los ojos en Alex, intentando ver a través de la impenetrable fachada que presentaba.
– ¿Qué ocurre si te equivocas?
– No lo hago. No puedo permitírmelo.
Daisy notó la fría certeza en la voz de su marido. Tal arrogancia era una invitación al desastre. Se le puso un nudo en la garganta. Ella le había dicho que no volvería a defenderse, pero aun así se sintió inundada por un tumulto de emociones. Tragando saliva, se quedó mirando las feas y finas cortinas que cubrían las ventanas detrás de Alex.
– Yo no robé los doscientos dólares, Alex.
Él se levantó y se acercó a la puerta.
– Nos enfrentaremos mañana a las consecuencias. No intentes salir de la caravana. Si lo haces, no dudes que te encontraré.
Ella oyó aquella voz helada y se preguntó qué clase de castigo le impondría. Sería duro, de eso no tenía la menor duda.
Alex abrió la puerta y salió a la noche. Ella oyó el rugido de un tigre y se estremeció.
Cuando Sheba miró los doscientos dólares que Alex le daba, supo que tenía que escapar de allí y, un momento después, aceleraba por la carretera en su Cadillac sin importarle adónde iba; necesitaba celebrar la humillación de Alex en privado. A pesar de todo su orgullo y arrogancia, Alex Markov se había casado con una ladrona.
Sólo unas horas antes, cuando Jill Dempsey le había dicho que Alex se había casado, Sheba se había querido morir. Había podido tolerar el horrible recuerdo del día en que perdió el orgullo, cuando se rebajó delante de él, porque había sabido que Alex nunca se casaría con otra. ¿Cómo iba a encontrar a una mujer que le comprendiera como lo hacía ella, su alma gemela? Si no podía casarse con Sheba, mucho menos podría hacerlo con otra, y gracias a ese pensamiento su orgullo había sobrevivido.
Pero hoy todo se había acabado. Aún no podía creer que él le hubiera negado ese último placer. Se recordaba a sí misma llorando y abrazándose a él, rogándole que la amara, con la misma claridad que si acabara de ocurrir.
Y ahora, con más rapidez de la que podía haber imaginado, él estaba siendo castigado y ella podría dormir tranquila. No podía imaginar un golpe más amargo para el orgulloso Alex. Al menos su humillación había sido privada, pero la de él había sido en público. Sheba incendió la radio y el coche se inundó con el sonido del rock duro. Pobre Alex. En realidad lo compadecía. Se había negado a casarse con la reina de la pista y había terminado con una ladrona.
Mientras Sheba Quest volaba por la carretera bajo la luz de la luna de Carolina del Norte, Heather estaba acurrucada en el asiento trasero del Airstream de su padre con los delgados brazos cruzados sobre el pecho y las mejillas húmedas por las lágrimas.
¿Por qué había hecho algo tan feo? Si su madre estuviera viva, podría habérselo contado todo, podía haberle explicado que ni siquiera lo había planeado, pero el cajón de la recaudación estaba abierto y odiaba a Daisy; así que, simplemente, había cogido el dinero. Su madre la habría ayudado a arreglarlo todo.
Pero ella había muerto. Y Heather sabía que si su padre se enteraba algún día de lo que había hecho, la odiaría para siempre.
CAPÍTULO 08
– Aquí tienes la pala -dijo el hombre que se ocupaba de los elefantes. -Ahí está la carretilla. Y ahí el camión con el estiércol.
Digger, que era quien se encargaba de los animales de Neeco Martin, el domador, le dio una pala y se alejó cojeando. Era un hombre mayor que padecía artritis; tenía el rostro arrugado y los labios hundidos por la falta de dientes. Digger era ahora el jefe de Daisy.
Daisy miró la pala. Ése era su castigo. Se había imaginado que Alex la mantendría confinada en la caravana, que utilizaría aquel lugar como una celda ambulante, pero debería haber sabido que él no se conformaría con algo tan sencillo.
La noche anterior Daisy había llorado en el sofá hasta quedarse dormida. No tenía ni idea de si Alex había dormido en la caravana ni de si había regresado. Por lo que ella sabía, hasta podía haber pasado la noche en compañía de una de las showgirls. La invadió la tristeza. Alex apenas le había hablado esa mañana salvo para decirle que tendría que trabajar para Digger y que no debía abandonar el recinto sin su permiso.
Desvió la mirada desde la pala que sostenía en la mano al interior del camión. Los elefantes ya habían bajado del remolque a través de unas anchas puertas correderas situadas en el centro de éste, justo encima de la rampa. A Daisy se le puso un nudo en el estómago y una oleada de intranquilidad hizo que le subiera la bilis a la garganta. Había mucho estiércol. Muchísimo. En algunas partes la paja estaba casi limpia. En otras había sido aplastada por las gigantescas patas de los paquidermos.
Y aquel olor…
Daisy volvió la cabeza y aspiró aire fresco. Su marido creía que era una ladrona y una mentirosa y, como castigo, la obligaba a trabajar con los elefantes a pesar de que ella le había dicho que los animales le daban miedo. Volvió a mirar hacia dentro del camión.
Adiós a su modelito de Mary McFadden.
Daisy se sintió derrotada y, justo en ese momento, supo que había fallado. No podría hacerlo. Otras personas parecían tener una fortaleza a la que recurrir en tiempos de crisis, pero Daisy no. Era débil y no hacía nada a derechas. Todo lo que su padre y Alex habían dicho de ella era verdad. Sólo servía para charlar en las fiestas y eso no le valía de nada en este mundo. Con el sol cayendo a plomo sobre su cabeza, rebuscó en su interior, pero no encontró ni un ápice de coraje. Se dio por vencida. Tiró la pala sobre la rampa.
– ¿Ya te has dado por vencida?
Daisy bajó la mirada. Alex estaba al pie de la rampa. Ella asintió lentamente con la cabeza.
Él le sostuvo la mirada con las manos apoyadas en las caderas cubiertas por unos vaqueros descoloridos. -Los hombres han hecho apuestas sobre si harías o no el trabajo.
– ¿Y qué has apostado tú? -La voz de Daisy apenas era un susurro y a él le sonó como un graznido.
– No estás preparada para recoger mierda, cara de ángel. Cualquiera puede verlo. Pero, y sólo para que conste en acta, no he apostado nada.
No era por lealtad hacia ella, de eso estaba segura, lo habría hecho para mantener su reputación como jefe. Lo miró con una distante curiosidad.
– Has sabido todo el tiempo que no podría hacerlo, ¿verdad?
– Sí, lo sabía -dijo Alex, asintiendo lentamente con la cabeza.
– Entonces, ¿por qué me has hecho pasar por esto?
– Eras tú la que tenía que entender que no podías soportarlo. Pero has tardado demasiado tiempo en darle cuenta, Daisy. Intenté decirle a Max que no ibas a sobrevivir aquí más que una bola de nieve en el infierno, pero no quiso escucharme. -La voz de Alex se volvió casi suave y, por alguna razón desconocida, a ella le molestó más aquello que el anterior desprecio de su marido. -Vuelve a la caravana, Daisy, y cámbiate de ropa. Te pagaré un billete de avión.

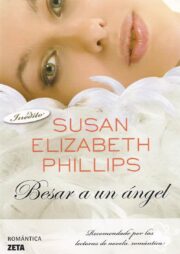
"Besar a un Ángel" отзывы
Отзывы читателей о книге "Besar a un Ángel". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Besar a un Ángel" друзьям в соцсетях.