– No. Quiero trabajar en una guardería.
– ¿En serio?
– Es una tontería, ¿a que sí? Tendría que ir a la universidad y ya soy demasiado mayor. Para cuando me graduara, habría pasado de los treinta.
– ¿Igual que si no vas a la universidad?
– ¿Perdón?
– Los años pasarán igual, vayas o no a la universidad.
– ¿Me estás diciendo en serio que debería hacerlo?
– No veo por qué no.
– Porque ya he metido la pata demasiadas veces en mi vida y no quiero hacerlo más. Sé que soy inteligente, pero he tenido una educación muy poco convencional y no soy capaz de seguir una rutina. No me imagino compartiendo clase con un puñado de jovencitos de dieciocho años de ojos brillantes recién salidos del instituto.
– Quizás es hora de que empieces a verte con otros ojos. No olvides que eres la dama que domestica tigres. -Le dirigió una misteriosa sonrisa que hizo que Daisy se preguntase de qué tigre hablaba: de Sinjun o de sí mismo, pero Alex era demasiado arrogante para pensar que ella lo había domesticado.
Miró hacia delante y divisó una serie de flechas indicando la dirección.
– Gira ahí delante.
Encontrar las flechas que señalaban la ubicación del circo era tan natural para Alex como respirar. Daisy sospechó que ya las había visto, pero él asintió con la cabeza. La lluvia arreció y él aumentó la velocidad de los limpiaparabrisas.
– Supongo que no seremos tan afortunados como para instalarnos sobre el asfalto esta vez -dijo ella.
– Me temo que no. Estaremos en un descampado.
– Supongo que ahora sabré de primera mano por qué a los circos como el de los Hermanos Quest se les llama circos de barro. Sólo espero que la lluvia no moleste a los animales.
– Estarán bien. Son los empleados los que sufrirán más.
– Y tú. Tú estarás allí con ellos. Siempre lo estás.
– Es mi trabajo.
– Extraño trabajo para alguien que debería ser zar. -Lo miró de reojo. Si él pensaba que se había olvida do de ese tema, se equivocaba.
– ¿Ya estamos con eso otra vez?
– Si me dices la verdad no volveré a mencionarlo nunca más.
– ¿Me lo prometes?
– Te lo prometo.
– Está bien, pues -respiró hondo. -Es probable que sea verdad.
– ¿¡Qué!? -Daisy volvió la cabeza con tal rapidez que casi se partió el cuello.
– Las pruebas dicen que tengo ascendencia Romanov y, por lo que Max ha podido averiguar, existen muchas probabilidades de que sea el bisnieto de Nicolás II.
Ella se hundió en el asiento.
– No me lo creo.
– Bueno. Entonces no hay nada más de lo que hablar.
– ¿Lo dices en serio?
– Max tiene pruebas bastante convincentes. Pero dado que no puedo hacer nada al respecto, será mejor que hablemos de otros temas.
– ¿Eres el heredero del trono ruso?
– En Rusia no hay trono. Por si se te ha olvidado, allí no existe la monarquía.
– Pero si la hubiera…
– Si la hubiera, saldrían Romanov de cada carpintería de Rusia afirmando ser el heredero.
– Por lo que me dijo mi padre, hay pruebas más que suficientes en tu caso, ¿no?
– Probablemente, pero ¿qué más da? Los rusos odian más a los Romanov que a los comunistas, así que no creo que se restaure la monarquía.
– ¿Y si lo hicieran?
– Me cambiaría de nombre y huiría a alguna isla desierta.
– Mi padre pondría el grito en el cielo.
– Tu padre está obsesionado.
– Sabes por qué concertó este matrimonio, ¿no? Yo pensaba que estaba tratando de castigarme buscándome el peor marido del mundo, pero no es así. Quería que los Petroff y los Romanov se unieran y me utilizó para ello. -Daisy se estremeció. -Es como una novela victoriana. Todo esto me pone la piel de gallina. ¿Sabes qué me dijo ayer?
– Probablemente lo mismo que a mí. Te habrá enumerado todas las razones por las que deberíamos seguir casados.
– Me dijo que si quería retenerte tendría que reprimir mi carácter. Y estar dispuesta a esperarte en la puerta con las zapatillas en la mano.
Alex sonrió.
– A mí me dijo que ignorara tu carácter y me fijara en tu dulce cuerpo.
– ¿De veras?
– No con esas palabras, pero ésa era la idea.
– No lo entiendo. ¿Por qué se molestó en tramar todo esto para un matrimonio de seis meses?
– ¿No es evidente? Espera que cometamos un desliz y te quedes embarazada. -Daisy lo miró fijamente. -Quiere garantizar el futuro de la monarquía. Quiere un bebé con sangre Petroff y Romanov que ocupe un lugar en la historia. Ése es su plan. Que des a luz a un bebé mítico; si luego seguimos casados o no, no importa. De hecho, probablemente preferiría que nos divorciáramos; en cuanto rompiéramos intentaría hacerse cargo del niño.
– Pero sabe que tomo anticonceptivos. Amelia me acompañó al ginecólogo. Incluso es ella quien se encarga de conseguir las recetas porque no se fía de mí.
– Es evidente que Amelia no está tan ansiosa como él por tener un pequeño Petroff-Romanov corriendo por la casa. O simplemente aún no quiere ser abuela. Supongo que él no lo sabe, pero dudo que tu madrastra pueda ocultárselo durante mucho más tiempo.
Ella miró por la ventanilla los cuatro carriles de la autopista. Un letrero de neón de Taco Bell brillaba intermitentemente a un lado. Luego pasaron ante un concesionario de Subaru. Daisy experimentó una sensación de irrealidad por el contraste entre los modernos signos de civilización y la conversación que mantenía con Alex sobre antiguas monarquías. Al rato le asaltó un pensamiento horrible.
– El príncipe Alexi tenía hemofilia y es hereditaria. Alex, no tendrás esa enfermedad, ¿verdad?
– No. Sólo se transmite a través de las mujeres. Aunque Alexi la tenía, no podía pasarla a sus hijos. -Se pasó al carril izquierdo. -Sigue mi consejo, Daisy, y no piensa en esto. No vamos a seguir casados y no vas a quedarte embarazada, así que mis conexiones familiares no tienen importancia. Sólo te he contado esto para que dejes de darme la lata.
– Yo no te doy la lata.
Alex le recorrió el cuerpo con una mirada lasciva.
– Eso es como decir que tú no…
– Calla. Como pronuncies esa palabra con «F», lo lamentarás.
– ¿Qué palabra es ésa? Dímela al oído para que sepa de qué hablas.
– No te voy a decir nada.
– Deletréala.
– Tampoco la deletrearé.
Alex siguió bromeando con ella hasta llegar al recinto, pero no consiguió que se la dijera.
A primera hora de la tarde, la lluvia se había convertido en un diluvio. Gracias al impermeable que le había prestado Alex, Daisy no se había mojado la cabeza, pero para cuando terminó de comprobar la casa de fieras y visitar a Tater, tenía los vaqueros cubiertos de lodo y sus deportivas estaban tan duras que parecían zapatos de cemento.
Esa noche, los artistas habían comenzado a hablar con ella antes de la función. Brady se disculpó por la rudeza que había mostrado el día anterior y Jill la invitó a ir de compras esa misma semana. Los Tolea y los Lipscomb la felicitaron por su valentía y los payasos le dieron un ramillete de flores de papel.
A pesar del mal tiempo, la publicidad que había rodeado la fuga de Sinjun había atraído a mucha gente y lograron vender todas las entradas de la función matinal. Jack había narrado la historia heroica de Daisy, pero ella lo había echado a perder al soltar un grito cuando Alex le rodeó las muñecas con el látigo.
Cuando acabó la función, Daisy volvió a ponerse los vaqueros enlodados en la zona provisional de vestuarios que se había dispuesto junto a la puerta trasera del circo para que los artistas no se mojaran los trajes de actuación. Se abrochó el impermeable, inclinó la cabeza y salió rápidamente bajo las ráfagas de lluvia y viento. Aunque no eran ni las cuatro de la tarde, la temperatura había descendido mucho y para cuando llego a la caravana le castañeteaban los dientes. Se quitó los vaqueros, puso el calentador en marcha y encendió todas las luces para iluminar la estancia.
Cuando la luz llenó el confortable interior y la caravana comenzó a caldearse, Daisy pensó que aquel lugar nunca le había parecido tan acogedor. Se puso un chándal color melocotón y unos calcetines de lana antes de empezar a trajinar en la pequeña cocina. Solían cenar antes de la última función y, durante las últimas semanas, había sido ella quien se había encargado de hacer la comida; le encantaba cocinar cuando no tenía que guiarse por una receta.
Canturreó mientras cortaba una cebolla y varios brotes de apio antes de empezar a saltearlos con ajo en una pequeña sartén; luego añadió un poco de romero. Encontró un paquete de arroz silvestre y lo añadió junio con más hierbas aromáticas. Sintonizó la radio portátil del mostrador en una emisora de música clásica. Los olores hogareños de la cocina y los exuberantes acordes del Preludio en do menor de Rachmaninov inundaron la caravana. Hizo una ensalada, añadió pechuga de pollo a la sartén y agregó el vino blanco que quedaba en una botella que habían abierto hacía varios días.
Se empañaron las ventanas y regueros de condensación se deslizaron por los cristales. La lluvia repiqueteaba contra el techo metálico, mientras los olores, la música suave y la acogedora cocina la mantenían en un cálido capullo. Puso la mesa con la descascarillada vajilla de porcelana china, las soperas de barro, las desparejadas copas y un viejo bote de miel que contenía unos tréboles rojos que había recogido en el campo el día anterior, antes de la fuga de Sinjun. Cuando finalmente miró a su alrededor, pensó que ninguna de las lujosas casas en las que había vivido antes le había parecido tan perfecta como aquella caravana destartalada.
La puerta se abrió y entró Alex. El agua se le deslizaba por el impermeable amarillo y tenía el pelo pegado a la cabeza. Ella le pasó una toalla mientras él cerraba la puerta. El estallido distante de un trueno sacudió la caravana.
– Huele bien aquí dentro. -Él echó un vistazo a su alrededor, al interior cálidamente iluminado, y Daisy observó en su expresión algo que parecía anhelo. ¿Había tenido alguna vez un hogar? Por supuesto no cuando era niño, pero, ¿y de adulto?
– Tengo la cena casi lista -dijo ella. -¿Por qué no te cambias?
Mientras Alex se ponía ropa seca, ella llenó las copas de vino y revolvió la ensalada. En la radio sonaba Debussy. Cuando él regresó a la mesa con unos vaqueros y una sudadera gris, ella ya había servido el pollo con arroz.
Alex se sentó después de que Daisy tomara asiento. Cogió su copa y la levantó hacia ella en un silencioso brindis.
– No sé cómo estará la comida. He utilizado los ingredientes que tenía a mano.
Alex la probó.
– Está buenísima.
Durante un rato comieron en un agradable silencio, disfrutando de la comida, la música y la acogedora caravana bajo la lluvia.
– Te compraré un molinillo de pimienta con mi próximo sueldo -dijo ella, -así no tendrás que condimentar la comida con lo que contiene esa horrible lata.
– No quiero que te gastes tu dinero en un molinillo para mí.
– Pero si te gusta la pimienta.
– Eso no viene al caso. El hecho es…
– Si fuese a mí a quien le gustase la pimienta, ¿mi comprarías un molinillo?
– Si quisieras…
Ella sonrió.
Alex pareció quedarse perplejo.
– ¿Es eso lo que quieres? ¿Un molinillo de pimienta?
– Oh, no. A mí no me gusta la pimienta.
Él curvó la boca.
– Me avergüenza admitirlo, Daisy, pero parece que empiezo a entender estas conversaciones tan complejas que tienes.
– Pues a mí no me sorprende. Eres muy brillante.
Le dirigió una sonrisita traviesa.
– Y tú, señora, eres la bomba.
– Y además sexy.
– Eso por supuesto.
– ¿Podrías decirlo de todas maneras?
– Claro. -Alex la miró con ternura y le cogió la mano por encima de la mesa. -Eres sin duda la mujer más sexy que conozco. Y la más dulce…
A Daisy se le puso un nudo en la garganta y se perdió en las profundidades ámbar de los ojos de Alex. ¿Cómo había podido pensar que eran fríos? Bajó la cabeza antes de que él pudiese ver las lágrimas de anhelo.
Él comenzó a hablarle de la función y pronto se reían del lío que se había formado entre uno de los payasos y una señorita muy bien dotada de la primera fila. Compartieron los pequeños detalles del día: los problemas de Alex con uno de los empleados o la impaciencia de Tater por estar atado todo el día. Planearon un viaje a la lavandería para el día siguiente y Alex mencionó que tenía que cambiar el aceite de la camioneta. Podrían haber sido un matrimonio cualquiera, pensó Daisy, hablando del día a día, y no pudo evitar sentir la esperanza de que, después de todo, pudieran resolverse las cosas entre ellos.
Alex le dijo que fregaría los platos si se quedaba a hacerle compañía, después se quejó, naturalmente, por el número de utensilios que ella había utilizado. Mientras él bromeaba con ella, a Daisy se le ocurrió una idea.

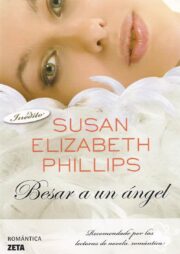
"Besar a un Ángel" отзывы
Отзывы читателей о книге "Besar a un Ángel". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Besar a un Ángel" друзьям в соцсетях.