Todo había salido mal esa noche.; Por qué no había dado por finalizado el número antes? Debería haberle indicado a Digger que enviara a Misha cuando supo que aquello no iba bien. Pero había estado demasiado furioso. Su orgullo le había exigido que hiciera un truco más para intentar salvar la función. Sólo un truco más, como si eso hubiera podido arreglar algo.
Alex apretó los párpados. Daisy tenía una piel pálida y delicada. El verdugón le cruzaba el pecho y aquel dulce vientre todavía plano donde crecía su hijo. Su hijo. Ese ser del que le había dicho a Daisy que se deshiciera. Como si Daisy pudiera hacer algo así. Como si él pudiera dejar que lo hiciera. Las feas y horribles palabras que había dicho le resonaron en los oídos. Palabras que ella nunca olvidaría ni perdonaría. Porque ni siquiera Daisy tenía el corazón tan grande como para perdonar algo semejante.
Cuando llegó a la jaula, Sinjun le sostuvo la mirada sin parpadear, con tanta atención que pareció llegar a los rincones más profundos de su alma. ¿Qué veía el tigre? Alex traspasó la cuerda de seguridad y agarró los barrotes. Aquel lugar frío y vacío que siempre había tenido en su interior había desaparecido, pero ¿qué había ocupado su lugar?
La mirada de Alex se clavó en la del tigre y se le pusieron los pelos de punta. Por un momento todo quedó en suspenso y luego oyó una voz -su propia voz- diciéndole exactamente lo que veía el tigre.
«Amor.»
El corazón le golpeó las costillas. «Amor.» Ése era el sentimiento que no había reconocido, el sentimiento que había provocado el deshielo. Estaba aprendiendo a amar. Daisy se había dado cuenta. Había sabido lo que le ocurría aunque él lo había negado.
La amaba. Total y absolutamente. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Era más preciosa para él que todos esos iconos antiguos y que las obras de arte que llenaron su vida durante tanto tiempo. Al vivir con ella había aprendido a ser feliz. Daisy le había mostrado la alegría, la pasión, todo… Y lo había hecho con una impresionante humildad. ¿Y qué le había dado él a cambio?
«No te amo, Daisy. Nunca lo haré.»
Apretó los párpados al recordar cómo había negado una y otra vez el precioso regalo que ella le daba. Pero con un valor que le dejaba sin aliento, Daisy había seguido ofreciéndoselo. No importaba cuántas veces hubiera negado Alex su amor, ella continuaba brindándoselo.
Ahora aquel amor estaba encarnado en el niño que crecía en el vientre de su esposa. El niño que había dicho que no quería. El niño que deseaba con cada latido de su corazón.
¿Qué había hecho? ¿Cómo iba a recuperar a su esposa? Volvió la cabeza hacia la caravana, deseando que la luz estuviera encendida, pero la ventana permanecía en penumbra.
Tenía que ganársela de nuevo, tenía que hacer que perdonara todas las desagradables palabras que había dicho. Había sido tan arrogante, había estado tan ciego, tan obsesionado con el pasado, que le había dado la espalda al futuro. La había traicionado de un modo tan absoluto que nadie en su lugar lo perdonaría.
Pero Daisy no era una mujer común. Para ella amar era tan natural como respirar. No era capaz de contener su amor igual que no era capaz de hacer daño a nadie. Buscaría misericordia en su dulzura y en su generosidad. No tendría más secretos para ella. Le diría todo lo que sentía y, si eso no la ablandaba, le recordaría aquellos votos sagrados que siempre sacaba a relucir. Se aprovecharía de su simpatía, la intimidaría, le haría el amor hasta que no recordara que la había traicionado. Le recordaría que ahora era una Markov, y que las mujeres Markov luchaban por sus hombres, incluso aunque éstos no se lo merecieran.
La ventana de la caravana seguía a oscuras. Decidió dejarla dormir, darle tiempo para que se recuperara, pero en cuanto amaneciera haría todo lo que estuviera en su mano para ganársela de nuevo.
El circo comenzaba a vaciarse y él se puso a trabajar. Mientras desmontaban la cubierta, pensó en cómo podría demostrarle su amor, cómo podría hacerle ver que, a partir de ahora, todo sería diferente entre ellos. Volvió la mirada a la ventana oscura de la caravana, luego corrió a la camioneta. Diez minutos más tarde, encontró una tienda que abría toda la noche.
No había mucho para elegir, pero se llenó los brazos con todo lo que encontró a su paso: galletitas saladas para niños con forma de animales, un sonajero de plástico azul y un patito amarillo; un ejemplar del libro sobre educación infantil del doctor Spock, un babero de plástico con un conejo de grandes orejas y una caja de harina de avena, porque Daisy tendría que alimentarse bien.
Regresó al circo con los regalos tan rápido como pudo. La bolsa se rompió cuando la cogió del asiento delantero. La cerró con sus grandes manos y corrió hacia la caravana. Cuando Daisy viera todo eso, comprendería lo que ella significaba para él. Lo mucho que quería ese bebé; sabría cuánto la amaba.
Se le cayó el sonajero mientras giraba la manilla de la puerta. El juguete de plástico rebotó en el escalón superior y luego rodó por la hierba. Alex entró corriendo sin prestarle atención.
Daisy se había ido.
CAPÍTULO 22
Petroff lo fulminó con la mirada.
– ¿Por qué pierdes el tiempo buscándola aquí? Ya te dije que me pondría en contacto contigo en cuanto supiera algo de ella.
Alex miró por la ventana, escrutando Central Park como si pudiera encontrar la respuesta en el parque. No podía recordar cuándo había sido la última vez que había comido algo decente o dormido más de unas cuantas horas sin despertar sobresaltado. Tenía el estómago revuelto, había perdido peso y sabía que estaba hecho un desastre.
Hacía un mes que Daisy había huido, pero no estaba más cerca de localizarla ahora que la noche que había desaparecido. Había seguido una pista tras otra, faltando a más funciones de las que podía enumerar, pero ni él, ni el detective que había contratado, habían conseguido averiguar nada.
Max le había dado una lista de las personas con las que podía haber contactado Daisy, y Alex había ido a visitarlas a todas, pero era como si su esposa hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Él rezaba para que sus alas de ángel la mantuvieran a salvo.
Se volvió lentamente y se enfrentó a Max.
– He pensado que podías haber pasado algo por alto. Daisy no tenía más de cien dólares cuando se fue.
Amelia intervino desde el sofá.
– Alex, ¿de verdad piensas que Max te ocultaría algo después de todo el trabajo que se tomó para que estuvierais juntos?
La manera que tenía Amelia de arquear las cejas siempre le había hecho rechinar los dientes y, con los nervios a flor de piel, Alex no pudo ocultar su desagrado.
– La cuestión es que mi esposa ha desaparecido y nadie sabe dónde está.
– Tranquilo, Alex. Estamos tan preocupados por ella como tú.
– Te aconsejo -dijo Amelia- que le preguntes a ese empleado que la vio por última vez.
Alex había interrogado a Al Poner hasta la saciedad, y ya se había convencido de que el anciano no tenía nada más que decirle. Mientras Alex cometía la estupidez de ir a aquella tienda, Al había visto cómo Daisy se subía a un camión de dieciocho ruedas. Llevaba puestos los vaqueros y, en la mano, la pequeña maleta de Alex.
– No puedo creer que hiciera autoestop -dijo Max. -Podrían haberla asesinado.
Aquella angustiosa posibilidad había tenido a Alex en vilo durante tres días, pero una tarde Jack salió precipitadamente del vagón rojo para decirle que acababa de hablar con Daisy por teléfono. Al parecer había llamado para asegurarse de que los animales estaban bien.
Colgó sin mencionarlo a él en cuanto Jack intentó sonsacarle dónde se encontraba.
Alex maldijo las circunstancias que habían evitado que fuera él quien contestara al teléfono, luego recordó la media docena de llamadas que no habían tenido más respuesta que un chasquido al otro lado de la línea. Daisy había llamado hasta que fue otra persona la que respondió. No quería hablar con él.
Max se paseó de un lado a otro de la estancia.
– No puedo comprender por qué la policía no se lo toma más en serio.
– Porque desapareció voluntariamente.
– Pero podría haberle ocurrido cualquier cosa desde entonces. No es capaz de valerse por sí misma.
– Eso no es cierto. Daisy es inteligente y no le asusta el trabajo duro.
Max ignoró sus palabras. A pesar del incidente que había presenciado con Sinjun, todavía veía a su hija como una persona inútil y frívola.
– Tengo amigos en el FBI, ya va siendo hora de que hable con alguno de ellos.
– Centenares de testigos vieron lo que sucedió esa noche en la pista. La policía cree que tenía razones de sobra para desaparecer.
– Eso fue un accidente y, a pesar de todos sus defectos, Daisy no es vengativa. Nunca te guardaría rencor. No, Alex. Tiene que haber alguien más implicado, no dejaré que me mantengas al margen más tiempo. Hoy mismo me pondré en contacto con el FBI.
Alex no le había explicado a Max toda la verdad, y era eso lo que le había impulsado a ir allí ese día. Al no haberle puesto al corriente de todos los hechos, se estaba reservando una información que podría dar una pista a Max o a Amelia sobre el paradero de Daisy. No le gustaba tener que decir nada desagradable de sí mismo, pero su orgullo no era tan importante como la seguridad y el bienestar de su mujer y su hijo.
Cuando miró a su suegro se dio cuenta de que había envejecido considerablemente durante el último mes. Había perdido parte de la flema diplomática que le caracterizaba. Sus movimientos eran más lentos y su voz menos firme. A su manera -rígida y prejuiciosa, por lo que Alex había podido observar, -Max quería a Daisy y sufría por ella.
Alex miró por un momento el samovar de plata que había encontrado para Max en una galería de París. Había sido diseñado por Peter Cari Faberge para el zar Alejandro III y llevaba impresa el águila imperial rusa. El distribuidor le había dicho que databa de 1886, pero el detalle de la pieza hacía que Alex pensara que se acercaba más a 1890.
Contemplar el talento de Faberge era menos duro que pensar en lo que tenía que contarle a Max. Se metió las manos en los bolsillos de los pantalones y luego las sacó. Carraspeó.
– Daisy no sólo estaba molesta conmigo por lo que le hice con el látigo.
Max lo miró fijamente.
– ¿Qué?
– Está embarazada.
– Te lo dije -dijo Amelia desde el sofá. Max y Amelia intercambiaron una mirada que puso a Alex en guardia.
– Claro que me lo dijiste, cariño -dijo Max en tono cariñoso.
– Y supongo que la reacción de Alex al oír las buenas nuevas no fue demasiado agradable.
Amelia era irritante pero no estúpida. Aquellas palabras fueron como meter el dedo en la llaga.
– Me comporté mal con ella -admitió él.
Amelia miró a su marido con aire satisfecho.
– También te dije que ocurriría eso.
Alex trago saliva antes de obligarse a decir el resto.
– Le ordené que abortara.
Max apretó los labios.
– ¿Cómo te atreviste a decirle eso?
– Cualquier cosa que me digas ya me la he dicho yo mil veces.
– ¿Sigues pensando igual?
– Por supuesto que no -dijo Amelia. -Sólo hay que mirarle a la cara para darse cuenta. La culpa le pesa sobre los hombros. -Se levantó del sofá. -Voy a llegar tarde al masajista. Ya resolveréis esto vosotros solos. Felicidades, Max.
Alex percibió que había algo oculto en las últimas palabras de Amelia y en la sonrisita cómplice que intercambió con Max. Se la quedó mirando mientras abandonaba la estancia y supo que Max y ella le ocultaban algo.
– ¿Tiene razón Amelia? -inquirió Max. -¿Ya no piensas lo mismo?
– Tampoco lo pensaba cuando se lo dije a ella. Pero me dio la noticia de sopetón y la adrenalina me nubló la razón -estudió a Max. -Amelia no se ha sorprendido al oír que Daisy estaba embarazada a pesar de saber que tomaba la píldora. ¿Por qué?
Max se acercó a la vitrina de nogal y observó la colección de porcelana a través de las puertas de cristal.
– Lo esperábamos, eso es todo.
– ¡Estás mintiendo! Daisy me dijo que era Amelia quien compraba las pastillas. ¿Qué me estás ocultando?
– Nosotros… hicimos lo que creímos más conveniente.
Alex se quedó paralizado. Pensó en el pequeño bote de las píldoras de Daisy. Como si lo estuviera viendo en ese momento, recordó que no tenía precinto. En esta época de medicamentos precintados, aquellas píldoras no lo llevaban.
La presión que sentía desde que Daisy desapareció le oprimió el pecho. Una vez más había dudado de su esposa y, de nuevo, se había equivocado.
– Lo planeaste tú, ¿no? Igual que planeaste todo lo demás. Reemplazaste sus píldoras.

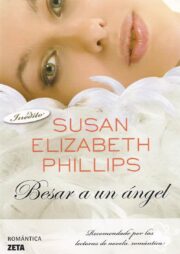
"Besar a un Ángel" отзывы
Отзывы читателей о книге "Besar a un Ángel". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Besar a un Ángel" друзьям в соцсетях.