– ¿Lo has intentado?
– No, últimamente no. Tenía miedo de…
– ¿De qué?
Genevieve frunció el ceño.
– De fracasar, de no ser capaz de crear belleza. Pero ahora, tú me has reavivado la esperanza de que… en fin, no sé. Tal vez lo intente de nuevo.
– Deberías intentarlo. Y espero que lo consigas… Por cierto, ¿el cuadro que está sobre la chimenea, el que vi en tu casa, es tuyo?
Ella asintió.
– Sí, siempre ha sido mi preferido.
– No me extraña. Es una obra extraordinaria.
– Gracias, Simon. Pero quiero que sepas una cosa. Hasta que te conocí, mi amante había sido el único hombre de mi vida. No ha habido otros.
Simon se sintió como si el corazón le fuera a estallar.
– Te agradezco que me lo digas. Es algo tan personal que te habrá resultado difícil.
– Y ahora que sabes todo lo que hay que saber de mí, ¿aún te gustaría repetir este día?
– Sí -dijo sin dudarlo-. ¿Y a ti?
– También.
Ella sonrió y él maldijo que su tiempo se hubiera acabado. Baxter aparecería de un momento a otro.
Los dos bajaron la mirada y vieron que Belleza se había quedado dormida a sus pies.
– La hemos matado de aburrimiento -dijo él.
– Mejor. De lo contrario, echaría a correr por el camino y nos obligaría a seguirla a toda prisa.
Él la abrazó y la besó. Ella se entregó inmediatamente a él y permitió que su lengua explorara el calor sedoso de su boca.
Simon sólo pensó una cosa más. Esperaba poder disfrutar de otro día como aquél antes de que su misión y su vida en Londres los separara.
Capítulo Quince
Simon miró el cuadro de la chimenea, el cuadro de Genevieve. Había encendido una vela y su luz escasa bastaba para resaltar los colores, tan vibrantes que parecían querer salir del lienzo. Observó la marca de las pinceladas y el paisaje marino y se preguntó si la mujer rubia sería la propia Genevieve. Además de ser inteligente, amable, encantadora, bella y sensual, tenía un talento asombroso. O lo había tenido, al menos, hasta que el problema de sus manos le robó la confianza.
Suspiró, decidió concentrarse en su labor y pasó a otra habitación, buscando paneles sueltos en las paredes, ladrillos flojos, fondos falsos en los cajones, tablones huecos o cualquier otra cosa que pudiera ocultar el lugar donde Genevieve había escondido la carta.
Se sentía terriblemente frustrado. Llevaba varios días en Little Longstone y no había avanzado nada en la investigación, incluso pensó en enviar una nota a Waverly para preguntarle si Miller, Albury o él mismo habían descubierto algo en su ausencia. Pero descartó rápidamente la idea.
Los mensajes se podían interceptar; era un riesgo excesivo. Sólo sabía que el conde debía de haber muerto a manos de alguno de sus enemigos políticos; lamentablemente, Ridgemoor tenía tantos enemigos en vida que esa información no le servía de nada. Necesitaba la carta. El tiempo se estaba acabando. Cuando llegó al dormitorio de Genevieve, miró la cama y su imaginación lo traicionó de inmediato con escenas de amor. Cerró los ojos para borrarlas, pero no lo consiguió hasta que se dio la vuelta y miró el escritorio.
Aunque ya lo había registrado con anterioridad, decidió abrir otra vez el cajoncillo superior. Mientras pasaba las páginas de la que seguramente iba a ser la segunda parte de Guía para damas, pensó que era una suerte que Genevieve hubiera encontrado aquel lugar. En Little Longstone estaba a salvo. Era una pena que su vida y su trabajo estuvieran en Londres, tan lejos.
Sus ojos se fijaron entonces en la papelera. En su interior había una hoja arrugada que alcanzó, alisó y leyó:
La mujer moderna debe mantener la cabeza sobre los hombros cuando se encuentre en compañía de un caballero atractivo y encantador. Cuanto más atractivo y más encantador sea el hombre, más difícil será de conquistar; en consecuencia, hay que concentrarse en algo que no guarde la menor relación con él; como por ejemplo, recitar mentalmente él monólogo de Hamlet o realizar alguna tarea tediosa como contar hasta cien.
Simon sonrió. Genevieve era una mujer notablemente astuta. Y por motivos que ni él mismo comprendió, dobló la hoja y se la guardó en un bolsillo en lugar de devolverla a la papelera donde la había encontrado.
Varias horas después, cuando empezaba a amanecer, había registrado hasta el último rincón de la casa. Estaba agotado y no había encontrado nada, salvo su propia conciencia, que lo criticaba amargamente por abusar de aquel modo de la intimidad de Genevieve.
Debería habérselo preguntado. Debería haber confiado en ella como ella había confiado en él. Pero para ser sincero con ella, tendría que confesarle su identidad y el motivo real que lo había llevado a Little Longstone, lo cual implicaba confesarle que la había estado espiando desde el principio.
Si sólo se hubiera preocupado por él, se lo habría dicho. Sin embargo, ahora había más cosas en juego. Genevieve estaba convencida de que lo único que deseaba de ella era su afecto; si se llevaba una decepción, era probable que también perdiera la confianza que había ganado al enseñarle las manos y contarle su problema.
Para entonces, Simon estaba más preocupado por ella que por su misión; el trabajo ya no le importaba nada, aunque su vida pendiera de un hilo. Pero si no encontraba aquella carta, no tendría más remedio que pedírsela y esperar que ella lo perdonara.
Simon frunció el ceño y pensó que en realidad daba igual que lo perdonara o no. Al fin y al cabo, se marcharía de Little Longstone y no volverían a verse.
Suspiró, apagó la vela y caminó hacia el vestíbulo con intención de salir al exterior y echar un vistazo. El aire fresco le aclararía las ideas.
Pero no llegó a salir. Ya había puesto la mano en el pomo de la puerta cuando oyó una voz ronca a sus espaldas.
– Si se mueve, le pego un tiro.
Simon se quedó helado y se maldijo por haber bajado la guardia. La voz sonaba tan cerca que su dueño no erraría el tiro aunque fuera mal tirador, pero lo suficientemente lejos como para disuadirlo de una solución violenta.
De momento, su mejor baza era obedecer.
– No me moveré -aseguró.
– Ponga las manos detrás de la cabeza, pero hágalo lentamente. Dispararé al menor movimiento brusco.
Simon se estremeció al reconocer la voz. En otras circunstancias se habría sentido aliviado, pero en aquéllas, sólo sintió un frío intenso y una punzada en el estómago. Detrás de él no sólo estaba el asesino de Ridgemoor, sino también un traidor a su país y un traidor a la amistad.
– Se ha equivocado de persona -dijo.
– Al contrario. Usted es la persona más adecuada, Kilburn. Lo lamento sinceramente; ha aparecido en el lugar y en el momento más inconvenientes.
– No es la mejor forma de saludar a un viejo amigo, Waverly.
John Waverly, su jefe, su mentor, el hombre al que había admirado y respetado durante años, soltó una carcajada.
– No somos amigos, Kilburn.
Simon se sintió como si le hubieran dado un puñetazo y se giró.
– Eso es evidente.
– He dicho que no se mueva…
– Sí, lo sé, pero necesita tenerme de frente. Ningún hombre de honor dispararía a otro por la espalda, y sospecho que eso es lo que pretende hacer: dispararme y ponerme el arma en la mano para que todos piensen que ha sido un suicidio.
– Por supuesto; pensarán que se ha suicidado porque se sentía culpable de la muerte de Ridgemoor. Pero dejará una nota que lo explicará todo.
– Nadie lo creerá.
Simon lo dijo por decir. Waverly era un hombre tan poderoso que no pondrían en duda sus palabras.
– Claro que lo creerán.
– Asesinar a Ridgemoor fue totalmente innecesario, John.
– Me temo que se equivoca. La posibilidad de que lo nombraran primer ministro era cada vez más real. Sus reformas políticas habrían sido un desastre para varios de mis negocios; se sorprendería de saber cuánto dinero gano con mis propiedades de Londres. Si Ridgemoor hubiera llegado al poder, habría cumplido su palabra de luchar contra la corrupción; pero sólo me quedaban unos años para jubilarme, dejar la profesión de espía y convertirme en un hombre rico.
Simon sintió una ira intensa.
– Todo ese dinero lo ha ganado a costa del sufrimiento de otros.
Waverly se encogió de hombros.
– Todo el mundo sufre. Excepto los que son de su clase, Kilburn, los que nacen en familias ricas y privilegiadas. Pero ni su título ni sus riquezas le van a servir ahora… aunque espero que me esté agradecido por matarlo con rapidez.
– Por supuesto. Le quedaré eternamente agradecido -bromeó.
Waverly movió la cabeza.
– El sarcasmo no le queda bien, Simon.
– Lo más ridículo del asunto es que cabía la posibilidad de que Ridgemoor no llegara a ser primer ministro -le recordó.
– En realidad no importa. Aunque no lo hubiera conseguido, tenía demasiado poder y había empezado a sospechar. Desgraciadamente, mi primer intento de asesinato fracasó; él se enfrentó a mí y me dijo que no sólo tenía pruebas sobre mis actividades ilegales, sino que también sabía que había intentado matarlo.
– Pruebas que dejó por escrito en una carta.
Waverly asintió.
– Sí, un detalle sumamente inconveniente. Lo presioné hasta donde fue posible, pero se negó a hablar. Usted llegó justo después de que decidiera que no podía perder más tiempo con él. Incluso pensé que lo de la carta era un farol y que no existía…
– Pero existía.
– Lo supe cuando usted se presentó en mi despacho y me pidió dos semanas para demostrar su inocencia. Llegué a la conclusión de que la carta existía de verdad y de que el conde se lo había contado antes de morir.
– Y me siguió hasta aquí…
– Sí -dijo cori disgusto-. Debí imaginar que enviaría esa condenada carta a su ramera.
Simon se puso tenso.
– La señora Ralston no sabe nada del asunto.
– También se equivoca en eso. Sabe tanto que sacó la carta de la caja.
Simon pensó que Waverly había sido la presencia que notó en el festival de Little Longstone, el hombre que había entrado en casa de Genevieve y que había atacado a Baxter. Si no lograba convencerlo de que ella no sabía nada del asunto, la mataría con toda seguridad.
Antes de que pudiera abrir la boca, Waverly dijo:
– No lo niegue, Kilburn. Si hubiera encontrado esa carta, no habría perdido toda la noche registrando la casa.
– Genevieve sacó la carta de la caja, es cierto, pero no sabe nada más.
– Si pretende convencerme de que no sabe leer…
– Ridgemoor la escribió en lenguaje cifrado. Genevieve no adivina que pueda ser importante. Le habrá parecido una carta sin interés.
Waverly sonrió de forma desagradable.
– Sea como sea, me divertiré mucho mientras la convenzo para que me la devuelva.
Simon dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. Tenía que salvar a Genevieve.
– Va a ser difícil, porque la carta la tengo yo.
Waverly entrecerró los ojos.
– Miente. Ha registrado la casa y ahora es su ramera. Es evidente que quiere protegerla.
– No esté tan seguro. Cuando atacó a su criado, me proporcionó la excusa perfecta para alejarlos a los dos y buscar la carta con toda libertad. La he encontrado.
Waverly lo estudió durante varios segundos.
– ¿Dónde está?
– En el bolsillo de mi chaleco.
– ¿Dónde la ha encontrado?
– Estaba en la sala de estar, escondida tras un ladrillo suelto de la chimenea.
Waverly sacudió la cabeza.
– Mentira. Yo mismo registré esa chimenea.
Simon se encogió de hombros.
– Pero no tuvo tanto tiempo como yo. Si quiere, estaré encantado de enseñarle el lugar.
– No, limítese a entregarme la carta.
– No puedo. Ha dicho que no me mueva.
Waverly lo miró con cara de pocos amigos.
– No juegue conmigo, Kilburn. Podría pegarle un tiro ahora mismo y quitársela.
– Podría, pero ¿qué pasaría después si descubre que he mentido? Que estaría muerto y no podría decirle la verdad -afirmó.
– Lleve una mano al bolsillo y saque lentamente la maldita carta. Como me haya mentido, no me limitaré a dispararle; me encargaré de que su hermano y su hermana no tengan cadáver suficiente para organizar un entierro digno.
La mano de Waverly sostenía la pistola con total firmeza y estaba decidido a cumplir su amenaza. Simon debía actuar; sólo tendría unos segundos para acabar con él y salvar a Genevieve y a su amigo Baxter. Era prácticamente seguro que moriría en el intento, pero no podía hacer otra cosa.
Con la mirada clavada en los ojos de Waverly, Simon sacó la hoja que se había guardado en el dormitorio de Genevieve. Waverly la miró y sonrió. Simon extendió el brazo y la dejó caer.

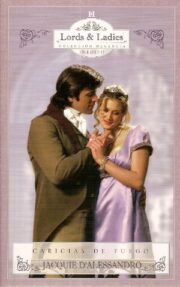
"Caricias de fuego" отзывы
Отзывы читателей о книге "Caricias de fuego". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Caricias de fuego" друзьям в соцсетях.