– El señor Cooper viene a verla.
Genevieve se giró y se llevó una sorpresa mayúscula al comprobar que, lejos de ser un viejo chocho, el señor Simon Cooper era un joven que aparentaba treinta años o quizá menos. No era mujer que se quedara fácilmente sin habla, pero eso fue exactamente lo que pasó; y por lo visto, a él le ocurrió lo mismo: se quedó mirándola con sus intensos ojos verdes, de tal forma que durante unos momentos no fue capaz de pensar ni de respirar siquiera.
Fue como si ya la conociera. Pero eso era absurdo; nunca se habían visto hasta entonces. De eso estaba segura, porque no lo habría olvidado.
El hechizo se rompió cuando caminó hacia ella con la facilidad de quien no tiene el menor impedimento físico. Era alto, atractivo, de hombros anchos; el hombre más sano que había visto en mucho tiempo, lo cual contribuyó a aumentar sus sospechas anteriores. ¿Qué estaría haciendo en un lugar tan remoto y oscuro como Little Longstone en lugar de vivir en Brighton o en Bath, mucho más animados?
Se detuvo frente a ella e hizo una reverencia.
– Permítame que me presente. Soy Simon Cooper, su nuevo vecino… al menos durante la próxima quincena. Encantado de conocerla, señora Ralston.
Genevieve se descubrió admirando aquellos ojos verdes con un destello inexplicable que encendió su cuerpo y llevó calor a zonas que no lo conocían desde hacía tiempo. Sin embargo, intentó convencerse de que no se sentía atraída por él y se miró las manos. No volvería a mantener una relación amorosa.
– El placer es mutuo, señor Cooper.
El hombre le ofreció el ramo de rosas que llevaba.
– Son para usted.
Simon sonrió y Genevieve pensó que tenía una boca preciosa. El tipo de boca que parecía firme y suave, seria y sensual al mismo tiempo. Además, sus labios bien formados parecían saber besar. Extremadamente bien.
Tras una duda breve, alcanzó las rosas con mucho cuidado de evitar el contacto físico, como de costumbre. Sin embargo, él movió la mano y se rozaron un momento. Genevieve se estremeció y retrocedió varios pasos.
– Muchas gracias -murmuró-. Tengo debilidad por las rosas.
Cruzó por la alfombra persa y tiró del cordón para llamar a Baxter. Su criado apareció inmediatamente y ella introdujo la nariz entre las flores para ocultar su sonrisa; era obvio que Baxter se había quedado en el corredor, escuchando, por si tenía que intervenir y sacar al señor Cooper por la fuerza.
Le dio las flores y dijo:
– Será mejor que las pongamos en un jarrón. Señor Cooper, ¿le apetece un té?
– Sí, por favor.
Genevieve lanzó una mirada de advertencia a Baxter, que salió de la habitación a regañadientes.
Cuando se volvió hacia su visitante, lo encontró mirando la puerta con humor.
– Parece que a su mayordomo le gustaría incinerarme con la mirada.
– Es muy protector.
– No lo había notado -ironizó.
El hecho de que el señor Cooper encontrara a Baxter más divertido que amenazador le picó la curiosidad. Se acercó a las sillas que estaban frente a la chimenea, donde ardía un fuego, y lo invitó a acomodarse antes de sentarse en su mecedora favorita.
– Siéntese, se lo ruego.
– Gracias.
Ella lo observó mientras él se sentaba y notó sus piernas largas y musculosas bajo los pantalones y la forma en que su chaqueta azul acentuaba la anchura de sus hombros. Era un caballero extremadamente bien formado.
Cuando alzó la vista, vio con la miraba con más intensidad de la que ninguna mujer habría podido soportar. Si hubiera sido capaz de ruborizarse, lo habría hecho. Como no lo era, respondió a su escrutinio del mismo modo. Un hombre que miraba como él, estaría acostumbrado a la atención femenina.
– ¿Qué le trae a Little Longstone, señor Cooper?
– Unas vacaciones cortas. Mi patrón ha contraído matrimonio recientemente y se ha marchado de luna de miel al continente -contestó con una sonrisa de humor-. No alcanzo a comprender por qué no ha querido que lo acompañara, pero así son las cosas. Decidí aprovechar la ocasión para descansar un poco.
Genevieve sabía que estaba bromeando, pero supuso que su patrón no querría que aquel hombre se acercara demasiado a su flamante esposa.
– ¿Y por qué ha elegido nuestro pueblo?
– El doctor Oliver es un viejo conocido mío y tuvo la amabilidad de ofrecerme su casa de campo. Ardo en deseos de disfrutar del aire libre.
– Ha sido muy generoso por su parte. Espero que le vaya bien…
– Sí, desde luego. Su esposa espera su primer hijo para la próxima primavera.
Genevieve sonrió.
– Qué encantador. Le escribiré para felicitarlo. Pero dígame, ¿a qué se dedica en Londres, en la capital?
– Soy administrador del señor Jonas Smythe. Tal vez haya oído hablar de él… Es de los Jonas Smythe de Lancashire.
Genevieve sacudió la cabeza. Cuando estaba con Richard, sólo prestaba atención a los nombres y a las cosas de la élite londinense, pero nada más.
– Me temo que no. No he estado nunca en Lancashire y hace varios años que no viajo a Londres -le confesó.
– ¿Creció en Little Longstone?
Ella pensó que si hubiera crecido allí, su vida habría sido muy diferente.
– No, ni mucho menos. Llegué hace unos cuantos años.
– ¿Y qué la hizo elegir este sitio?
Genevieve decidió decir la verdad.
– La proximidad a las aguas termales. Son muy terapéuticas. Además, me enamoré enseguida de los bosques y de la tranquilidad del pueblo.
– ¿Y el señor Ralston? ¿También disfruta de los manantiales?
Ella dudó. Era una pregunta perfectamente normal, pero había algo en la intensidad de su mirada, o tal vez en el tono de su voz, que le hizo desconfiar. Parecía como si no le interesara por simple curiosidad y por darle conversación; como si tuviera un interés personal en el asunto; como si la encontrara atractiva.
Decidió que no podía ser y pensó que se habría equivocado. Llevaba tanto tiempo sin disfrutar de la compañía de un hombre joven que quizá empezaba a malinterpretar los códigos de los caballeros.
– Lamentablemente, el señor Ralston no está con nosotros.
Genevieve contestó lo que siempre contestaba cuando formulaban esa pregunta. No era la verdad; pero en cierto modo, tampoco era mentira: el señor Ralston no estaba con ellos porque nunca había existido.
Ella sólo se había enamorado una vez en su vida, de Richard; y él no le había ofrecido el matrimonio. Por supuesto, siempre había sabido que los hombres de su categoría no se casaban con sus amantes; podían entregarles su corazón, pero sólo podían dar su apellido a mujeres de su misma clase social. Genevieve había inventado lo del marido muerto porque sabía que nadie sospecharía de una viuda que vivía sola en el campo.
– ¿No está con nosotros? -preguntó él-. ¿Quiere decir que ha salido?
Ella sacudió la cabeza.
– No. Falleció.
La expresión de Simon se volvió solemne.
– La acompaño en el sentimiento.
– Gracias. Ha pasado mucho tiempo desde entonces.
– ¿Mucho tiempo? -preguntó, devorándola con la mirada-. En tal caso, se debió de casar cuando sólo era una niña…
Genevieve supo esta vez que estaba coqueteando con ella. Aunque no lo practicara desde hacía años, no había olvidado ese juego.
Aquello, naturalmente, alimentó aún más su curiosidad. Richard había sido el último hombre que se había interesado por ella. Pero al bajar la mirada y ver los guantes de sus manos, recordó lo sucedido con su amante y se dijo que había aprendido la lección. Aunque el señor Cooper se sintiera atraído por ella, su deseo se extinguiría rápidamente si llegaba a contemplar la imperfección de sus manos.
– Murió poco después de casarnos -mintió-. ¿Y usted, señor Cooper? ¿Está casado?
– No, El trabajo con el señor Jonas Smythe me obliga a viajar con frecuencia y no me permite establecer relaciones duraderas… Por lo visto, estoy condenado a no poder disfrutar de los favores femeninos -bromeó.
Genevieve ahogó una carcajada en la garganta. Estaba segura de que Simon Cooper gozaba del favor de muchas mujeres y de que podía elegir a quien quisiera. Indudablemente, habría roto unos cuantos corazones.
Cuando las damas solteras de Little Longstone le echaran el ojo, revolotearían sobre él como abejas alrededor de una flor. Incluso se preguntó cuál de todas conseguiría su objetivo. Pero fuera cual fuera, sabía una cosa: que no sería ella.
Capítulo Cuatro
Genevieve se sintió aliviada cuando Baxter entró en la habitación con la bandeja donde llevaba el servicio de té, un plato con bollitos, mantequilla y su mermelada preferida de frambuesa. El señor Cooper la había confundido e intrigado tanto que la aparición del criado fue un soplo de aire fresco.
Tras dejarlo todo en la mesita, Baxter procedió a servir el té con gran delicadeza y eficacia. A continuación, chascó los nudillos y preguntó, lanzando una mirada de pocos amigos al visitante:
– ¿Algo más?
– No, gracias, Baxter.
Baxter se dirigió a la salida. Sus pisadas eran tan fuertes que las piezas de porcelana que estaban en la encimera, temblaron.
– Llámeme si me necesita -añadió-. Estaré cerca.
Cuando se marchó, Simon dijo:
– Espero no darle ninguna razón para que tenga que llamar a vuestro mayordomo. Sospecho que sería capaz de sacarme las tripas.
– No lo dude.
– Como ya ha dicho, es muy protector… Aunque es normal que lo sea -añadió-. Tiene que cuidar cosas muy valiosas.
Genevieve volvió a sentir otra oleada de calor, que esta vez la disgustó sobremanera. A sus treinta y dos años, debía de estar más que acostumbrada a los cumplidos de los hombres. Sin embargo, llevaba mucho tiempo sin escuchar uno.
Se dijo que ése era indudablemente el problema. El señor Cooper era el primer hombre con quien se quedaba a solas desde que Richard la había abandonado. Y era muy atractivo. No tenía nada de particular que se sintiera algo excitada y más tímida de la cuenta.
Lo miró mientras él echaba azúcar en el té y sonrió. Puso tantas cucharaditas que el contenido de la taza estuvo a punto derramarse.
– Veo que le gusta el azúcar…
Él levantó la taza y la miró por encima.
– Confieso que siento debilidad por los dulces. ¿Y usted?
– Supongo que también, aunque mis preferencias se decantan por la mermelada de frambuesa de Baxter. Debería probarla.
Genevieve observó a su invitado mientras éste untaba mantequilla y mermelada en uno de los bollitos. Sus manos eran morenas, de dedos largos y fuertes. Tenía una leve mancha de tinta en el índice de la derecha, lo cual le pareció lógico teniendo en cuenta su profesión; obviamente, pasaba mucho tiempo con las cuentas del caballero para quien trabajaba.
En ese momento, imaginó que aquellas manos masculinas le acariciaban el cabello, le retiraban las horquillas e inmovilizaban su cabeza antes de que sus labios descendieran sobre su boca y la besaran.
– ¿No está de acuerdo, señora Ralston?
La frase la sobresaltó. No sabía lo que le estaba pasando. Su imaginación nunca se desbocaba de aquella manera; no hasta el punto de perder el hilo de una conversación.
– ¿Perdón?
– Decía que debemos ser tolerantes con nuestras propias debilidades.
Ella lo miró, hechizada, mientras él mordía el bollito y mascaba lentamente. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras se esfumaron de su mente cuando Simon Cooper se lamió un poco de mermelada que se le había quedado en los labios. Sin darse cuenta de lo que hacía, imitó el gesto. Él clavó los ojos en su boca.
– Supongo… supongo que eso depende de las debilidades en cuestión -acertó a responder, en voz baja-. Y de si están a nuestro alcance.
– ¿A nuestro alcance?
– Si alguien siente debilidad por los diamantes y carece de los medios para obtenerlos, no debería ser tolerante con su debilidad.
– A menos que quisiera endeudarse…
– O terminar en la prisión de Newgate por robar.
– ¿Insinúa que los diamantes le gustan?
Genevieve pensó en el collar y en los pendientes que Richard le había regalado y que ella había vendido poco después de que se separaran.
– No. De hecho, no me gustan; los encuentro fríos y carentes de vida. Prefiero los zafiros, aunque no diría que sean mi debilidad.
– ¿Cuál es entonces?
Ella consideró la posibilidad de reír y cambiar de tema; pero si no respondía a su pregunta, tampoco podría interesarse a continuación por sus debilidades. Y ardía en deseos de hacerlo.
– Las flores. Sobre todo, las rosas.
– ¿De algún color en particular?
– El rosa.
Él sonrió y ella se estremeció. Por muy atractivo que fuera cuándo estaba serio, lo era todavía más cuando sonreía.

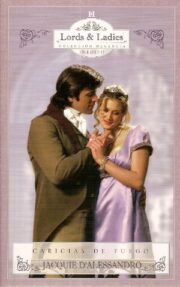
"Caricias de fuego" отзывы
Отзывы читателей о книге "Caricias de fuego". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Caricias de fuego" друзьям в соцсетях.