Intentó recordarse que apenas se conocían y que no debía confiar en él. No había olvidado que uno de los libros que había tomado prestados de la biblioteca era nada más y nada menos que su guía para damas. Tal vez fuera una coincidencia, un detalle sin importancia; pero cabía la posibilidad de que no estuviera en Little Longstone de vacaciones, sino para encontrar a Charles Brightmore.
Fuera como fuera, tenía que descubrir la verdad. Si quería coquetear con ella, le seguiría el juego. Era una forma excelente de descubrir sus verdaderos motivos.
– Belleza es un nombre precioso -dijo-, pero creo que Diablesa sería más oportuno.
– Es posible, pero me gustan los desafíos.
Genevieve lo miró con intensidad.
– ¿Por eso se llevó una copia de la Guía para damas? ¿Porque pensó que la lectura de un libro de tales características sería un desafío para usted?
Genevieve observó su reacción con detenimiento, esperando encontrar alguna señal de culpabilidad, pero sólo encontró un fondo leve de vergüenza en su expresión.
Y acto seguido, le dedicó una de esas sonrisas que la desarmaban.
– Supongo que la elección le habrá resultado chocante. El título del libro me pareció tan interesante que no pude resistirme.
– ¿Por qué? ¿Suele leer literatura para mujeres?
Simon rió.
– No. Espero que no le haya molestado…
– En absoluto. Sólo sentía curiosidad.
– Cuando lo vi, me acordé de que el libro y el autor se vieron envueltos en algún tipo de escándalo hace unos meses. Era demasiado intrigante para pasarlo por alto… y no me arrepiento de haberlo leído -le confesó.
Genevieve arqueó las cejas.
– ¿Ya lo ha leído?
Él asintió.
– Sí, lo leí anoche.
Como no dijo nada más, ella preguntó:
– ¿Y qué le ha parecido? ¿Le ha gustado?
– Teniendo en cuenta los asuntos que trata, no me extraña que se viera envuelto en un escándalo. El señor Charles Brightmore sabe más de la naturaleza femenina que ninguno de los hombres que conozco. Supongo que tuvo que investigar mucho y muy a fondo para llegar a esas conclusiones. Es un hombre afortunado.
– Y un exiliado -observó ella, atenta a sus reacciones-. Recibió amenazas de muerte y no tuvo más remedio que marcharse de Inglaterra.
Él frunció el ceño y asintió.
– Sí, creo recordar que oí algo al respecto. Una verdadera lástima. Por mi parte, opino que merece un premio por ese libro.
– ¿En serio? ¿Por qué lo dice?
– Porque ofrece información que no se puede encontrar en ninguna otra parte. Y desde mi punto de vista, la información es poder -contestó.
Genevieve no pudo ocultar su sorpresa.
– Los que se pusieron en su contra no estarían de acuerdo con usted. No quieren que las mujeres tengan acceso a esa clase de información y ni a ninguna otra que pueda concederles un poder excesivo sobre sus vidas y sobre sus cuerpos.
Simon la miró con intensidad.
– Porque son gentes ignorantes. Personalmente, prefiero a las mujeres inteligentes y bien informadas. Son una de mis mayores debilidades.
– Parece que no anda escaso de ellas…
Simon no dijo nada durante unos segundos. La miró con una expresión extraña, que Genevieve no supo interpretar y que avivó aún más su fuego interno.
Después, carraspeó y dijo:
– Sí, eso parece.
Ella se humedeció los labios. Él llevó la mirada a su boca.
– Entonces… ¿no está en contra de que las mujeres accedan a esa información? ¿Aunque contribuya a cambiar su papel tradicional en la sociedad?
– Conocimiento, experiencia, poder… yo diría que son cualidades muy atractivas en el sexo femenino. Tremendamente atractivas, de hecho.
– ¿No teme sentirse… sometido?
– No lo sé. Supongo que eso depende quién someta.
La seguridad de que el comentario de Simon escondía una insinuación, desató una ráfaga de placer secreto entre los muslos de Genevieve. Había llevado la conversación por aguas peligrosas para determinar si intentaba sonsacarla sobre su relación con Charles Brightmore; pero, a menos que fuera un actor consumado, no parecía especialmente interesado en el asunto.
Por lo visto, Simon Cooper era lo que decía ser, un administrador que había decidido pasar unas vacaciones cortas en el campo. Aunque no fuera exactamente un amigo, tampoco era un enemigo. No había nada de malo en dejarse llevar por su galantería y coquetear un poco; por mucho que la excitara y que la alarmara con ello, estaban entre cientos de personas y la situación no se le podía escapar de las manos.
– No imagino cómo podría abrumar nadie a un hombre como usted, señor Cooper.
– ¿A un hombre como yo?
– Sí. Un hombre fuerte, capaz.
Genevieve lo habría definido como delicioso, bello y físicamente perfecto, pero no podía ser tan directa.
– Como ya he dicho, depende de la otra persona. ¿Se refiere a alguien en concreto? ¿Tal vez a usted misma…?
La sangre de Genevieve se aceleró en sus venas.
– ¿Y si así fuera? ¿Qué arma debería llevar? ¿Sable? ¿O pistola?
Ella miró con humor.
– ¿Tiene armas en casa?
– Naturalmente. Una mujer sola necesita protección.
– Pensaba que Baxter ya se encargaba de eso.
– Sí, es verdad que mantiene a raya a los intrusos.
– Cuando no está preparando bollitos…
Genevieve rió.
– En efecto.
– Bueno, en su caso no serían necesarios ni el sable ni la pistola. Durante siglos, las mujeres bellas no han necesitado de otra cosa para abrumar a los hombres que un simple contacto.
Genevieve cerró los dedos dentro de los guantes. Un simple contacto. No podía negar que era verdad; en otra época, se había sentido capaz de hechizar a cualquier hombre con un roce. Pero su artritis había empeorado con el tiempo, y aunque las aguas termales le sentaban bien, ya no era la mujer que había sido.
Decidida a llevar la conversación a aguas más tranquilas, Genevieve abrió la boca. Sin embargo, Simon se le adelantó.
– Por supuesto, hay otras formas además del contacto.
– ¿En serio? ¿Cuáles?
– Me sorprende que lo pregunte. La creía familiarizada con la Guía para damas de Brightmore -contestó.
Ella contuvo la respiración.
– Tenga en cuenta que la leí hace varios meses. Mi memoria no está tan fresca como la suya…
– Ah, comprendo. Entonces, permítame que se lo recuerde… En opinión de Brightmore, la mujer moderna debe insistir para conseguir lo que quiere, tanto si está en un salón como si lo está en el dormitorio. Aunque se vea obligada a atar a un hombre para conseguirlo.
El corazón de Genevieve se aceleró. Nunca pensó que llegaría el día en que un hombre le citara su propio libro con tanta exactitud. Era evidente que aquel fragmento lo había impresionado.
– ¿Cree que una mujer puede someter a un hombre con cuerdas?
– No, salvo que él lo quiera así. En cuanto a las cuerdas… considero que se debería usar algo más agradable, como cintas de satén. Algo más… placentero.
Genevieve intentó llevarle la contraria. Estaban en un lugar público y aquella conversación era indecorosa desde cualquier punto de vista; además, alguien podía darse cuenta de que Simon Cooper la miraba como si se la quisiera comer. Pero no fue capaz de hablar. Ni de apartar la vista de sus ojos.
– Pero si la dama en cuestión actuara con lentitud -continuó él-, correría el peligro de ser sometida por su amante en lugar de someterlo.
Genevieve se imaginó atada en la cama, a merced de aquel hombre.
El deseo recorrió su cuerpo, le endureció los pezones, aumentó la tensión entre sus muslos y le humedeció la ropa interior. Se ruborizó a su pesar, y supo que debía sentarse rápidamente si no quería que sus piernas la traicionaran.
Como si hubiera leído su pensamiento, él señaló un bosquecillo y dijo:
– Veo que allí hay un banco. ¿Le apetece que nos sentemos?
Genevieve asintió y aceleró el paso, resuelta a permanecer sentada lo justo para recobrar la compostura; después, diría que sufría de jaqueca y se marcharía.
Ahora ya estaba segura de que la presencia de Simon Cooper en Little Longstone no guardaba ninguna relación con Charles Brightmore. Había descubierto lo que quería y ya no tenía motivos para permanecer a su lado; volvería a su casa, retomaría su rutina de visitar el manantial para aliviar el dolor de sus manos y lo olvidaría para siempre.
Desgraciadamente, una voz interior le susurró que olvidar al hombre que había despertado sus necesidades y sus deseos, largamente enterrados, iba a ser todo un desafío.
Capítulo Siete
– Dígame, señora Ralston, ¿qué le gusta hacer además de leer y de satisfacer su debilidad por las obras de arte?
Simon lo preguntó en cuanto se sentaron en el banco, y lo hizo para escapar de una situación francamente problemática. Había sugerido que se sentaran porque la conversación que mantenían era tan sensual que se había excitado en demasía; bastó que imaginara a Genevieve Ralston atada de pies y manos a la cama de su dormitorio, para que sufriera una erección. Y ya llevaba demasiadas a su costa.
Parte de su problema consistía en el hecho de que no se había acostado con una mujer en varios meses, lo cual le incomodaba especialmente porque no había sido por falta de oportunidades. A pesar de la belleza y de la buena disposición de las candidatas, ninguna había despertado el deseo suficiente en él. Era como si ya no disfrutara de las relaciones puramente físicas, sin lazos emocionales.
Pero Genevieve Ralston lo había cambiado todo. Desde que la había visto en su habitación con aquella camisa mojada, no pensaba en otra cosa que no fuera una, exactamente, una relación física y sin lazos emocionales.
Movió a la perrita para que estuviera más cómoda y sonrió. En realidad no tenía intención de comprar un cachorro, pero le había parecido una excusa perfecta para que la señora Ralston lo acompañara al festival. De otro modo, tal vez habría rechazado la invitación. Aunque sospechaba que la atracción física era mutua.
– Me gusta pasear por mi jardín -respondió ella.
Simon se sintió aliviado. El jardín. Una conversación carente de peligros.
– Me di cuenta cuando fui a su casa. Está precioso…
– Gracias. Es un lugar muy tranquilo.
– Y bien cuidado. Si tuviera la amabilidad de darme el nombre de su jardinero, se lo podría decir al doctor Oliver. Me temo que las malas hierbas se han extendido desde que se marchó de su propiedad.
– Me temo que yo también necesito un jardinero nuevo. Antes me ayudaba mi querida amiga Catherine, con quien pasaba horas entre las flores; pero se ha casado recientemente y se ha mudado a Londres. Baxter hace lo que puede, desde luego… sin embargo, pisa sin mirar y no distingue una flor de un hierbajo. Ya ha destrozado varias plantas.
Simon asintió.
– La jardinería necesita manos delicadas.
Genevieve se miró las manos con melancolía.
– Sí, es cierto. Antes lo hacía yo misma, pero… en fin, el jardín es demasiado grande y ya no puedo encargarme de él sin ayuda.
Simon siguió la dirección de la mirada de Genevieve. Siempre llevaba guantes; incluso los llevaba puestos cuando pasó a visitarla. Se acordó de su dolor cuando estaba escribiendo en el dormitorio, de la crema que se había untado antes de meterse en la cama y de su mención a las cualidades terapéuticas de las aguas termales. Al parecer, había sufrido algún tipo de accidente.
Sintió la tentación de interesarse al respecto, pero prefirió esperar. Si la presionaba demasiado, podía asustarla y perder la oportunidad de recuperar la carta del conde. Tenía que ganarse su confianza.
En ese momento apareció un niño, de más o menos ocho años, que se quedó mirando a Belleza.
– Es un muy bonito, señor -dijo el pequeño-. ¿Puedo acariciarlo?
– No es perro, sino perra. Y por supuesto que puedes… pero debes saber que, como se despierte, se empeñará en lamerte por todas partes.
El niño sonrió.
– No se preocupe, señor. Me encantan los besos de perro… ¿cómo se llama?
– Belleza.
El chaval sonrió un poco más.
– Y duerme como la princesa de un cuento de hadas… aunque es una perra, no una princesa. Y yo no soy un príncipe.
– Bueno, puede que te conviertas en uno cuando ella te bese… -bromeó Genevieve.
El chico rió.
– Lo dudo. Voy a ser marinero, como mi padre.
Simon asintió con seriedad.
– Excelente. Inglaterra necesita buenos marinos. ¿Cómo te llamas?
– Benjamin Paxton, señor.
El niño le ofreció la mano y Simon la estrechó.
– Yo soy Simon Cooper. Ella es mi amiga, la señora Ralston. Me ha ayudado a elegir a Belleza -explicó.

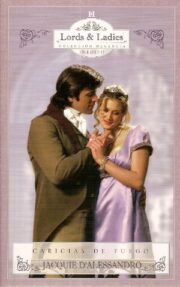
"Caricias de fuego" отзывы
Отзывы читателей о книге "Caricias de fuego". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Caricias de fuego" друзьям в соцсетях.