– Voy a hospedarme en casa de una prima hasta que encuentre un piso. La verdad es que tengo que llamarla para decirle que acabo de llegar… -iba a preguntar si podía hablar por teléfono, pero Amanda ya la estaba empujando a la puerta.
Amanda Garland se detuvo delante de la entrada de la agencia.
– Jilly, será mejor que te advierta que Max es muy exigente y que no admite que se tontee con él. Necesita desesperadamente alguien competente, una verdadera profesional de la taquigrafía. De no ser así…
De nuevo, la duda.
– ¿De no ser así? -repitió Jilly.
Amanda arqueó las cejas, sorprendida por la franqueza de Jilly.
– De no ser así, debo reconocer que no te habría considerado una candidata para el puesto.
– Me gusta la franqueza -respondió Jilly, cansada de que la mirasen por encima del hombro.
Esa mujer podía guardarse el trabajo. Había cientos de agencias en Londres y, si la agencia Garland la había hecho ir desde Newcastle debido a su velocidad en la taquigrafía, lo más probable fuese que hubiera un buen mercado de trabajo allí.
– ¿Tan terrible es mi ropa? -preguntó Jilly con la sinceridad característica de la parte de Inglaterra de la que procedía-. ¿O acaso el problema es mi acento?
Los ojos de la señora Garland se agrandaron ligeramente y sus labios parecieron moverse.
– Eres muy directa, Jilly.
– En mi opinión, es una ayuda, si es que quieres saber lo que la gente piensa. ¿Qué piensa usted, señora Garland?
– Pienso que… que quizá seas apropiada para este trabajo, Jilly -por fin, los labios de Amanda esbozaron una sincera sonrisa-. Y no te preocupes por tu acento, a Max no le importa eso en lo más mínimo. Lo único que le importará es cómo haces tu trabajo. Me temo que mi hermano es un jefe insufrible y, si quieres que te sea franca, me habría gustado que fueras un poco mayor. La verdad es que me siento como si te estuviera arrojando a un mar de aguas turbulentas.
¿Su hermano? Las mejillas de Jilly se encendieron. ¿Amanda Garland confiaba en ella lo suficiente para enviarla a trabajar con su hermano?
– Oh. Yo creía que… -se interrumpió y esbozó una amplia sonrisa-. No se preocupe, señora Garland, sé nadar. Medalla de oro. En cuanto a mi edad, envejezco por minutos.
Amanda Garland se echó a reír.
– Bien, no pierdas el sentido del humor y no aguantes impertinencias de Max. Y si te grita… pues párale los pies.
– No sé preocupe, lo haré. Además, cuando los hombres se ponen difíciles, he comprobado que imaginarlos desnudos ayuda.
La risa de Amanda se transformó en un ataque de tos.
– ¿Cuánto tiempo va a necesitarme? -le preguntó Jilly a Amanda cuando ésta última se hubo recuperado.
– Su secretaria está atendiendo a su madre, que está enferma, y la verdad es que no tengo idea de cuánto tiempo va a estar fuera. Al menos, varias semanas. Pero no te preocupes, si puedes trabajar para Max, podrás encontrar trabajo con cualquiera. Y con tus calificaciones, no me costará nada encontrarte otro trabajo.
– Bien. Bueno, gracias.
– Aún no me las des. Y recuerda lo que te he dicho de pararle los pies cuando sea necesario. Y toma un taxi. No quiero que te pierdas de camino a Kensington.
– Tengo un plano de la ciudad y…
– He dicho que tomes un taxi, Jilly. Le he prometido a Max que estarías allí por la mañana, y el transporte público de Londres no es de fiar. Le llamaré para decirle que estás de camino.
– Sí, pero…
– ¡Vete ya! ¡Se trata de una urgencia! Pídele la factura al taxista, Max la pagará.
Jilly no puso más objeciones. Hasta ese momento, nadie la había necesitado tanto como para pagarle un taxi. Si así era el trabajo en Londres, no le extrañaba que Gemma estuviera tan contenta allí. Salió de la agencia con la tarjeta con la dirección de Max Fleming en la mano y, en la acera, paró uno de los famosos taxis negros de Londres.
El taxi se detuvo delante de una elegante casa rodeada por una valla alta de ladrillo en una discreta plaza ajardinada de Kensington.
– Ya hemos llegado, señorita -dijo el taxista abriéndole la puerta.
Ella le pagó lo que el conductor le pidió y hasta le dio propina. El taxista le sonrió.
– Gracias. ¿Quiere la factura? -preguntó el taxista.
– Oh, sí. Gracias por recordármelo, no estoy acostumbrada a estos lujos.
Jilly recogió el recibo que él le ofreció, se volvió de cara a la puerta de hierro forjado y llamó al timbre.
– ¿Sí? -preguntó una mujer por el intercomunicador.
– Soy Jilly Prescott -respondió ella con firmeza-. Me envía la agencia Garland.
– Gracias a Dios. Entre.
Las puertas se abrieron. Jilly no tuvo tiempo de examinar la elegante fachada de la casa de Max Fleming, ni de fijarse en el pavimentado jardín, ni en los lechos de flores, ni en la estatua de bronce de una ninfa protegida bajo el nicho al pie de un estanque semicircular.
La mujer de cabello cano que le había hablado por el intercomunicador estaba en la puerta de la casa instándola impaciente a que se apresurara.
– Vamos, entre, señorita Prescott. Max la está esperando.
La condujo a través de un espacioso vestíbulo, pasaron una curva escalinata hasta detenerse delante de una puerta de madera de paneles.
– Entre -dijo la mujer.
Jilly se encontró en la entrada de un pequeño despacho cerrado con paneles. Al fondo, había una puerta interior abierta y pudo oír la grave voz de un hombre que debía estar hablando por teléfono ya que no parecía haber nadie más.
Dejó la maleta al lado del escritorio, se quitó los guantes y la chaqueta, y miró a su alrededor. Había dos teléfonos en el escritorio, un intercomunicador, un cuaderno de taquigrafía a medio gastar y una jarra con lapiceros afilados. Detrás del escritorio había una mesa de trabajo con un ordenador y una impresora. Jilly se preguntó qué clase de software tendría instalado y, después de sacar las gafas del bolso, se las puso y se inclinó para encender el ordenador.
– ¡Harriet!
Al parecer, la voz había acabado su conversación telefónica y Jilly se apartó del ordenador, agarró el cuaderno que había en el escritorio, un manojo de lápices, se sujetó un mechón de cabello que se le había soltado de la trenza con que se lo había recogido, y se encaminó hacia la puerta interior. Max Fleming estaba delante de la ventana mirando al jardín, sin volverse.
– ¿Aún no ha llegado esa maldita chica? -preguntó él.
La primera impresión que Jilly tuvo de él fue que estaba demasiado delgado. Demasiado delgado para lo alto que era y para la anchura de sus hombros. Una impresión que se vio confirmada por la forma como le caía la chaqueta, parecía habérsele quedado grande. Sus cabellos eran tan oscuros como los de su hermana y, al igual que los de ella, eran maravillosamente espesos y cortados a la perfección; aunque los de él estaban adornados de plata en la sien.
Fue todo lo que Jilly pudo notar antes de que él diera un golpe en el suelo con el bastón en el que se apoyaba. Entonces, él se volvió y la vio. Durante un momento, no dijo nada, se limitó a mirarla como si no pudiera dar crédito a lo que veía.
– ¿Quién demonios es usted?
Demasiado fácil ser intimidada, pensó Jilly. La hermana de Max Fleming le había advertido que podía ser un monstruo; y al ver esos ojos que la miraban con expresión oscura, Jilly la creyó. Pero si mostraba nerviosismo, él se aprovecharía de su debilidad. ¿No le había dicho Amanda que le contestase si se mostraba duro con ella?
– Supongo que soy esa maldita chica -respondió ella sin parpadear, mirándolo directamente a los ojos.
Durante un momento, se hizo un tenso silencio. Entonces, Jilly, ahora que ya había demostrado que no se iba a dejar intimidar, se subió las gafas y ofreció una tregua.
– Siento haberle hecho esperar, pero el tráfico era terrible. Mi intención era venir en metro, pero la señora Garland me dijo que tomara un taxi.
Una ceja de Max se arqueó un milímetro.
– ¿Dijo algo más?
Sí, mucho más, pero ella no iba a repetirlo.
– ¿Que usted pagaría el taxi? -sugirió Jilly.
– ¡Vaya!
Jilly esperó una sonrisa al menos, pero no la obtuvo. Tampoco consiguió reírse de ese hombre imaginándolo desnudo. No, imaginar desnudo a Max Fleming sería un error, decidió Jilly con las mejillas enrojecidas.
– Bueno, alguien va a tener que pagarlo porque yo no me puedo permitir el lujo de viajar en taxi -dijo ella, obligándose a tomar una actitud de ataque. Y cruzó lo que le pareció un kilómetro de alfombra persa para dejar el recibo del taxi en el escritorio de Max Fleming-. El recibo. Si tiene algún problema, será mejor que lo resuelva con su hermana.
Lo primero que Max pensó fue que aquella chica no podía ser una de las famosas Garland Girls de Amanda, carecía del estilo y de los exquisitos modales y aspecto por las que se las conocía. Ni siquiera era guapa. Tenía los ojos ocultos tras las gafas, pero la nariz era demasiado grande, al igual que la boca. En cuanto al pelo… castaño claro, empezaba a salirse de las peinetas que lo sujetaban y la trenza se estaba deshaciendo. En cuanto a la ropa…
Llevaba una blusa blanca bien planchada y una falda lisa de color gris que le llegaba a la rodilla, parecía un uniforme. Pero no, no tenía aspecto de colegiala, sino de secretaria antigua, incluidas las gafas.
De repente, lo vio todo claro.
Su hermana había decidido gastarle una broma, era su pequeña venganza.
Evidentemente impaciente con el escrutinio al que estaba viéndose sometida, la chica dijo por fin:
– ¿Le parece que empecemos ya, señor Fleming? Su hermana me ha dicho que estaba desesperado…
Desesperado. Desolado. Vacío. Y más cosas.
– ¿Cómo te llamas? -preguntó Max.
– Jilly Prescott.
Jilly no era nombre de mujer adulta.
– Muy bien, Jilly -dijo él abruptamente. Cuanto antes desenmascarase el juego de Amanda, mejor-. Manos a la obra. No dispongo de todo el día.
– Estoy lista, señor Fleming. Así que, si usted también lo está…
Capítulo 2
JILLY sonrió y, durante un momento, Max se quedó hipnotizado con aquella sonrisa. ¿Acaso sería verdad que era secretaria?
Aún sin poderlo creer, todavía pensando que era una broma de su hermana, Max se acercó a la puerta del pasillo y asomó la cabeza. No había nadie.
– ¡Harriet!
– ¿Sí, Max? -el ama de llaves salió de la cocina al pasillo.
– ¿Jilly Prescott ha venido sola?
– Sí. ¿Esperabas a alguien más? No dijiste que…
– ¿Y no ha venido nadie más después? ¿Mi hermana, por ejemplo?
– ¿Amanda? -preguntó Harriet-. ¿Por qué? ¿Iba a venir? ¿Se va a quedar a almorzar?
– No, pero… -se dio cuenta de que su ama de llaves lo miraba con expresión de extrañeza y sacudió la cabeza-. No, no espero a nadie más. ¿Te importaría traernos café?
Luego, se adentró de nuevo en el despacho y miró a Jilly.
– Te apetece un café, ¿verdad?
– Sí, gracias.
Jilly sabía por experiencia que la posibilidad de beberlo aún caliente era muy remota, pero iba a ser un día muy lago e incluso agradecería un café frío. Miró el reloj que había encima del dintel de la chimenea. Pasaban unos minutos de las once.
Max volvió a su escritorio, dejó apoyado en él el bastón y se sentó en su sillón antes de tomar unas hojas de papel con anotaciones.
Al otro lado del escritorio, Jilly se dio cuenta de que Max era más joven de lo que al principio había creído. Las plateadas sienes y los huesudos rasgos le habían hecho calcularle unos cuarenta años, pero ahora veía que era más joven, aunque no sabía cuánto más joven. ¿Había estado enfermo? ¿O había sufrido un accidente y por eso se ayudaba de un bastón para caminar? No tuvo tiempo para meditar más sobre las diferentes posibilidades porque, en ese momento, él comenzó a dictar.
Max empezó a dictar despacio; pero después de unos minutos, se dio cuenta de que ella le seguía sin ninguna dificultad. Más aún, parecía estarle esperando.
– ¿Te importaría leerme lo que te he dictado, Jilly? -preguntó Max.
Aún no estaba convencido de la profesionalidad de esa chica, seguía inclinado a pensar que se trataba de una broma de su hermana, y prefería descubrirlo cuanto antes.
Jilly le leyó lo que él le había dictado sin vacilar.
– Puede ir más rápido si quiere. Soy capaz de taquigrafiar ciento sesenta palabras por minuto.
El se la quedó mirando.
– ¿En serio?
Jilly notó la incredulidad de su voz. ¿Acaso ese hombre no se fiaba de su propia hermana?
– En serio -respondió ella.
Y para enfatizar la contestación, se hizo una cruz en el pecho con una mano.
Max tragó saliva. En otra mujer, ese gesto habría sido abiertamente sexual. Pero se había equivocado tanto en sus presunciones respecto a esa chica que ya no sabía qué pensar.

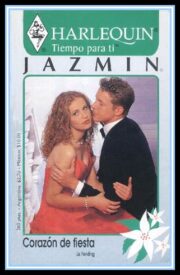
"Corazón de Fiesta" отзывы
Отзывы читателей о книге "Corazón de Fiesta". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Corazón de Fiesta" друзьям в соцсетях.