– Nosotras íbamos a caballo y le sugerí una carrera. -Su voz se volvió un susurro y miró al suelo-. El caballo de Delia se hizo daño poco antes del final y la tiró. Se rompió el cuello en la caída.
Inmediatamente Matthew reconoció la culpa que escondía su voz. ¿Cómo podría no hacerlo? Era tan familiar para él como su propia voz, y una profunda sensación de empatía lo atravesó.
– Lamento profundamente su pérdida.
Ella levantó la vista y lo miró. Sus ojos se encontraron y Matthew no pudo evitar sentir un vacío en el corazón ante la expresión desolada que mostraban. Era una mirada que él conocía demasiado bien.
– Gracias -susurró ella.
– Creo que ya sé por qué le dan miedo los caballos.
– No he vuelto a montar desde entonces. No es exactamente el miedo lo que me detiene, es más…
– No querer volver a recordar cosas demasiado dolorosas. -Era una afirmación más que una respuesta. Sabía con exactitud cómo se sentía ella.
– Sí. -Lo estudió con sus enormes ojos, agrandados por las gafas-. Ahora es usted el que suena como si lo supiera por experiencia propia.
Matthew sopesó con rapidez qué y cuánto contarle. Era algo de lo que nunca hablaba. Pero esa mirada desolada que le había dirigido hizo que se le retorcieran las entrañas. Había hecho aflorar todos sus instintos protectores. Había conseguido que quisiera reconfortarla.
Tras aclararse la garganta, él dijo:
– Así es. Es la razón por la que nunca voy al pueblo.
Aunque ella no dijo nada, él vio surgir la comprensión en su semblante y cómo asentía con la cabeza. Ella no sabía lo que había ocurrido, pero sabía que su aversión al pueblo tenía que ver con la muerte de sus hermanos. Lo entendía. Y no preguntaba. Simplemente compartía con él un mutuo entendimiento.
Algo en el interior de Matthew pareció expandirse. Le gustaba muchísimo esa faceta de ella. No necesitaba llenar los silencios con charlas intranscendentes o realizando interminables preguntas cómo hacían otras mujeres. Aunque era extrovertida, poseía una callada entereza y una serenidad que lo atraía enormemente.
Y antes de que pudiera detenerse, se encontró diciendo:
– Tenía once años. Se suponía que debía quedarme estudiando matemáticas, pero en vez de eso me fui al pueblo para ver a mi amigo Martin. Era el hijo del carnicero. Mi padre me había prohibido expresamente que fuera al pueblo, ya que la gente estaba enfermando con unas fiebres y no quería que ninguno de los habitantes de Langston Manor se viera expuesto a ellas. -Aspiró profundamente y las palabras surgieron con más rapidez. Salieron a borbotones como el veneno de una herida abierta-: Pero había oído que Martin estaba enfermo y quería verlo. Llevarle una medicina que había dejado el doctor por si alguien enfermaba. Así que fui. A la mañana siguiente estaba febril. Dos días después, James y Annabelle cayeron enfermos. Yo sobreviví. Ellos no lo hicieron. Ni tampoco Martin.
Dejó de hablar. Se quedó sin aliento. Vacío. Y sus rodillas parecían no querer sostenerle. Su hermano y su hermana habían muerto por su culpa. Había sobrevivido por razones que no podía ni lograba entender; pero de alguna manera decir las palabras en voz alta -palabras que había mantenido guardadas durante tanto tiempo- le permitió sentir un alivio que no había sentido en años. Quizá tuvieran algo de razón los que decían que la confesión era buena para el alma.
Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando ella extendió la mano y la cerró con suavidad sobre la suya.
Él bajó la vista. Los delgados dedos de ella sujetaban los suyos.
Le dio un ligero apretón y él, sin pensarlo, le devolvió el gesto.
– Usted se culpa -dijo ella quedamente.
Matthew levantó la mirada a la de ella. Sus ojos mostraban una suave comprensión y una compasión que hizo que sintiera una opresión en el pecho.
– Si hubiera hecho lo que me dijeron… -su voz se desvaneció, incapaz de pronunciar las palabras que resonaban en su mente: «todavía estarían vivos».
– Lo comprendo. De veras. Se suponía que no podía hacer carreras de caballos. Si no lo hubiera sugerido… -aspiró profundamente.
– Es un dolor con el que vivo…
– … cada día -finalizaron los dos al unísono.
Ella inclinó la cabeza.
– Lamento mucho lo que ha sufrido.
– Y yo lamento lo que ha sufrido usted. -Vaciló y luego preguntó-: Alguna vez… ¿tiene conversaciones con su amiga? -Nunca le había preguntado eso a nadie, temía que pensaran que sería un firme candidato al hospital psiquiátrico Bedland.
– Con frecuencia -dijo ella, asintiendo. El movimiento hizo que se le deslizaran las gafas por la nariz y se las volvió a ajustar con la mano libre, la que no sujetaba la de él. Matthew flexionó los dedos, acomodando la palma de la mano contra la de ella, encontrando un innegable consuelo en la calidez de su piel contra la suya-. Visito la tumba de Delia con regularidad -dijo-. Le llevo flores y le cuento los últimos acontecimientos. Algunas veces llevo un libro y le leo. ¿Habla usted con sus hermanos?
– Casi todo los días -dijo él, sintiendo que un enorme peso desaparecía de sus hombros con sólo admitirlo en voz alta.
Una fugaz sonrisa atravesó su rostro, luego, como si hubiera leído sus pensamientos, ella dijo:
– Pensaba que era la única. Es bueno saber que no me pasa sólo a mí.
– Sí, es bueno. -Lo mismo que estar de pie a su lado sujetando su mano. Era increíblemente bueno. Lo confundía el hecho de sentir que no estaba tan… solo.
– Ahora comprendo esa nota de tristeza en sus ojos -explicó ella. La sorpresa de Matthew debió de ser evidente, porque ella añadió-: me gusta observar a la gente, es un hábito nacido de mi gusto por pintar y por pasar demasiado tiempo sentada en las esquinas de las veladas.
– ¿Sentada en las esquinas? ¿No baila?
La tristeza ensombreció su rostro, pero desapareció con tanta rapidez que él se preguntó si se lo habría imaginado.
– No. Asisto sólo como acompañante de mi hermana. Además los caballeros prefieren bailar con jóvenes delicadas y elegantes.
Esto último lo dijo en un tono práctico y, de repente, se hizo evidente para él por qué ella no bailaba.
Nadie se lo pedía.
Una imagen apareció en su mente. La de ella en una velada, sentada sola en una esquina, observando mientras todas las demás jóvenes, exquisitamente vestidas, bailaban. Y supo, sin lugar a dudas, que él habría sido uno de esos caballeros que habría bailado con una joven delicada y elegante sin mirar dos veces a la señorita Moorehouse, sencilla y con gafas. La vergüenza lo invadió al tiempo que sentía algo parecido a la añoranza. Porque si bien ella no era una belleza clásica -como había descubierto al observarla más de cerca-, no era sencilla en absoluto.
Aclarándose la voz, él preguntó:
– ¿Decía que había observado tristeza en mis ojos?
Ella asintió con la cabeza.
– Eso y…
Su voz se desvaneció y un leve rubor le tiñó las mejillas.
– ¿Y qué?
Después de una breve vacilación, añadió:
– Secretos. -Luego encogió los hombros-. Pero todo el mundo guarda secretos, ¿no cree?
– ¿Incluyéndola a usted?
– Especialmente yo, milord. -Apareció un brillo pícaro en sus ojos, y esbozó una rápida sonrisa, permitiendo que Matthew viera un breve vislumbre de sus hoyuelos-. Es evidente que soy una mujer misteriosa.
Él le devolvió la sonrisa.
– Y yo, claro está, también soy un hombre misterioso.
– Sí, eso sospecho -dijo ella en tono ligero y él no supo decidir si ella estaba hablando en serio o no.
Sarah apartó su mano de la de él, y Matthew inmediatamente sintió la pérdida de su contacto. Girándose para mirar la pintura, ella dijo:
– Su hermano era considerablemente menor que usted.
– Al revés, me llevaba diez años. -Ella frunció el ceño, luego lo miró y volvió a mirar al retrato, y así dos veces más hasta que al final clavó la mirada en él con una expresión entre confundida y asombrada-. Quiere decir que usted es… -las palabras se evaporaron y un inmenso rubor cubrió sus mejillas.
– El niño pequeño, gordito, con la cara redonda y las gafas. Sí, ése soy yo. En toda la gloria de mis seis años. El joven alto y bien parecido es mi hermano James.
– Hay un notable parecido entre usted y él. Y ninguno entre usted y el niño de seis años.
– A eso de los dieciséis crecí y me desarrollé. -Puede que él no fuera ya ese niño tímido, torpe y solitario por fuera, pero por dentro… aún seguía siendo ese niño. El niño que no había podido suplicar, reclamar o robar la atención de su padre… hasta que James murió. E incluso así sólo había conseguido la atención de su padre para que un día tras otro le recordara que la muerte de James era culpa de él. Como si no lo supiera. Como si no lo reconcomiera a cada minuto.
– La transformación es… notable -dijo ella. Se volvió hacia él-. ¿Qué les ocurrió a sus gafas?
– Cuando llegué a los veinte años, no las necesité. El doctor me dijo que en ocasiones, cuando los niños crecen, su vista cambia. Algunas veces para mejor, otras para peor. La mía cambió para mejor.
– Es muy afortunado, milord. La mía cambió para peor.
Matthew ladeó la cabeza y la estudió durante varios segundos, como se haría con una obra de arte.
– Pero las gafas le quedan bien. Algunas veces me pongo las mías, cuando leo cosas con letra pequeña.
Ella clavó los ojos en él y luego parpadeó.
– Oh, Dios mío. -Eran sólo tres palabras, pero fueron dichas con el mismo tono jadeante y áspero que había usado después de que la besara. Los ojos de Matthew bajaron involuntariamente a la boca de Sarah, dándose cuenta de inmediato de su error cuando el deseo de besarla de nuevo lo puso duro como una piedra.
Besarla otra vez era una idea muy mala. Pero maldición, quería hacerlo. Muchísimo. Allí, bajo la luz del sol, donde podría verla, donde podría observar cada una de sus reacciones. Sin embargo, antes de que pudiera inclinarse sobre ella, sonó un golpe en la puerta. Maldiciendo mentalmente la interrupción, exclamó:
– Adelante.
Tildon entró y anunció.
– El té está servido en la terraza, milord.
Tras dar las gracias al mayordomo, que cerró las puertas en silencio, Matthew aspiró profundamente antes de devolver la atención a la señorita Moorehouse. Su sentido común le decía lo afortunado que era de que Tildon hubiera golpeado la puerta en ese momento, si no, lo más probable era que la hubiera besado otra vez. Maldita sea, ¿a quién intentaba engañar? La habría besado de nuevo y punto.
Lo que se suponía que no debía estar haciendo con ella. No, debería estar hablando, averiguando qué secretos sabía y decidir si lo podía ayudar en su búsqueda. No necesitaba saber lo bien que besaba. Eso ya lo sabía. Y lo hacía bien.
Fenomenalmente bien.
Frunció el ceño interiormente y cambió de postura para aliviar la creciente incomodidad que ocultaban los pantalones. Maldición, ese incordiante deseo por ella era sencillamente inaceptable. Lo que necesitaba era mantener la atención alejada de sus labios y concentrarse en la tarea propiamente dicha: averiguar más cosas sobre ella. Y con ese propósito, extendió el codo, ofreciéndole el brazo y le indicó la terraza con la cabeza.
– ¿Vamos?
Capítulo 8
Sarah necesitaba averiguar más cosas sobre él.
Lo que significaba que no podía pasarse el tiempo pensando en la forma que la hacía sentir.
Sentada ante la mesa cuadrada de hierro forjado cubierta por un mantel de lino, observó el juego de té de plata que Tildon había dispuesto en la terraza. Además de té, había una bandeja con un buen surtido de bocaditos de pepino y berro sobre finas rebanadas de pan crujiente, bollos con mermelada de fresa, y panecillos frescos recién horneados todavía calientes.
El aroma que despedían llegaba hasta ella por la suave brisa del verano, pero no era eso lo que le hacía la boca agua. No, era lord Langston que tan eficazmente la distraía de su objetivo que no era otro que averiguar más cosas sobre él.
Y de ser posible, algo que lo hiciera parecer menos atractivo. Algo que no le hiciera bullir la sangre como cuando había descubierto que besaba de maravilla. O algo que no le desgarrara el corazón como la historia del triste suceso acontecido a sus hermanos. Porque en verdad le había desgarrado el corazón. Por Dios, no quería que le ocurriera eso. No se lo podía permitir.
Pero ¿cómo podía ignorar la empatía y la simpatía que sentía por él? Sabía que llevaría la pena consigo durante el resto de sus días porque ella misma padecía ese tipo de dolor que ni el paso del tiempo lograba entumecer. Él conocía ese sentimiento. La entendía. Y eso la acercaba más a él de lo que cualquier referencia a su buen aspecto físico pudiera hacer.

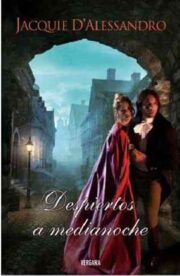
"Despiertos A Medianoche" отзывы
Отзывы читателей о книге "Despiertos A Medianoche". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Despiertos A Medianoche" друзьям в соцсетях.