A Matthew le llevó varios segundos recuperarse de la sorpresa. Luego exigió en tono duro:
– Detente.
Y Danforth ciertamente se detuvo. Justo delante de la puerta. Pero sólo el tiempo suficiente para levantar su enorme pata y abrir la puerta utilizando el truco que Matthew le había enseñado. En un instante el animal desapareció por el pasillo.
– Maldita sea.
Decidido a rescatar su boceto, Matthew salió corriendo detrás de ese perro que se había vuelto totalmente loco. Salió al pasillo y miró a ambos lados. Danforth aguardaba al final del largo pasillo con el boceto colgando de su boca, agitando la cola como si eso fuera algún tipo de juego y estuviera esperando que su amo se uniera a él para jugar.
– Ven aquí -ordenó Matthew en un susurro para no despertar a todo el mundo.
Danforth, que normalmente era un perro obediente, dobló la esquina y desapareció de su vista. Mascullando, Matthew corrió por el pasillo. Cuando llegó a la esquina, se paró de golpe como si hubiera tropezado con una pared. Danforth estaba parado en medio del pasillo.
Justo delante de la puerta del dormitorio de Sarah.
– Ven -le dijo al perro en un susurro siseante. Al ver que Danforth no se movía se dirigió hacia él a paso vivo-. Si me has estropeado el boceto, no volverás a comer carne -le prometió-, ni panecillos calientes. No habrá más que sobras para ti de ahora en adelante.
Danforth no pareció preocupado por esas amenazas que afectaban a su régimen alimenticio. En realidad, no parecía que estuviera prestando ni la más mínima atención a Matthew. No, de hecho, levantó la pata, la depositó sobre el pomo de latón y, por segunda vez, empleó su truco favorito. Matthew echó a correr. La puerta se abrió y, antes de que Matthew estuviera lo suficientemente cerca para detenerlo, Danforth -y su boceto- desaparecieron en la habitación.
Matthew se detuvo en seco ante la puerta. Maldición, ¿qué podía hacer ahora? Estaba ante su dormitorio… El único lugar del planeta donde quería estar, pero que también era el único sitio donde sabía sin lugar a dudas que no debería aventurarse por ningún motivo. Ella podía estar bañándose. O desvistiéndose. Se sintió arder sólo de pensarlo.
Pero quizá sólo estaba dormida. Sí, eso era lo más probable. Y tenía que entrar en la habitación…, tenía que rescatar el boceto antes de que quedara arruinado por la saliva de Danforth. De hecho, era su deber recuperar el regalo que ella le había hecho. Si estaba bañándose o desvistiéndose cuando debería estar durmiendo como un tronco, bueno, no sería culpa suya.
Tomó aliento, apretó los nudillos y entró en ese lugar de tentación, esto…, en el dormitorio de Sarah.
En el mismo momento en que traspasó el umbral, su mirada voló hacia la chimenea. No había ninguna bañera con agua humeante ante el fuego ni una Sarah desnuda y mojada. Mierda. Esto…, mejor. Luego miró a la cama. Vacía. Escudriñó la estancia y detuvo la mirada en ella, que estaba de pie ante el armario. Su corazón comenzó a comportarse de la misma manera errática que se comportaba cada vez que le ponía los ojos encima.
Llevaba un camisón blanco que la cubría de la barbilla a los pies, una prenda modesta que no debería hacerle hervir la sangre. Ella sujetaba el boceto entre las manos y lo miraba, con los ojos totalmente agrandados por la sorpresa. Danforth, que parecía sonreír abiertamente, estaba sentado a sus pies, bueno, probablemente sobre sus pies -a Matthew no le cabía duda pues parecía incapaz de moverse-, y se le ocurrió que Danforth era un perro muy listo.
Ella echó lo que parecía una mirada nerviosa por encima del hombro hacia el armario, luego se humedeció los labios, provocando que Matthew apretara con fuerza la mandíbula.
– Lord Langston… ¿qué está haciendo aquí?
Él odió que ella insistiera en utilizar la formalidad de su título. Quería oírle decir su nombre, quería observar cómo movía los labios con delicadeza para pronunciar cada sílaba. Pero aunque la había invitado repetidas veces a hacerlo, ella, irreflexivamente, mantenía el trato de cortesía.
– Danforth -dijo él, negando con la cabeza-. Es un demonio. Me cogió el boceto que dibujaste del escritorio, y antes de poder detenerlo estaba entrando en tu cuarto. Como ya sabes, es muy hábil abriendo puertas.
– Sí, lo sé. -Sarah volvió a dirigir la mirada al armario que tenía a sus espaldas.
Parecía y sonaba algo nerviosa. Agitada. Estaba claro que su presencia la afectaba bastante. Bueno, eso estaba bien. ¿Por qué iba a ser el único que sufriera?
– Lamento el comportamiento de Danforth.
– No es necesario. -Le tendió la mano-. Aquí tiene el boceto.
Él no lo cogió.
– Gracias, pero creo que tenía alguna razón para traértelo. Creo que quiere que le escribas una dedicatoria al dorso como hiciste en el otro boceto. -La voz de Matthew sonó como un susurro conspirador cuando le confió-: Se ha sentido algo insultado al no ponerle nada. Me lo dijo.
Sarah curvó los labios y bajó la mirada al perro.
– ¿Es eso verdad, Danforth?
Danforth la miraba con adoración y soltó un gemido lastimero. Por Dios, qué listo era ese perro. Y un maravilloso actor. Si fuera humano, podría actuar en el Teatro del Liceo.
– Perdón por tan imperdonable descuido, lo corregiré de inmediato -dijo ella con el adecuado tono contrito.
Matthew la observó sacar el pie de debajo de Danforth y caminar hacia el escritorio de la esquina. En un esfuerzo por no quedarse mirándola mientras se ocupaba de la tarea, Matthew miró a su alrededor, fijándose en el montón de libros que había en la mesilla de noche, la bata que estaba a los pies de la cama, el cepillo y el peine del tocador y las botas negras de hombre que se veían por debajo de las puertas entrecerradas del armario.
Matthew detuvo la mirada. Entrecerró los ojos. Luego los agrandó. Clavó los ojos en el calzado masculino durante varios segundos con pasmada incredulidad. Parpadeó varias veces para asegurarse de que realmente estaba viendo lo que veía. Y sí, allí estaban las botas, eran claramente visibles hasta los tobillos. Lo que sólo podía significar…
Había un hombre escondido en el armario.
Un hombre que, basándose en la agitación y las miradas que Sarah había echado por encima del hombro, ella sabía que estaba allí. Y como no había dado señales de sentirse amenazada estaba claro que consentía su presencia.
En ese momento sintió que la sangre le inundaba la cabeza. ¡Por todos los infiernos! ¡Estaba con un hombre! Un hombre que no era él. Un cobarde bastardo que se había escondido en el armario en el mismo momento que se abrió la puerta, interrumpiendo así su cita. Una cita que no era con él.
Cólera, ira, orgullo, celos y -maldita fuera- también dolor hicieron erupción en su interior, dejándolo aturdido y herido. Y muy furioso.
Su primera reacción fue ir al armario, abrir bruscamente las puertas y sacar de un tirón a ese cobarde bastardo de entre la ropa. Pero eso podía esperar, así que se encaminó al escritorio con pasos lentos y comedidos. Cuando llegó donde estaba Sarah, rodeó el escritorio y, plantando las manos sobre la madera pulida, se inclinó hacia ella.
– ¿Sarah?
Ella levantó la vista de lo que estaba escribiendo en la parte posterior del boceto.
– ¿Sí, milord?
– ¿Qué estabas haciendo cuando Danforth entró en la habitación?
Algo brilló en los ojos de Sarah, que miró de reojo el armario. El rubor tiñó sus mejillas. Parecía tan culpable como si tuviera la palabra escrita en la frente.
– Nada.
– ¿Nada? Vaya, vaya. Debías de estar haciendo algo.
– No. Nada. Sólo estaba… sentada junto al fuego.
Él la miró fijamente, conteniendo su furia mientras sentía el estómago revuelto.
– No sabes mentir -dijo él, sintiéndose orgulloso de lo tranquilo que parecía.
Ella alzó la barbilla. El fastidio brillaba en sus ojos.
– Nunca he aspirado a saber mentir. No miento. Estaba sentada junto al fuego.
Dios, si no estuviera tan enfadado estaría tentado a aplaudir su valentía. Sin embargo, lo que hizo fue enderezarse y, sin decir nada, se dirigió al armario. Supo el momento exacto en que ella se dio cuenta de lo que pretendía pues oyó que boqueaba y el sonido de sus pasos apresurados tras él.
– Lord Langston, ¿qué piensa hacer?
Él no podía hablar, la furia que sentía le había dejado sin habla.
Nunca en su vida había sentido tal violencia hacia otra persona como la que sentía hacia el mequetrefe cobarde que se escondía en el armario. El maldito bastardo que ella obviamente había invitado a su dormitorio. Un hombre que no tendría reparos en tocarla. En besarla.
Pero interiormente oía las palabras con toda nitidez. «¿Cómo te has atrevido? ¿Cómo has escondido a semejante bastardo en el armario?»
Apretaba los dientes con tal fuerza que se maravilló de que no rechinaran. Un fiero gruñido vibraba en su garganta cuando cogió los tiradores de latón del armario.
– Detente -dijo ella a sus espaldas-. Por favor, no…
Sus palabras quedaron interrumpidas cuando él tiró con brusquedad, abriendo las puertas del armario con tal fuerza que se rompió uno de los goznes y una de las hojas quedó colgando precariamente. Preparado para asestar un puñetazo al bastardo a la mínima oportunidad, Matthew metió las manos entre la ropa y agarró al hombre por la corbata al tiempo que tiraba de él bruscamente hacía fuera.
Y se encontró mirando unos ojos iguales a los suyos.
Mejor dicho, un dibujo al carboncillo de sus ojos junto con una nariz, una boca y una mandíbula que no eran suyos, pero que le resultaban muy familiares. Todo dibujado sobre una cabeza llena de bultos. Que no tenía pelo. Ni orejas.
En medio de un gran silencio él se quedó paralizado; salvo sus ojos, que deslizó hacia abajo por esa cosa… fuera lo que fuese. Parecía ser una réplica a tamaño natural de un hombre. Un hombre que llevaba su… ¿camisa? Un hombre que poseía una pierna considerablemente más gorda que la otra y que lucía lo que parecía ser una inusitada y enorme erección.
Bajó el puño y se giró hacia Sarah, que permanecía a unos metros con las manos en las mejillas, los ojos muy abiertos y una expresión de auténtico horror en la cara.
– ¿Qué demonios es esto? -preguntó él, sacudiendo con fuerza esa cosa. Al parecer lo sacudió demasiado fuerte porque oyó el sonido de un desgarro. La cabeza llena de bultos se desprendió de los hombros y rodó al suelo.
Sarah se inclinó al instante para recuperarla, luego se enderezó sujetándola protectoramente bajo el brazo. Los mismos ojos de Matthew quedaron mirando hacia él, tan reales que se encontró tocándose la cabeza para asegurarse de que todavía la tenía firmemente pegada a los hombros. Cuando levantó la mirada a la de ella, le pareció ver que escupía fuego por sus ojos.
– Mira lo que has hecho. -Ella estaba furiosa-. ¿Tienes idea de cuánto tiempo me llevó coserle la cabeza para que no estuviera torcida?
Él la miró desconcertado. Un silencio ensordecedor surgió entre ellos, hasta que él lo rompió al decir:
– No tengo ni idea…, pero es obvio que no fue suficiente. Y ahora tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué demonios es esta cosa? -Sacudió de nuevo la grotesca figura sin cabeza-. ¿De dónde ha salido? ¿Por qué lleva puesta mi camisa? ¿Y por qué esa cabeza llena de bultos tiene mis ojos?
Ella arqueó las cejas.
– Has dicho una pregunta. Han sido cinco.
– Quiero que me respondas. De inmediato.
Ella apretó los labios y lo miró firmemente durante varios segundos, luego sacudió la cabeza con fuerza, lo que hizo que se le deslizaran las gafas. Después de colocárselas de nuevo le dijo:
– Muy bien. Primero, no está pasando más que lo que has visto al entrar en mi dormitorio sin llamar ni ser invitado. Segundo, esta cosa, como tú tan groseramente le has llamado, es una réplica a tamaño natural de un hombre. Tercero, forma parte de las actividades de la Sociedad Literaria de Damas. Cuarto, aparte de tu camisa, tiene la corbata de lord Surbrooke, los pantalones de lord Thurston y las botas de lord Berwick. Y si no fuera porque sin todo eso habría sido imposible rellenarlo, habría estado desnudo.
Levantó la barbilla y continuó:
– Y por último, esa cabeza llena de bultos, además de tus ojos, tiene la nariz del señor Jennsen, la boca de lord Berwick y el mentón de lord Surbrooke como resultado de intentar crear al Hombre Perfecto. -Chasqueó la lengua y arrugó la nariz-. Aparte de los ojos, no tiene nada tuyo.
– Eso ya lo veo. Yo tengo orejas, ¿sabes? Y pelo. Sin mencionar el cuello y…
– Quería decir -lo interrumpió ella en tono de reprimenda mientras achicaba los ojos-, que él es la caballerosidad personificada. No tendría el descaro de entrar en el dormitorio de una dama ni de soltar calumnias hacia alguien sin cabeza.

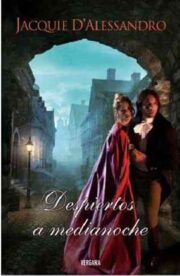
"Despiertos A Medianoche" отзывы
Отзывы читателей о книге "Despiertos A Medianoche". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Despiertos A Medianoche" друзьям в соцсетях.