El rumor suave del agua alcanzó sus oídos, y siguió el sonido. Varios minutos más tarde, tras doblar una curva, se deleitó al toparse con una gran fuente redonda de piedra coronada por la estatua de una diosa cubierta con una túnica. Portaba una jarra ligeramente inclinada, desde donde caía un suave chorro de agua al estanque que tenía a los pies. Un banco de piedra rodeaba parte de la fuente, y todo el conjunto estaba protegido por unos altos setos. Sintiéndose como si hubiera descubierto un escondite secreto, Sarah se sentó y abrió el bloc de dibujo.
Acababa de completar el esbozo de la fuente cuando oyó crujir la grava suavemente. Levantando la vista, vio cómo un perro enorme entraba en el pequeño claro. El animal se detuvo en cuanto la vio. Ella se mantuvo perfectamente quieta para no sobresaltar al animal, esperando que fuera amigable. El perro levantó la enorme cabeza y olfateó el aire.
– Buenos días -le dijo Sarah con suavidad.
El animal meneó la cola saludándola, y con la lengua colgando trotó hacia ella. Inclinando la cabeza, le olisqueó los zapatos, y luego subió hasta sus rodillas. Ella siguió inmóvil, dándole la oportunidad de captar su olor mientras admiraba el oscuro y brillante pelaje. Cuando comprendió que ella era una amiga y no una enemiga, el perro se sentó satisfecho a sus pies.
Contenta de que la considerara alguien de fiar, Sarah sonrió.
– Un guau para ti también. -Dejó a un lado el bloc de dibujo y enterró los dedos en el cuello del perro para rascarlo. Los ojos oscuros e inteligentes del animal mostraron satisfacción y levantó una pata enorme y mojada para plantarla sobre el regazo.
– Oh, parece que te gusta -le susurró con dulzura, luego se rió cuando su nuevo amigo soltó un sonido que parecía un suspiro de satisfacción-. A mi perra también le encanta esto. ¿Cómo es que te encuentras aquí solo?
Tan pronto como terminó de plantear la pregunta la grava volvió a crujir. Dejó de rascar al perro y levantó la vista para observar a la figura que entraba en el claro. Una figura que reconoció de inmediato; era su anfitrión, lord Langston. La miró y se detuvo como si hubiera chocado contra un muro. Estaba claro que él estaba tan sorprendido de verla como ella de verlo a él.
Él miró fijamente al enorme can pegado a ella, y frunciendo el ceño silbó suavemente. El perro bajó la pata de su regazo de inmediato. Después de dirigirle a Sarah una mirada que parecía decir «no te muevas que enseguida vuelvo», trotó obedientemente hacia su señoría, donde se dejó caer pesadamente sobre el suelo. Exactamente sobre una de las pulidas botas del señor.
Sarah se levantó, se ajustó las gafas y le ofreció a lord Langston una torpe venia, tragándose las ganas de reprocharle el que hubiese invadido ese santuario interrumpiéndola. No tenía derecho a sentirse molesta. Después de todo, ése era su jardín, y ése su perro. Pero ¿por qué no estaba ese hombre en la cama? De sus observaciones ella había concluido que la mayoría de los nobles no se levantaban hasta el mediodía. Por supuesto, ésa era la oportunidad perfecta para hablar sobre el jardín y las flores nocturnas con él, un poco inconveniente por la hora, pero oportunidad al fin y al cabo.
– Buenos días, milord.
Matthew clavó la vista en la joven, reconociendo a la invitada de las gafas empañadas por la sopa de la cena de la noche anterior. La hermana de lady Wingate de cuyo nombre no podía acordarse. Se tragó el reproche por haber interrumpido su paseo. ¿Por qué, en nombre de Dios, no estaba todavía en la cama? Él había observado que las jóvenes raras veces se levantaban antes del mediodía. Y cuando lo hacían no llevaban el vestido de diario arrugado -y mojado- que vestía esa jovenzuela, además del cabello recogido en un moño que se inclinaba muy precariamente hacia la izquierda, con rizos rebeldes soltándose del recogido. Y, ¿por qué, en nombre de Dios, lo hacía sentir como si fuera él quien se estuviera entrometiendo en su privacidad?
Maldición, como su anfitrión, se suponía que tendría que quedarse allí para intercambiar algunas formalidades educadas y banales con ella. Lo cual era lo último que quería hacer. Necesitaba dar ese paseo, necesitaba estar a solas para aclararse la cabeza, para matar el tiempo hasta que Daniel regresara de la herrería del pueblo, adonde había ido para recabar información sobre la presencia de Tom Willstone la noche anterior en la hacienda. Bien, lo haría, pero escaparía en cuanto se le presentara la primera oportunidad.
– Buenos días -dijo él, resignado a pasar algunos minutos de conversación forzada.
Bajó la mirada y apenas pudo contener un respingo ante el contorno de la huella enorme de una pata que le arruinaba la falda del vestido. Por Dios, en cuanto ella lo notara no dudaría en poner el grito en el cielo. Tomó nota mental de mencionárselo a la señora Harbaker. El ama de llaves se ocuparía de que la prenda quedara totalmente limpia. Esperaba no verse forzado a reemplazarlo. Los vestidos de las mujeres costaban unas cantidades astronómicas de dinero.
– Observo que ha encontrado a mi perro -dijo él, rompiendo el silencio.
– Bueno, la realidad es que él me encontró a mí. -La mirada de Sarah se desplazó hasta el perro y esbozó una sonrisa-. Parece gustarle sentarse sobre los pies de la gente.
– Sí. Sentarse… Le enseñé a hacerlo. Sin embargo, requiere algo más de entrenamiento para que aprenda dónde plantar el trasero. -Cuando se inclinó para palmear con cariño el cálido y robusto pescuezo del perro, Matthew se prometió tener una seria charla con el animal sobre lo de buscar invitadas no deseadas durante el paseo matutino-. Espero que no la haya asustado.
– De ninguna manera. Yo también tengo un perro. La mía es casi tan grande como el suyo. La verdad es que salvo por el color del pelaje, son muy parecidos. -Posó la mirada en la mascota-. Es muy dulce.
Matthew apenas pudo ocultar la sorpresa que le producía que ella poseyera un animal tan grande. La mayoría de las damas que él conocía poseían perros falderos de pequeño tamaño, perruchos que malgastaban el tiempo estropeando alfombras, mordisqueando los tobillos y holgazaneando sobre almohadones de raso.
– ¿Dulce? Gracias. Sin embargo puedo asegurarle que preferiría que lo considerara un perro fiero y valiente.
Ella levantó la vista y una sonrisita se insinuó en sus labios.
– Estoy segura de que puede ser ambas cosas de una manera muy dulce. ¿Cómo se llama?
– Danforth.
– Un nombre interesante. ¿Cómo lo escogió?
– De alguna manera… era el adecuado para él. ¿Está sola? -preguntó él echando una mirada alrededor-. ¿No tiene dama de compañía?
Ella arqueó las cejas, luego curvó los labios con evidente diversión.
– A mi edad sería más apropiado que yo misma fuera dama de compañía, no que necesitara una, milord.
¿A su edad? Así que ella era mayor de lo que él había supuesto. No es que se hubiera fijado. La miró de soslayo. No parecía tener ni un día más de veinte años. A la luz del amanecer no se apreciaban bien los rasgos de la edad. Y no cabía duda de que esas gafas y ese vestido manchado le daban un aire de solterona.
– Es muy temprano para estar levantada -observó él, orgulloso de que su voz no denotara su fastidio.
– No para mí. Éste es mi momento del día. Me encanta esta quietud, la hermosa luz del sol naciente, la paz y la serenidad del amanecer. La promesa de un nuevo día lleno de posibilidades.
Matthew arqueó levemente las cejas. Era también su momento favorito del día, aunque no estaba seguro de haberlo podido expresar de manera tan elocuente.
– Sé lo que quiere decir.
– Sus jardines son preciosos, milord.
– Gracias…
Maldición, desearía poder recordar su nombre. Le sería mucho más fácil excusarse si pudiera decir «bueno, ha sido muy entretenido conversar con usted, señorita Jones, pero debo continuar mi camino». ¿Sería posible que su apellido fuera Jones? No, casi seguro que no…
– Me han comentado que es un experto horticultor y jardinero.
Su comentario lo trajo bruscamente de regreso a la realidad y contuvo el deseo de levantar la vista al cielo. Obviamente sus sirvientes le habían estado dando a la lengua. La próxima vez que contratara a alguien, pediría como requisito fundamental que todos los candidatos fueran mudos.
– Sí, es mi gran pasión -dijo, pronunciando la mentira que sus actividades nocturnas lo obligaban a contar más veces de las que deseaba.
La cara de Sarah se iluminó con una sonrisa, mostrando unos perfectos dientes blancos y rectos y unos profundos hoyuelos gemelos en sus mejillas.
– También es mi gran pasión. -Le indicó un grupo de plantas que rodeaban la fuente-. Estos hemerocallis flava son los especímenes más hermosos que he visto nunca.
«¿Hemero… qué?» Matthew apenas pudo contener un gemido. Maldición, si aquello no era mala suerte, entonces no sabía qué lo era. ¿Cuántas probabilidades había de que la primera mujer con la que conversaba en meses no hablara de algo que no fuera la moda o el clima y fuera una experta en jardinería?
– Ah, sí, son mis favoritos -dijo él entre dientes.
Y ahora sí que era el momento de escapar. Deslizó el pie de debajo de Danforth y dio un paso atrás. Casi chocó con el borde de la fuente. Y descubrió -o mejor dicho su trasero descubrió- que el borde de la fuente estaba mojado. Mojado y frío.
Refrenó el juramento que pugnó por salir de sus labios y se apartó de la piedra. Maldición, no había nada más incómodo que la lana fría y mojada pegada a las posaderas.
Sarah miró a la fuente y luego a sus caderas y él notó un leve temblor en sus labios. Ella levantó la mirada hacia la de él y dijo con la voz llena de diversión:
– Es una sensación de lo más incómoda, me ha sucedido lo mismo más veces de las que quiero recordar. ¿Puedo ofrecerle mi pañuelo?
¡Bah! Como si un pequeño pañuelo de mujer fuera a secar al instante su mojado trasero. Sin embargo parte de la molestia que sentía se evaporó al ver la empatía que ella mostraba ante su incomodidad.
– Gracias, pero apenas está mojado -mintió, intentando mantener el semblante impasible ante el reguero de agua que le corría por la parte trasera del muslo.
– Vale. Dígame, ¿utiliza algo especial? -preguntó ella.
– ¿Para secar los pantalones?
– Para fertilizar las plantas.
– Hummm, no. Sólo utilizo… eeeh… lo usual.
– Seguramente su fertilizante orgánico debe de contener algo especial -dijo ella con el tono y la expresión seria-. Algo fuera de lo normal. Sus delfinias son extraordinarias y la lanicera caprilfolium es la más fragante que he olido jamás.
Por Dios. Esa conversación lo hacía sentir como si fuese el centro de una diana mojada que corriera de un lado a otro en un campo de tiro.
– Tendría que consultarle a Paul, mi jardinero jefe, sobre eso, ya que de la fertilidad de los órganos se encarga él.
Ella frunció el ceño y parpadeó detrás de las lentes.
– ¿Está hablando del fertilizante orgánico?
– Sí, por supuesto.
La penetrante mirada de ella y la manera en que entrecerró los ojos lo hizo sentir como si fuera un muchacho al que hubieran pillado haciendo una travesura. Definitivamente era el momento de escapar. Sin embargo, antes de que pudiera moverse siquiera un centímetro, ella dijo:
– Hábleme sobre sus flores nocturnas.
– ¿Perdón?
– He intentado buscar dondiegos de día y dondiegos de noche pero no he tenido éxito. Deben de estar hermosísimos después de la lluvia de la última tarde. Evidentemente el agua les habrá sentado mejor que a usted.
Él se quedó paralizado, sintiéndose inmediatamente invadido por la sospecha.
– ¿Mejor que a mí?
– Sí. Lo vi regresar a la casa anoche. Con una pala.
Maldición. ¿Así que sí había alguien en la ventana cuando miró hacia la casa la noche anterior? Lo había sospechado. Estaba claro que era una de esas mujeres curiosas que se pasaban el tiempo espiando por las ventanas y escuchando detrás de las puertas, exactamente el tipo de invitada que no quería en su casa. Y ahora mostraba una expresión que sugería que ella no estaba precisamente convencida de que él hubiera estado sólo plantando flores. Doble maldición.
– Sí, estuve en el jardín -dijo él con ligereza-. Me fastidió que comenzara a llover, pues me obligó a dejar de trabajar con las flores nocturnas. Casi estaba terminando. Pero dígame, ¿qué hacía despierta a esas horas?
Sus sospechas se acrecentaron cuando una mirada inequívocamente culpable se reflejó en sus ojos. Estaba claro que se traía algo entre manos. ¿Pero qué?
– Ah, nada -dijo ella en un tono evasivo que sonó absolutamente forzado-. Simplemente me sentía inquieta e incapaz de dormir después del viaje.

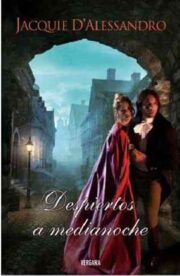
"Despiertos A Medianoche" отзывы
Отзывы читателей о книге "Despiertos A Medianoche". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Despiertos A Medianoche" друзьям в соцсетях.