– Una maravilla, ¿no cree, milord? -replicó, cabeceando hacia el ceñudo caballero-. Sólo estaba admirando los extraordinarios trazos. No puedo imaginar dónde encontró a tan habilidoso artista. Rivaliza con Reynolds o Gainsborough.
Kane se enderezó, su gracia sin esfuerzo le recordó que ningún artista, sin importar lo habilidoso que fuera, podría captar completamente su rabiosa vitalidad en carne y hueso.
– Me temo que el artista murió hace mucho. Como su modelo. Este retrato es todo lo que queda de ambos.
Cuando se acercó más a ella, Caroline trató de escapar a su penetrante mirada para volver al retrato.
– No entiendo. ¿No es usted? -Gesticuló hacia la pared-. Creía que era usted.
– ¿Creía que había encargado múltiples retratos de mí mismo, vestido con disfraces diversos de épocas pasadas? -Su humeante risa ahogada hizo que se le erizaran los pelos de la nuca-. Puedo asegurarle, Señorita Cabot, que aunque soy un hombre de muchos otros vicios, la vanidad no está entre ellos.
Ella se encogió de hombros, preguntándose cuáles podrían ser esos otros vicios.
– Algunos podrían llamarlo vanidad. Otros simplemente un anhelo de inmortalidad.
A pesar de que estaba detrás de ella, pudo sentir la súbita inmovilidad en las profundidades de su alma.
– No muchos hombres están dispuestos a pagar el precio de la inmortalidad. Puede ser muy costosa ciertamente.
Extendió el brazo junto a ella para quitarle gentilmente la vela de la mano, y la dirigió hacia la placa de latón manchada que había en la parte baja del marco. Aceptando su tácita invitación, Caroline se acercó, entrecerrando los ojos para leer los números tallados allí.
– Mil trescientos noventa y cinco -susurró, enderezándose lentamente para fijar su incrédula mirada en Kane.
Él hizo un gesto cortés hacia el retrato.
– Permítame presentarle a Sir Robert Kane, Señorita Cabot. Él construyó este castillo en mil trescientos noventa y tres, años después de podar un montón de cabezas francesas en la Guerra de los Cien Años. Convenientemente tuvo el descuido de no solicitar una licencia de construcción al rey Ricardo II, pero se le concedió el perdón no mucho después. Me temo que nosotros los Kane siempre hemos sobresalido en pedir perdón después de un cortés atrevimiento. Por eso la mayor parte de los hombres a los que ve aquí están considerados a la vez réprobos y sinvergüenzas-. Como yo mismo. Aunque las palabras no fueron pronunciadas, bien podrían haberlo sido.
Caroline lanzó otra mirada al guerrero de ojos acerados.
– Habría jurado que era usted. Las similitudes son extraordinarias.
Examinando la escabrosa fila de Kanes, su anfitrión suspiró.
– Hay un parecido familiar indiscutible, ¿verdad? Supongo que mis hijos serán maldecidos con él también, pobres diablos.
Sus hijos. Los hijos que tendría con Vivienne. Chicos altos y atléticos de ojos verde azulados y pelo color miel que la llamarían Tía Carol, pondrían grillos en su cama, y secretamente le tendrían pena por no tener hijos propios. Aunque Caroline no se sobresaltó, se sentía como si el guerrero del retrato le hubiera atravesado con dureza el corazón con la punta de su espada.
– ¿Cómo escapó Julian a este terrible destino? -preguntó, manteniendo la voz deliberadamente ligera.
– Tuvo el buen sentido de parecerse a nuestra madre -Kane se giró, el barrido de la vela reveló los retratos de la pared opuesta por primera vez. Caroline siguió su brillo hasta el retrato ovalado de una mujer menuda con el pelo color visón y oscuros ojos risueños. Su alegría era tan contagiosa que Caroline no pudo evitar sonreír también.
– Es preciosa. ¿Todavía vive?
Kane asintió.
– Ha estado en el extranjero desde que el corazón de mi padre falló hace casi seis años. Sufrió una fiebre severa de niña, y el clima de Italia es mucho mejor para sus pulmones que el aire de este húmedo y ventoso lugar. Yo acababa de terminar en Oxford cuando envió a Julian a vivir conmigo.
– Ah, ¿así que descubrió lo que era convertirse en padre antes de tiempo?
– Ciertamente. Aunque yo diría que usted tuvo bastante más éxito en eso que yo. Cuando vino por primera vez de Oxford, Julian deseaba desesperadamente seguirme a donde quiera que fuera, pero yo creía que era demasiado joven así que le palmeaba en la cabeza e intentaba que fuera por el buen camino. Para fastidiarme, me temo que encontró una jauría bastante insípida de jóvenes de sangre caliente.
– Parece haber acabado bien -ofreció Caroline.
– Tan bien como puede esperarse, supongo.
Sorprendida por la inconfundible nota de amargura en su tono, le lanzó una mirada sobresaltada. Un velo había vuelto a caer sobre su cara, cerrando la ventana del pasado. Notando una curiosa omisión entre los retratos, preguntó.
– ¿Por qué no hay retratos suyos y de su hermano?
Él se encogió de hombros.
– Mi madre siempre dijo que no podía conseguir que nos sentáramos juntos el tiempo suficiente.
Caroline se giró hacia el primer retrato de todos. El hombre del bastón y los spaniels sólo podía ser el padre de Kane. La gracia atrevida de su postura y el destello malicioso de sus ojos hacía que entendieras demasiado fácilmente por qué la madre de Kane se había enamorado de él. Le envidió la alegría de amar a semejante hombre. Pero no la angustia de perderlo.
Incapaz de resistir el tirón de esa mirada, volvió al retrato del guerrero medieval. Lanzó una mirada furtiva a Kane, después se acercó más al retrato, una sospecha increíble empezaba a rondar el fondo de su mente.
– El parecido es absolutamente sobrenatural. Uno casi juraría que es usted. Incluso tiene el mismo lunar justo ahí sobre… -La vela se apagó, dejándolos en la más absoluta negrura.
– ¿Milord? -susurró Caroline inseguramente.
Kane masculló un juramento ronco.
– Tendrá que perdonar mi torpeza. Al parecer he dejado caer la vela.
La puerta al final del corredor no dejaba pasar mucho más que un rayo de luz, advirtiendo a Caroline que fuera del castillo, la noche absoluta había caído. El manto aterciopelado de la oscuridad le proporcionó otros sentidos de anhelante consciencia. Podía oír la accidentada respiración de Kane, oler la colonia de laurel perfumando, la curva recién afeitada de su mandíbula, sentir el calor irradiando de su carne.
Aunque estaba tan desorientada que dudaba que pudiera haber localizado su propia nariz, la mano de él encontró la suya en la oscuridad. Entrelazó sus grandes y cálidos dedos con los de ella, tirando gentilmente hacia él. Su primer instinto fue resistir, pero un impulso más primitivo la instó a obedecer, a que fuera voluntariamente a sus brazos o donde quiera que él quisiera llevarla.
– Sígame -murmuró él-. Yo cuidaré de usted.
En ese momento, se temía que le habría seguido al mismo infierno. Pero sus pies la traicionaron y tropezó. Los brazos de él la rodearon para estabilizarla, el susurro del aliento de él contra su mejilla le advirtió lo peligrosamente cerca que estaban los labios de él de los suyos.
Su lengua salió para humedecer esos labios. En cierta forma los sentía ajenos… hinchados, tiernos, anhelando un beso que nunca llegaría.
La luz apareció. Captó sólo un vistazo de los ojos de Kane, humeando con una emoción que podría haber sido deseo, antes de comprender que tenían compañía.
Se giraron como uno solo para encontrar a Julian apoyado contra el marco de la puerta, con un mechón de pelo astutamente desgreñado volcado sobre su frente y un candelabro en la otra.
– Si ibas a mostrar a la Señorita Cabot los esqueletos de nuestro armario familiar, querido hermano -dijo arrastrando las palabras-realmente deberías haber recordado traer velas.
Adrian sabía que debía bendecir a Julian por su oportuna intervención, pero en vez de eso quería estrangularle. No era la primera vez que deseaba acabar con la vida de su hermanito. Ni sería la última, sospechaba.
Caroline se había puesto rígida entre sus brazos. Ya no suave y flexible, sino erizada por la sospecha, sus labios formaban una rígida línea. Era difícil de creer que sólo segundos antes, esos labios habían estado separados en invitación, refulgiendo con néctar, suplicando sin palabras su beso.
Cuando había acudido a sus brazos sin dudar, casi había sido su perdición. Su confianza, a la vez no ganada e inmerecida, había desatado un hambre más profunda de lo que deseaba. Yo cuidaré de ti, había dicho. Pronunciar esas palabras descuidadas en voz alta sólo le había hecho comprender lo imposible que sería cumplir cabalmente su promesa. Todavía le perseguía el fantasma de la última mujer que había sido lo bastante tonta como para creerlas.
Avanzando a zancadas, arrebató el candelabro de la mano de su hermano.
– Tu sentido de la oportunidad, como siempre, es impecable. Me temo que la Señorita Cabot fue una víctima inocente de mi torpeza. Dejé caer nuestra única vela.
– Qué trágico para ambos -dijo Julian, con una sonrisa jugueteando alrededor de sus labios-. De no haber venido cuando lo hice, me estremezco al pensar lo que podría haber ocurrido.
– Y yo -dijo el alguacil Larkin, emergiendo de entre las sombras tras Julian.
Adrian jadeó hacia Larkin con incredulidad, después volvió la mirada hacia su hermano.
– ¿Qué demonios está pasando aquí?
Cruzando sus largas piernas en los tobillos, Julian suspiró.
– Por si quieres saberlo, yo le he invitado.
Agudamente consciente de que Caroline todavía revoloteaba tras él, Adrian luchó por mantener la voz algo por debajo de un rugido.
– ¿Que tú qué?
– No sea tan duro con su hermano. -La sonrisa de Larkin era estudiadamente amable-. No le di elección. Me venía con él a Wiltshire. O él podía haber venido conmigo… a Newgate.
– ¿Con qué cargos? -exigió Adrian.
Larkin sacudió la cabeza tristemente.
– Me temo que el juego fuerte y los bolsillos poco profundos no se llevan bien. Su hermano ha recorrido bastante los garitos de juego y a las damas desde vuestro regreso a Londres. Tenía toda la intención de dejar tras de sí un grueso montón de deudas de juego, pagarés impagados, una bandada de corazones rotos, y a varios caballeros airados dispuestos a acusarle de perder su dinero por ganar los corazones de sus prometidas.
Adrian se volvió hacia Julian.
– ¿No te advertí sobre eso? Sabes que no tienes cabeza para las cartas o las mujeres cuando has bebido. -Sacudió la cabeza luchando con la urgencia de tirarse del pelo… o del de Julian… de frustración-. Te di doscientas libras sólo la semana pasada. ¿Qué demonios has hecho con ellas?
Agachando la cabeza tímidamente, Julian dedicó toda su atención a las arrugas imaginarias de sus puños franceses.
– Pagar la cuenta de mi sastre.
Adrian sabía que querría volver a estrangular a su hermano. Lo que no había comprendido es que sería tan pronto. O que querría hacerlo por la corbata de seda escandalosamente cara de Julian.
– ¿Por qué no acudiste a mí cuando comprendiste lo que se te venía encima? No podría haber reparado los corazones rotos pero te habría dado lo que necesitabas para volver a comprar esos pagarés.
Cuando Julian alzó la cabeza, no hubo forma de equivocarse sobre la amargura que había en sus entrañables ojos.
– Ya te debo más de lo que nunca podré pagar.
Sintiendo la aguda mirada de Larkin como una daga presionada contra su garganta, Adrian se pasó una mano por el pelo, tragándose a la vez su réplica y su orgullo.
Presintiendo una grieta en su armadura, Larkin aprovechó la ventaja.
– Cuando oí que había invitado a las hermanas Cabot a visitar Trevelyan Castle y asistir a tu baile de máscaras, no ví ningún daño en que me uniera a vuestra pequeña fiesta. Después de todo, pase todas las vacaciones aquí cuando estábamos en Oxford. ¿No fue Ud. quien me imploró que pensara en este lugar como en mi segunda casa?
Antes de que Adrian pudiera detenerlos, los años se desvanecieron y Larkin estuvo una vez más de pie en el vestíbulo del castillo, todo pelo revuelto y extremidades larguiruchas, tan tímido que apenas pudo tartamudear su nombre a un ceñudo Wilbury.
No te preocupes, compañero, había dicho un risueño Victor, rodeando a Adrian para dar a Larkin un gentil empujón. Wilbury sólo come chicos de Cambridge.
Ese recuerdo caprichoso sólo sirvió para recordarle lo inseparables que él, Larkin y Duvalier habían sido una vez. Hasta que Eloisa se había interpuesto entre ellos.
Todavía estaba intentando sacudirse el eco del recuerdo cuando Caroline se deslizó por su costado y tomó el brazo de Larkin. La cautela que había exhibido hacia el hombre en Londres parecía haberse desvanecido milagrosamente.
Cuando le ofreció una ligera sonrisa, incluso el imperturbable Larkin pareció deslumbrado.

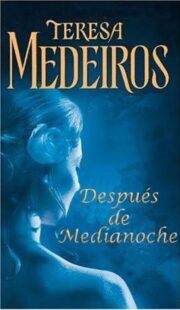
"Después De Medianoche" отзывы
Отзывы читателей о книге "Después De Medianoche". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Después De Medianoche" друзьям в соцсетях.