Su mano se detuvo en el aire, olvidó el cepillo mientras juzgaba en el espejo el reflejo de su cuerpo desnudo. Sin que ella lo deseara, evocó las imágenes seductoras de la revista y la visión de la cara de Sam Brown, el pecho desnudo y los pies descalzos. Miró fijamente sus ojos oscuros, hasta que le temblaron los párpados, y entonces los bajó. Su mirada recorrió el cuello largo y delgado hasta los pechos medianos con los pezones oscuros.
Vacilante, acercó el cepillo y pasó el dorso del mismo sobre el borde exterior del seno derecho. El plástico frío y amarillo era suave y le resultaba agradable en contacto con la piel. Lo movió a lo largo del hueco que estaba debajo del pecho, y después lo alzó hasta el pezón. Evocó los chispazos del recuerdo.
Había pasado mucho tiempo.
Hay ciertas cosas que el cuerpo de una mujer necesita.
Cerró los ojos, mientras invertía la posición del cepillo, y pensó en las patillas plantadas en aquella cara firme, mientras sentía el roce ligero de las cerdas sobre su pecho, y después en las costillas, a través del abdomen, hasta el hueco de la cadera.
Un sentimiento de profunda soledad le hizo evocar recuerdos de un pasado en que los sueños juveniles habían consistido en las imágenes rosadas de lo que sería la vida. El matrimonio, los hijos, la felicidad permanente. ¿Qué había sido de todo eso? ¿Por qué estaba allí, sola, en una habitación de Denver, colorado, recordando a Joel Walker? Ahora estaba casado con otra mujer, y a decir verdad Lisa ya no lo amaba. Lo que amaba era el recuerdo de esos sueños que ella había alimentado al principio de la relación, la intensa necesidad de cada uno en el cuerpo del otro, esa sensación que habían creído suficiente para consolidar un matrimonio. Ella añoraba aquel período anterior a la etapa en que habían cometido todos los errores, antes del nacimiento, de Jed y Matthew.
Lisa abrió los ojos y vio una mujer vacía y triste. Una mujer con pálidas y tensas arrugas que llegaban desde el hueso de la cadera hasta el abdomen, como único recordatorio de los dos embarazos. Extendió los dedos sobre ellas, y apoyó el cuerpo en el armario. Después se irguió y elevó los ojos. «¡Maldita seas, Lisa, prometiste que no te detendrías a recriminarte sobre lo que no puedes cambiar!»
Apretó con más fuerza el cepillo y comenzó a trabajar sobre sus cabellos. Cepilló con tanta fuerza que le dolió el cuero cabelludo, tiró de la pesada masa oscura que cubría la parte posterior de la cabeza y la recogió por encima y por detrás de las orejas, para que formara un nudo grueso y suave. Tenía la piel naturalmente bronceada, y no necesitaba un maquillaje especial; de todos modos, aplicaba un poco de sombra plateada a sus párpados y se ponía rímel en las pestañas. El lápiz labial tenía dos tonos, un carmín intenso reforzado por otro tono más claro. Se aplicó un toque de perfume detrás de cada oreja, y comenzó a vestirse.
Se vistió con unos pantalones blancos abolsados que se estrechaban en el tobillo, sobre las zapatillas de lienzo y cáñamo; después, se puso una camisa a rayas celestes desabotonada en el centro, y con mangas cortas y abultadas que terminaban en los codos. Alrededor de la barbilla Lisa lucía un amplio volante de encaje, que como ella sabía, destacaba el tipo de su elegante cuello.
Se acercó al espejo, para agregar las plumas que acostumbraba usar… esta vez colgadas de las orejas, como toques azules que se balancearon cuando ella se volvió para coger su bolso y salir a cenar.
El comedor estaba casi vacío. Se hacía de noche y las luces de Denver se encendían una tras otra más allá de las ventanas. Lisa se detuvo en el umbral y miró hacia la semipenumbra, donde la música desgranaba con discreción sus acordes. En un rincón del fondo, una pareja de cabello canoso bebía café. Fuera de ellos, el otro ocupante del comedor era Sam Brown. Él apartó la mirada del diario cuando Lisa se detuvo a la entrada del comedor. Sus ojos se encontraron un instante antes de que él volviera a la lectura con un gesto inexpresivo, inclinando el periódico para recibir la última luz que entraba por la ventana. Lisa esperó, sintiéndose avergonzada y en evidencia, mientras estudiaba el perfil de la caja registradora. Al fin una camarera la llevó a una mesa.
Por desgracia, estaba en el centro del salón, frente a Sam Brown. Él levantó de nuevo los ojos, que otra vez regresaron lacónicamente al periódico, y Lisa se sintió más que nunca la protagonista que actuaba en el centro de una pista de circo.
La camarera le entregó un menú.
– Esta noche hay poca gente -comentó la mujer, y su voz resonó como un clarín en la sala vacía.
– Ya lo veo.
– ¿Puedo traerle algo del bar?
– Sí, un Smith &Kurn. -Lisa tenía conciencia de que Sam de nuevo estaba mirándola-. Sé que es una bebida para tomar después de comer, pero en realidad me apetece en este momento.
Rió nerviosa, y se dijo que era absurdo ofrecer explicaciones; sabía que no había hablado para la camarera, sino para Sam Brown. ¿Qué le importaba lo que él pensara?
La camarera se acercó a la mesa de Brown, le entregó un menú, y sus voces también resonaron en la sala.
– Señor, ¿le traigo algo del bar?
– Un martini muy seco con encurtidos, si tiene. Caramba, pensó Lisa, que refinado. ¡Encurtidos con el martini!
– Por supuesto -replicó la camarera, y se alejó para salir de la sala. En el recinto solo alcanzaba a oírse la música tenue, que apenas calmaba la incómoda tensión entre los dos.
Lisa leyó el menú y enseguida vio lo que deseaba comer, pero se refugió en el estudio de la carta durante unos cinco minutos; la camarera llegó finalmente con su bebida, y Lisa tuvo otra cosa en la cual centrar su atención.
La bebida con sabor a chocolate le pareció refrescante. Bebió, y siguió con los ojos a la camarera, mientras su espalda le impidió, por un momento, ver a Sam Brown.
– Le he traído una ración doble de encurtidos. ¿Qué le parece? -fue la pregunta de la camarera.
– Magnífico, gracias. -La voz profunda de Brown resonó en los oídos de Lisa.
Cuando la mujer se apartó, los ojos de Sam encontraron la mirada de Lisa. Ella se inclinó para beber un sorbo. Sintió que el líquido le resbalaba por la mano. Se secó la palma en la pierna y se concentró de nuevo en el menú, dedicando al asunto la atención más completa y maldiciendo a la camarera que se alejaba sin preguntarle si ya deseaba pedir la cena.
La mujer regresó al fin con un lápiz y una libreta. Hasta ahora, Lisa había conseguido mantener los ojos apartados de la mesa que estaba junto a la ventana.
– ¿Puedo tomar nota de su pedido?
Lisa reprimió la tentación de responder con ironía y, con mucho esfuerzo, esbozó una sonrisa agradable. Intentó hablar en voz baja, pero las palabras rebotaron en las paredes como si hubieran sido disparos.
– Quiero pescado, sin patatas, y una ensalada bien condimentada.
– ¿Desearía otra cosa en lugar de las patatas?
– Me apetecería, pero esta noche quiero ser rigurosa conmigo misma.
Siguió una risa falsa, la que Lisa apenas reconoció como propia, mientras los ojos de Brown la exploraban de nuevo. Ella sintió de pronto que acababa de decir algo personal que él no tenía derecho a saber, y pensó que había cometido un error al hacer aquel comentario inocente.
Él pidió una chuleta y una patata asada con mantequilla y nata agria, y el condimento de la casa… sin que nadie le explicara lo que era. Una actitud que por cierta razón irritó a Lisa, que comía en restaurantes pocas veces, y por lo tanto nunca se mostraba audaz. Por fin, pidió una taza de café.
Esta vez, cuando la camarera se retiró, los ojos de los dos comensales se encontraron y vacilaron mirándose durante un momento más prolongado. Ahora, Sam Brown se acomodó mejor en su silla con una suerte de perezosa desgana, un hombro más bajo que el otro, mientras apoyaba como al descuido un codo sobre la mesa y tocaba el borde de su copa con los dedos.
Lisa sorbió su bebida y miró hacia un lado, pero el recuerdo de las imágenes de la revista volvió a molestarla. Sintió que él le clavaba la mirada, y durante un momento tuvo la inquietante impresión de que estaba observando fijamente su pecho desnudo y determinando cuál de los que había visto era más hermoso. Para desagrado de Lisa, el recuerdo de las marcas de su propio sostén se grabó con fuerza en su cerebro.
– ¿Ha conseguido tomar su baño?
Al escuchar la pregunta, formulada como sin intención, ella movió los ojos, y se sonrojó como si él acabara de decir una obscenidad; después miró deprisa a la pareja que estaba en el rincón. Bebían en silencio su café, sin prestar la más mínima atención.
– Sí. ¿y usted ha podido salir acorrer?
Él esbozó una sonrisa torcida.
Lo he intentado, pero el aire de esta ciudad es tan denso que he temido la posibilidad de un ataque cardíaco.
– Qué lástima que no lo haya sufrido. -Ella enarcó las cejas y con la punta de un dedo revolvió los cubitos de hielo.
– Todavía no me cree, ¿eh?
Lisa levantó su vaso, miró a Brown por encima del hombro, bebió un trago largo y después movió lentamente la cabeza de un lado a otro.
– ¡Ajá! -dijo.
Él se encogió de hombros con indiferencia, bebió de nuevo su cóctel, y estudió el panorama del otro lado de la ventana. Por el modo en que tenía un hombro más alto que el otro, parecía que la camisa amarilla no correspondía a su cuerpo. El botón superior estaba varios centímetros más bajo, y la cruz de plata brillaba frente a Lisa, mientras ella intentaba fingir que Brown no se encontraba allí. Pero eso fue imposible porque, un momento después la pareja de ancianos se puso de pie, pagó la cuenta y se fue, de modo que Lisa y Sam se convirtieron en los únicos comensales.
La camarera regresó, presentó los primeros platos y se fue de nuevo.
Lisa se arrojó sobre su ensalada como un pecador arrepentido a un confesionario. Pero cada golpe del tenedor sobre el plato parecía amplificarse y perturbarla. El ruido de su propia masticación le parecía notorio en aquella sala. Apenas pudo evitar un movimiento inquieto en su propia silla mientras sentía la mirada de Sam Brown, que se posaba sobre ella con una insistencia cada vez más irritante.
La voz de Brown rompió de nuevo el silencio.
– Oiga, esto es ridículo, ¿no le parece?
Lisa lo miró y vio que sus manos descansaban inertes junto al cuenco de ensalada.
– ¿A qué se refiere? -consiguió decir Lisa.
– Que estamos sentados aquí como un par de niñitos que acaban de pelear porque uno de ellos rompió el castillo de arena.
Lisa no pudo pensar en ninguna respuesta. Con una sonrisa de simpatía él continuó diciendo:
– Por lo tanto, usted permanecerá en su jardín, yo en el mío, y nos miraremos hostiles y nos sentiremos solos y miserables porque ninguno de los dos toma la iniciativa de la aproximación.
Ella lo miró con atención, tragó lo que le pareció una lechuga entera, y no dijo una palabra.
– ¿Puedo llevar allí mi ensalada? -preguntó Brown, y después agregó con un gesto encantador-: ¿y si prometo no tirar su castillo de arena?
La sombra de una sonrisa jugueteó en los labios de Lisa, y antes de que pudiera controlar el gesto había reído, y el sonido le aportó cierto alivio.
– Sí, venga. Es terrible permanecer sentada aquí, evitando mirarle.
Él, su ensalada y los encurtidos atravesaron la distancia en tres segundos. Brown se acomodó en la mesa frente a Lisa, le sonrió audazmente y le dijo:
– Bien, así está mejor.
Después, se dedicó a devorar su lechuga.
Ella había afirmado que Brown era un mentiroso, un estafador y un pervertido. ¿Qué conversación podían mantener en esas circunstancias? Comprobó aliviada que él encontraba un tema.
– Debo reconocer que usted es la primera mujer que encuentro en una licitación.
– Y yo soy la primera mujer que yo misma he visto en una licitación -reconoció Lisa. Las arrugas a cada lado de la boca de Brown se ahondaron.
– ¿Cuánto tiempo hace que está en esta profesión?
– Comencé en el sector hace tres años y participo en licitaciones desde hace poco más de uno.
– ¿Por qué?
Ella lo miró extrañada.
– ¿Qué significa por qué?
– ¿Por qué ha elegido una carrera en un sector difícil, dominado tradicionalmente por los hombres?
– Porque de este modo puedo ganar dinero.
Él aceptó con un gesto la respuesta.
– Usted trabaja para el viejo Floyd Thorpe, ¿verdad?
– Sí, lamento decir que así es.
– Es un verdadero bandido… un auténtico sinvergüenza.
Sobresaltada, ella miró los ojos oscuros de Brown.
– ¿Usted lo conoce?
– Hace mucho que trabaja en Kansas City. Allí todos conocen al viejo Floyd. La gente como él hace que las empresas constructoras tengan tan mala reputación. Es tan torcido como la pata trasera de un perro.

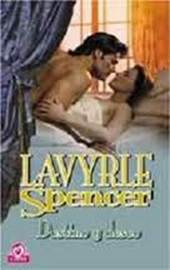
"Destino y deseo" отзывы
Отзывы читателей о книге "Destino y deseo". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Destino y deseo" друзьям в соцсетях.