Minerva asintió, absorta mientras pelaba un higo. El duque la observó dar el primer bocado, vio sus labios brillar… rápidamente bajó la mirada hasta la manzana a la que estaba quitándole el corazón.
Cuando volvió a levantar la mirada, ella estaba mirando al otro lado de la mesa, frunciendo el ceño de un modo abstraído. Como si hubiera notado su mirada, le preguntó, aún sin mirarlo:
– ¿Hay alguien más a quien debamos alojar?
Le llevó un momento captar lo que había querido decir; fue la palabra "alojar" la que finalmente le dio la clave, confirmada por el tenue sonrojo que tiñó sus mejillas.
– No -Solo para dejárselo muy claro (y a Retford, también), añadió: -No tengo ninguna amante. Actualmente.
Hizo énfasis en "actualmente" para asegurarse de que ellos lo creían. Examinando rápidamente las posibles eventualidades, añadió:
– Y a menos que os informe de lo contrario, deberéis actuar con la asunción de que esta situación permanece sin cambios.
Las amantes, para él, constituían un peligro seguro, algo que había aprendido antes de haber cumplido los veinte años. Debido a que había sido el heredero de uno de los ducados más acaudalados, sus amantes (debido a sus gustos, inevitablemente elegidas entre la clase alta) habían mostrado una marcada tendencia a desarrollar ideas poco realistas sobre su relación.
Su declaración había picado la curiosidad de Minerva, pero ella simplemente asintió, aún sin mirarlo a los ojos. Terminó de comerse su higo y dejó el cuchillo de la fruta sobre su plato.
El se apartó de la mesa.
– Necesito una lista de los administradores y agentes de cada una de las distintas propiedades.
Minerva se levantó cuando Jeffers le retiró la silla.
– Tengo una lista preparada… la he dejado en mi escritorio. Te la llevaré al estudio.
– ¿Cuáles son tus aposentos?
Ella lo miró mientras se dirigían hacia las escaleras.
– La habitación matinal de la duquesa.
Royce no dijo nada, pero caminó a su lado mientras subían las escaleras y en el interior de la torre, hasta la habitación que, siglos antes, había sido un solárium. Su ventana abalconada daba al suroeste de la torre, sobre el jardín de rosas.
La siguió hasta su habitación y se detuvo justo en el umbral. Mientras ella se acercaba a un buró que estaba colocado contra una de las paredes, examinó la habitación, buscando alguna señal de su madre. Vio los cojines bordados que su madre adoraba bordar colocados despreocupadamente sobre los sofás, pero, excepto eso, la habitación contenía pocas señales más de ella. Era ligera, etérea, claramente femenina, y tenía dos jarrones de flores frescas aromatizando el aire.
Minerva se giró y caminó hacia él, leyendo unas listas. Estaba tan viva, tan anclada en el presente, que dudaba que algún fantasma pudiera persistir a su alrededor.
Ella alzó los ojos, lo miró; él frunció el ceño. Miró el sofá de dos plazas, el único lugar donde podrían sentarse, y después miró a Royce de nuevo.
– Creo que será mejor que examinemos esto en el estudio.
Se sentía incómoda teniéndolo en sus aposentos. Pero tenía razón: el estudio era el emplazamiento más adecuado. Además, allí tenía un escritorio tras el que podía esconder la peor de sus reacciones ante ella.
Se hizo a un lado y le señaló la puerta. La siguió por la galería, pero al no poder apartar su mirada de sus caderas, que se agitaban ligeramente, apresuró el paso para caminar a su lado.
Una vez estuvieron de nuevo en el estudio (una vez más firmemente en sus papeles de duque y ama de llaves) repasó su lista de administradores y agentes, extrayendo de ella todos los detalles que consideró útiles… además de sus nombres y puestos, sus descripciones físicas, y la opinión personal de Minerva sobre cada hombre. Al principio, ella había intentado no pronunciarse en este último aspecto, pero cuando él insistió le proporcionó un exhaustivo y astuto estudio de carácter sobre cada uno de ellos.
Sus antiguos recuerdos de Minerva no eran demasiado detallados; siempre había tenido la impresión de que era una chica prudente que no tenía inclinación al histrionismo ni a los vuelos de imaginación, una chica con los pies firmemente plantados en la tierra. Su madre había confiado en ella incondicionalmente, y por lo que estaba descubriendo, lo mismo había ocurrido con su padre.
Y su padre no confiaba en la gente fácilmente, no más que él mismo.
Para cuando llegaron a la última de sus listas, estaba convencido de que él, también, podría confiar en ella. Incondicionalmente. Lo que era un enorme alivio. Incluso manteniéndola a distancia física, necesitaría su ayuda para pasar los siguientes días, seguramente las siguientes semanas. Posiblemente incluso los siguientes meses. Saber que su lealtad estaba firmemente con el ducado (y, por tanto, también con él, ya que era el duque) era tranquilizador.
Casi como si pudiera confiar en ella para que protegiera su vida.
Y era extraño que un hombre como él tuviera una idea así de una mujer. Sobre todo de una dama como ella.
Subrayando inconscientemente su conclusión, después de reunir de nuevo sus papeles esparcidos, excepto los que él había cogido, Minerva dudó. Cuando Royce la miró y arqueó una ceja, dijo:
– El hombre de negocios de tu padre es Collier… no el mismo Collier de Collier, Collier & Whitticombe, sino su primo.
El entendió su mensaje por su tono de voz.
– Y tú no confías en él.
– No es tanto que no confíe en él como que no creo que sepa demasiado sobre manejar dinero. He visto los rendimientos de las inversiones del ducado y no son impresionantes. Yo consigo resultados significativamente mejores de mis ahorros, que están manejados por otra firma.
Royce asintió.
– Yo tengo mi propio hombre de negocios… Montague, en la ciudad. Consigue unas retribuciones impresionantes. Le pediré que contacte con Collier para que repase los libros, y que más tarde asuma el control.
Minerva sonrió.
– Excelente -Miró las listas que tenía ante él. -Si no me necesitas para nada más…
No deseaba hacerlo, pero tenía que saberlo, y ella era a la única a quien podía preguntar. Se concentró en la pluma que tenía en la mano… era la de su padre.
– ¿Cómo murió mi padre?
Minerva se quedó inmóvil. Royce no levantó la mirada, pero esperó; notaba que ella estaba ordenando sus pensamientos. Después dijo:
– Sufrió un ataque. Estaba en perfecto estado antes (nos reunimos después del desayuno), y después fue a la biblioteca como siempre hacía los domingos por la mañana para leer los periódicos. No sabemos cuándo ocurrió, pero cuando no pidió su tentempié de las once, como invariablemente hacía, el cocinero envió a Jeffers a comprobar lo que ocurría. Jeffers lo encontró en el suelo junto a su escritorio. Había intentado alcanzar el badajo de la campanilla, pero se había derrumbado.
Se detuvo, y después continuó:
– Retford me llamó. Yo me quedé con tu padre mientras enviaban a buscar al doctor y hacían una camilla para llevarlo a su habitación. Pero no aguantó tanto.
Royce levantó la mirada. Sus ojos estaban muy lejos.
– ¿Estabas con él cuando murió?
Minerva asintió.
El duque bajó la mirada, y giró la pluma entre sus dedos.
– ¿Dijo algo?
– Estuvo inconsciente casi hasta el final. Entonces despertó, y preguntó por ti.
– ¿Por mí? -Levantó la mirada. -¿No por mis hermanas?
– No… parecía haberlo olvidado. Pensaba que estabas aquí, en Wolverstone. Yo le dije que no estabas. Murió totalmente en paz… si hubo algún dolor, fue antes de que lo encontráramos.
Royce asintió, sin mirarla a los ojos.
– Gracias -Después de un momento, preguntó: -¿Se lo has contado a los demás?
Ella sabía a quién se refería… a los hijos ilegítimos de su padre.
– Las mujeres están en una u otra de las propiedades, así que les envié cartas ayer. Excepto a O'Loughlin, a quien le envié una nota, los hombres están en paradero desconocido… Les escribiré cuando conozcamos el legado, y tú puedes firmar las cartas -Lo miró. -O podría hacerlo Handley, si lo deseas.
– No. Me gustaría que tú te ocuparas de eso. Tú los conoces… Handley no. Pero déjame a O'Loughlin a mí. No quiero asustar a la oveja perdida.
Ella se levantó.
– No se asustaría, ¿no?
– Lo haría, aunque solo fuera por ganarse mi atención. Yo me ocuparé de él.
– Muy bien. Si no me necesitas para nada más, comenzaré a preparar el funeral, para que cuando lleguen tus hermanas podamos proceder sin dilación.
Royce asintió con brusquedad.
– Dios lo quiera.
El duque escuchó un débil chasquido de lengua mientras ella se dirigía a la puerta. Entonces se marchó, y él pudo, por fin, concentrarse en coger las riendas del ducado.
Pasó las siguientes dos horas repasando las listas de Minerva y las notas que había tomado, y después escribió cartas… breves, apuntes que iban directamente al grano; ya estaba echando de menos a Handley.
Jeffers demostró ser inapreciable, ya que conocía la ruta más rápida para mandar sus comunicaciones a cada uno de sus destinatarios; parecía que necesitaba un lacayo personal, después de todo. A través de Jeffers dispuso una reunión con el administrador de Wolverstone, Falwell, y con Kelso, el agente, a la mañana siguiente; ambos vivían en Harbottle, de modo que tenían que ser llamados.
Después de eso… Una vez que Jeffers se hubo marchado con la última de sus cartas, Royce se detuvo frente a la ventana junto al escritorio, que daba al norte, hacia los Cheviots y la frontera. El desfiladero a través del que corría el Coquet era visible de vez en cuando a través de los árboles. Su cauce había sido cortado en la orilla al norte del castillo, para dirigir el agua hasta el molino del castillo, cuyo tejado de pizarra era lo único visible desde el estudio. Después del molino, el cauce se ampliaba en una corriente ornamental, una serie de estanques y lagos que aminoraban la velocidad del torrente hasta que este se derramaba tranquilamente en el enorme lago artificial al sur del castillo.
Royce siguió la línea del riachuelo, con la mirada fija en el último estanque antes de que la vista quedara cortada por el ala norte del castillo. En su mente, continuó a lo largo de la orilla, hasta donde el río alcanzaba el lago, y después más allá, alrededor de la orilla oeste… Hasta donde la casa del hielo se levantaba junto al agua en un bosquecillo de sauces llorones.
Se quedó allí un rato más, sintiendo más que pensando. Entonces, aceptando lo inevitable, caminó hasta la puerta. Salió y miró a Jeffers.
– Voy a dar un paseo. Si la señorita Chesterton pregunta por mí, dile que la veré en la cena.
– Sí, su Excelencia.
Se giró y comenzó a caminar. Suponía que debía acostumbrarse a aquella fórmula de cortesía, pero… aquello no tendría que haber sido así.
En aquel atardecer, aunque era alegremente tranquilo, notaba algo parecido a la calma antes de una tormenta; después de cenar, mientras estaba sentado en la biblioteca viendo a Minerva bordar, Royce sintió la presión reuniéndose a su alrededor.
Ver el cuerpo de su padre en la casa del hielo no había cambiado nada. Su padre había envejecido, aunque era reconocible el mismo hombre que lo había desterrado (a su único hijo) durante dieciséis años, el mismo hombre de quien había heredado el apellido, el título y las propiedades, su altura y su rudo temperamento, y no mucho más. Aunque el carácter, el temperamento, hacen al hombre; mirando el rostro muerto de su padre, sus duros rasgos incluso fallecido, se preguntó si eran tan distintos realmente. Su padre había sido un déspota despiadado; en su corazón, así era él también.
Hundido en la enorme butaca ante la chimenea, donde un pequeño fuego ardía incongruentemente brillante, sorbió el delicado whisky de malta que Retford le había servido, y simuló que los antiguos y lujosos aunque confortables alrededores lo relajaban.
Incluso si no hubiera sentido la tormenta en su horizonte, tener a su ama de llaves en la misma habitación le garantizaba el no poder relajarse.
Sus ojos parecían incapaces de apartarse demasiado tiempo de ella; su mirada se había posado sobre ella tan pronto como esta se sentó en la silla. Al observarla allí, con los ojos en su labor, mientras la luz de la chimenea iluminaba su cabello recogido y proyectaba un rubor rosado en sus mejillas, se sorprendió de nuevo ante el extraño (e inconveniente) hecho de que ella no se sintiera atraída por él, de que él aparentemente no provocara nada en ella, a pesar de que él se sentía atraído por ella cada vez más.
Se dio cuenta de lo arrogante de aquel pensamiento, aunque en su caso no era más que la verdad. La mayoría de las damas lo encontraban atractivo; él generalmente solo tenía que elegir entre las que se le ofrecían. Hacía una señal con el dedo, y esa dama era suya durante todo el tiempo que la quisiera.

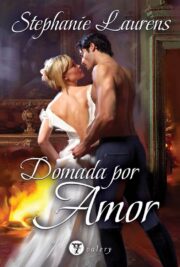
"Domada por Amor" отзывы
Отзывы читателей о книге "Domada por Amor". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Domada por Amor" друзьям в соцсетях.