Al fin se separaron, pero Rye no soltó su cara, como si fuese un tesoro valioso, se quedó mirándola a los ojos y murmuró con voz emocionada:
– Ah, Laura, amor.
Fatigado, apoyó su frente en la de ella, cerrando los ojos, regodeándose en la fragancia y la proximidad de la mujer, pasándole las manos por la espalda, como para recordar cada músculo.
Tras un largo momento, Laura levantó la cara de Rye, recorriéndola con los ojos y con las yemas de los dedos, reconociendo las arrugas que habían añadido esos cinco años y que formaban una red en la piel bronceada. Parecía que, después de tantos días de mirar bajo el sol, no sólo se le había desteñido el cabello sino el mismo azul de los ojos.
Con esos ojos la bebió, de pie, a poca distancia. Levantó una de sus grandes palmas, tan duras como las poleas de los aparejos que había manipulado, y la apoyó en la mejilla de Laura, todavía sonrosada por el calor del fuego. La otra palma resbaló desde el hombro a la loma suave del pecho, acariciándola como para asegurarse de que era real, de que, por fin, estaba allí.
La reacción de la mujer fue la misma de siempre: se apretó con más fuerza contra la palma, cerrando un instante los párpados, posando su mano sobre la de él y sintiendo que se le aceleraban los latidos y la respiración. Entonces, cobró conciencia de lo que estaba haciendo y, atrapando la mano del hombre entre las suyas, volvió los labios hacia ellas y las apretó contra su cara, sintiendo que el temor y el alivio creaban una tormenta de emociones en su interior.
– Oh, Rye, Rye -se desesperó-, creímos que habías muerto.
Él puso su mano libre sobre el nudo del cabello que llevaba Laura en la nuca, sintiendo curiosidad por saber hasta dónde le llegaría por la espalda si lo soltaba. La palma áspera se apoderó de las finas hebras que tan bien recordaba, con las que había soñado tantas veces, a solas. La rodeó de nuevo con los brazos, estrechándola contra él, y preguntándole:
– ¿No recibiste ninguna de mis cartas?
– ¿Tus cartas? -repitió ella, aferrándose al sentido común y apartándolo con los codos, saliendo del abrazo aunque era lo que menos deseaba hacer.
– Dejé la primera en la caparazón de tortuga, en la isla Charles.
Encima de cierta roca, en las islas Galápagos, había un gran caparazón blanco de tortuga, que conocían todos los cazadores de ballenas del mundo. No había navio de Nueva Inglaterra que pasara por allí sin detenerse a ver si había cartas para la patria o, si se dirigía al Este, rodeando el cabo de Hornos, para recoger las cartas de los marinos que hubiese y enviarlas a los seres amados en ciudades como Nantucket o New Bedford. Solían pasar meses hasta que llegaran a sus destinatarios, pero la mayoría llegaban.
– ¿No las recibiste?
Rye contempló los ojos castaños de largas pestañas, que lo habían guiado por cientos de tormentas en el mar y de regreso a salvo, por fin a puerto.
Pero ella no hizo más que negar con la cabeza.
– Dejé la primera en el invierno de 1833 -recordó, con ceño preocupado-: Y envié otra por medio de un compañero desde Sag Harbor cuando nos cruzamos en el Stafford, en Filipinas. Y otra desde Portugal. Estoy seguro de que te mandé, por lo menos, tres. ¿No recibiste ninguna de ellas?
Una vez más, Laura se limitó a negar con la cabeza. El mar mojaba, y la tinta era vulnerable. Los viajes, largos, los destinos, inciertos. Existían millones de causas para que esas cartas no hubiesen llegado a destino. No pudieron hacer más que mirarse, perplejos.
– Pe-pero nos llegó la noticia de que el Massachusetts se hundió con… con todos sus tripulantes.
Seria, le tocó la cara para cerciorarse de que no era un fantasma. Entonces vio los pequeños agujeros en la piel: varios en la frente, uno que modificaba apenas la forma del labio superior, y otro que coincidía con la línea de la sonrisa, al lado izquierdo de la boca, dándole un aire de picardía, como si sonriese provocativo aunque no lo hiciera.
«Dios querido -pensó Laura-. Dios querido, ¿cómo puede ser?»
– Perdimos a tres tripulantes a este lado del cabo de Hornos, que saltaron del barco, aterrados ante la idea de afrontar la vuelta al cabo. Así que enfilamos hacia la costa de Chile para conseguir algún contrato de pesca, y nos topamos con una epidemia de viruela. Once días después, supe que yo también la había contraído.
– Pero te inoculaste la vacuna antes de partir.
Le tocó la cicatriz del labio superior.
– Sabes que no es del todo segura.
Por supuesto que no. El método que se usaba en ese momento consistía en dejar secar el pus de las costras insertadas en hilos, y luego se aplicaba el virus a un rasguño en la piel. No siempre impedía la enfermedad pero, de todos modos, la hacía menos severa.
– Como sea, yo fui uno de los infortunados que la pescó. Eso pensé cuando me bajaron del barco, aunque después, cuando supe que el Massachusetts se había hundido con todos sus tripulantes al llegar a las Galápagos… -En sus ojos apareció una expresión torturada, y soltó un hondo suspiro al evocar su roce cercano con la muerte y la pérdida de sus camaradas. Después, volvió con esfuerzo al presente, irguiendo los hombros-. Cuando se pasaron la fiebre y la erupción, tuve que esperar otro barco que necesitara un tonelero. Viajé hasta la isla Charles, sabiendo que todos atracaban allí, y tuve suerte. Llegó el Omega, y yo firmé un contrato para viajar en él, que fue hacia el Pacífico; todo el tiempo creí que mi carta había llegado y que tú sabías que yo seguía vivo.
«¡Oh, Rye, mi amor!, ¿cómo puedo decírtelo?»
Contempló ese rostro bienamado: largo, esbelto, apuesto, y apenas marcado por las cicatrices. Las contó: eran siete, y contuvo las ganas de besar cada una de ellas, comprendiendo que esas cicatrices físicas dejadas por el viaje no eran nada comparadas con las que le dejarían las emociones que lo esperaban.
El cabello grueso tenía el color de las barbas de maíz oscurecidas por el tiempo, y los ojos de Laura recorrieron el contorno de las patillas en forma de L que se proyectaban hacia las mejillas, y luego alzó la vista a las cejas de forma armoniosa, mucho menos rebeldes que el cabello, que siempre parecía peinado por los caprichos del viento, hasta cuando acababa de peinárselo. Lo alisó, «¡ah, por lo menos esta vez…!», incapaz de resistirse a ese ademán familiar, que tantas veces había hecho en el pasado. Y tocándole el cabello, se perdió en sus ojos, esos ojos que la habían perseguido cuando lo creyó muerto. Bastaba con que observara el cielo de pie en el umbral, en un día despejado, para recordar el color de los claros e inquisitivos ojos de Rye Dalton.
Apartó la vista de ellos, martirizada por todo lo que él había sufrido, por lo que aún le quedaba por sufrir, aunque no tenía la culpa.
Antes de su partida, habían sostenido una ardua discusión, y Rye le prometió ir en el ballenero por última vez, para volver con su «apuesta» -su parte de la ganancia-, y lograr así una situación acomodada. Laura le había rogado y suplicado que no fuese, que se quedara a trabajar en la tonelería allí, en Nantucket, con su padre. Las riquezas no le importaban demasiado. Pero él insistió en que haría un viaje más… sólo uno. ¿Acaso no comprendía qué cuantiosa era la parte de un tonelero si llenaban todos los barriles? Laura esperaba que él estuviese ausente unos dos años y, al principio, se hizo a la idea de una ausencia de esa duración. Pero los balleneros de Nantucket ya no podían llenar los barriles cerca de la patria. Todo el mundo necesitaba aceite de ballena, huesos, como le llamaban a las barbas de ballena, y ámbar gris, sustancia cerosa que se usaba para fabricar perfumes; los que buscaban esos productos en alta mar tenían cada vez más dificultades para encontrarlos.
– ¡Pero… cinco años! -gimió.
Rye volvió a cercarle la cara con las manos, y dijo:
– No lamento haberme ido, Laura. ¡El Omega casi se desbordó! ¡Llenó las bodegas! ¡No sabes lo ricos…!
Pero en ese momento interrumpió una voz infantil:
– ¿Mamá?
Laura saltó hacia atrás y se apoyó una mano sobre el corazón, que le martilleaba.
Rye giró sobre sus talones.
En la entrada había un niño rubio, que sólo le llegaba a la cadera. El niño levantó la mirada, turbado, hacia ese extraño alto, y con gesto tímido se metió un dedo en la comisura de la graciosa boca. En el pecho de Rye explotó una catarata de emoción: «¡Jesús, un hijo! ¡Tengo un hijo!”».
Buscó a Laura con mirada inquisitiva, pero ella la eludió.
– ¿Dónde has estado, Josh?
«¡Josh!, -pensó Rye, jubiloso-, ¿abreviatura del nombre de mi padre, Josiah?»
– Esperando a papá.
El pánico la invadió. Se le secó la boca, y las manos se le humedecieron. ¡Tendría que habérselo dicho a Rye de inmediato! Pero, ¿cómo se hacía para decir algo semejante?
El rostro del hombre, iluminado de alegría hacía segundos, pronto perdió la sonrisa cuando miró a su esposa con expresión interrogante. Laura sintió que la sangre se le agolpaba en las mejillas y abrió la boca, dispuesta a decirle la verdad, pero antes de que pudiese hacerlo, unos pasos hicieron crujir el sendero de conchillas y un hombre de complexión cuadrada entró por la puerta. Llevaba un atuendo muy formal: levita de puntas rectas, corbata blanca de lazo, y pantalones de sarga estirados de manera impecable entre sujetadores ocultos y las tiras que pasaban por debajo de los zapatos. Se quitó una lustrosa chistera de castor y la colgó del perchero que estaba junto a la puerta con un movimiento que denotaba hábito. Sólo entonces levantó la vista y vio a Laura y a Rye inmóviles como estatuas, ante él. La mano que se dirigía a la fila de botones de la chaqueta cruzada se detuvo en mitad del movimiento.
Laura tragó saliva. El rostro del hombre que estaba en la entrada palideció de pronto. La mirada de Rye voló desde el atildado sujeto al sombrero de castor que colgaba del perchero, y otra vez al hombre. El silencio era tan espeso que el ruido del estofado hirviendo en la olla pareció tan atronador como el rugir del viento del Noreste.
Un horrible temor atenazó a Rye, un temor mucho más intenso que cualquiera que hubiese experimentado rodeando el cabo de Hornos, en las bocas de dos océanos que se debatían entre sí y amenazaban con destrozar el barco.
Daniel Morgan fue el primero en recuperarse. Se obligó a esbozar una sonrisa de bienvenida, y extendió la mano.
– ¡Rye! ¡Mi buen amigo! ¿Las entrañas del mar te han regurgitado?
– Dan, qué alegría verte -repuso Rye automáticamente, aunque si se confirmaban sus sospechas, sería una mentira a medias-. Lo que pasó fue que no estaba a bordo del Massachusetts cuando se hundió. Me habían dejado en puerto porque contraje viruelas.
Como los dos hombres habían sido amigos íntimos de toda la vida, se estrecharon las manos y se palmearon los hombros, y aunque los gestos fueron sinceros, no ayudaron mucho a despejar la tensión del ambiente. Ninguno de ellos sabía bien cuál era la situación.
– ¿Salvado por… la viruela? -dijo Dan.
La ironía los hizo reír cuando se separaron. Pero la risa derivó en un silencio incómodo y ambos miraron a Laura, que pasaba la vista de uno a otro, posándose al fin en Josh, que los observaba a los tres confundido.
– Ve al fondo a lavarte las manos y la cara para cenar -le ordenó con suavidad.
– Pero, mamá…
– No discutas. Ve.
Le dio un gentil empellón y el chico desapareció por la puerta trasera, seguido por los ojos claros del hombre de mar.
La tensión era palpable como el velo de niebla que cubría Nantucket uno de cada cuatro días. Rye observó el lugar y vio que la mesa de caballete estaba puesta… para tres. En una mesa de fina confección, de madera de cerezo, había un humidificador, ese recipiente para guardar cigarros y, al lado, una silla tapizada de respaldo alto, con un taburete bajo haciendo juego. Ya no estaba la cama que ocupaba el cuarto cuando él se marchó. En su lugar había un camastro de una plaza colocado sobre un arcón; en el frente, unas puertas plegables, ahora abiertas, mostraban soldados tallados en madera sobre el cubrecama: sin duda, la cama del niño. A continuación, desplazó la mirada hacia la nueva abertura hecha en la pared, a la izquierda del hogar. Llevaba a una habitación donde se veía un extremo de la conocida cama de matrimonio.
Rye Dalton tragó con dificultad.
– ¿Has venido a almorzar con Laura? -le preguntó al amigo.
– Sí, yo… -Le tocó a Dan tragar saliva, y no supo dónde poner las manos.
Los dos apelaron en silencio a la mujer, que tenía los dedos apretados ante sí. En la habitación había la misma nube ominosa que presagia el anuncio de la muerte de alguien, pese a que, en este caso, se debía al anuncio de que Rye Dalton estaba vivo.

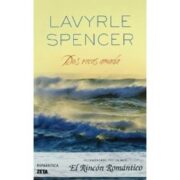
"Dos Veces Amada" отзывы
Отзывы читателей о книге "Dos Veces Amada". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Dos Veces Amada" друзьям в соцсетях.