– Ya voy. ¿Has encerrado a Flossie en la cocina? -preguntó ella desde arriba. Su madre le aseguró que sí y, suspirando, Daisy empezó a bajar la escalera. Cuando llegó al salón, sus padres se quedaron en silencio-. ¿Y bien?
– Estás preciosa, Daisy. ¿Verdad, Margaret? -sonrió su padre.
– Pues… yo creí que el amarillo no te quedaría bien, pero… el corpiño de terciopelo te marca una cintura muy bonita y la falda blanca de seda es preciosa. A ver… date la vuelta.
Daisy obedeció y se encontró de frente con Robert.
Él no sonreía, no decía nada, solo la miraba como ella siempre había deseado que la mirase. Intensa, profundamente, como si estuviera mirando dentro de su alma.
– Patito, ya casi eres un cisne -murmuró. Entonces se dio cuenta de que todo el mundo lo estaba mirando-. La puerta trasera estaba abierta y he dejado a Major en el jardín -explicó. Después, se llevó la mano a la frente-. ¿No me digas que trae mala suerte que el padrino vea a la dama de honor antes de la boda?
Su padre soltó una carcajada, pero a Margaret Galbraith no parecía hacerle ninguna gracia.
– Será mejor que suba a cambiarme -dijo Daisy.
– ¿Ves como el amarillo no te sienta mal? Le va muy bien a tu pelo -sonrió Robert, acariciando uno de sus rizos. En sus ojos había un brillo lleno de secretos y el corazón de Daisy latía desbocado.
– Un cisne, qué gracioso -murmuró su madre, tomándola del brazo para acompañarla a la habitación, como si tuviera miedo de que Robert Furneval se ofreciera a desabrocharle el vestido a su hija-. ¿No estará intentando tontear contigo?
– ¡Mamá! -exclamó Daisy, poniéndose, colorada.
– No dejes que te convenza -insistió su madre, ayudándola a quitarse el vestido-. Es igual que su padre.
– No sabía que conocieras al padre de Robert.
– Y no lo conozco, pero he visto fotografías suyas -dijo su madre, colgando el vestido de una percha-. Divorciados hace más de veinte años y la pobre Jennifer sigue teniendo una fotografía suya al lado de la cama. Nunca la he visto con otro hombre. Por supuesto, la combinación de atractivo físico, dinero y encanto es letal. Debería haber una ley que lo prohibiera -añadió, guardando el vestido en el armario-. Robert es igual que su padre. De tal palo, tal astilla.
– Mamá… -empezó a protestar Daisy. Iba a decirle que no había pasado nada en Warbury, pero lo pensó mejor-. Tengo veinticuatro años y conozco a Robert desde siempre. Confío en él. Nunca me haría daño.
Su madre pareció sorprendida.
– Lo sé. Perdona, hija, te estoy dando una charla como si tuvieras quince años -suspiró Margaret Galbraith-. Pero es que para mí, siempre serás una niña. Igual que Michael y Sarah -añadió, pensativa-. Pero una vez que se vacía el nido, ¿qué se puede hacer?
– Vivir tu vida, mamá. Disfrutar -sonrió Daisy, abrazando a su madre-. La semana que viene, después de la boda, podríais iros a París. ¿Por qué no compras los billetes y le das una sorpresa a papá? No hace falta estar recién casado para tener una luna de miel.
Flossie ladraba en la cocina, pidiendo que lo sacaran de su encierro y cuando Daisy abrió la puerta, salió como una exhalación para buscar a su amigo Major.
Robert silbaba mientras se dirigían hacia el río. Parecía perdido en sus pensamientos y caminaron en silencio durante largo rato.
– ¡Flossie! -gritó Daisy, cuando vio a su perro correr hacia el río.
– No te preocupes, no se va a tirar al agua -dijo Robert, tocando la rama de un viejo árbol bajo el que solían sentarse de pequeños.
– Aún no ha florecido -murmuró ella-. Y lo van a talar. Está demasiado viejo.
– No estoy buscando flores. Estoy buscando muérdago.
– ¿En abril?
– Hay muérdago todo el año. Lo que pasa es que solo lo buscamos en Navidad -dijo él. Daisy no podía ver sus ojos, pero podía leer sus pensamientos tan claramente como si fueran los suyos.
– Creo que es mejor que volvamos a casa -dijo, volviéndose. Pero Robert la tomó del brazo y la obligó a mirarlo-. ¿Recuerdas una Navidad, cuando tenías dieciséis años, Daisy? ¿Cuando te besé bajo la rama de muérdago?
Daisy tragó saliva.
– Sí -contestó. Claro que la recordaba. Su primer beso. ¿Cómo iba a olvidarlo?
– La corté de este árbol -dijo él, mirando la rama-. ¿Recuerdas lo que te dije? -preguntó. Daisy se sentía indignada. ¿Cómo podía pensar que lo había olvidado?-. ¿Lo recuerdas?
– Lo he olvidado -contestó ella por fin. Robert acariciaba su hombro con delicadeza, como si quisiera consolarla por algo que había ocurrido mucho tiempo atrás.
– Dije… «te esperaré».
Daisy sentía el aliento del hombre cerca de su boca.
– Y yo te dije que no quería esperar -murmuró.
– Sí -asintió Robert. Estaban bajo la sombra del árbol y los últimos rayos del sol se filtraban entre las ramas-. Yo tampoco quería esperar, pero tú eras demasiado joven… Daisy, aquella noche ocurrió algo precioso. Yo no sabía lo que era entonces, pero sé que fue algo mágico.
Daisy había tardado meses, años, en olvidar el dolor que le habían producido las palabras de Robert y, en aquel momento, era como si su corazón se partiera de nuevo.
– ¿Quieres recordarme ese beso, Daisy?
– Yo… -murmuró ella. No podía. No quería. No debía. Pero las palabras no salían de su boca y él tomó su silencio por asentimiento.
Los labios del hombre se acercaron a los suyos y ella esperó, como había esperado años atrás, ansiosa. Robert se acercó un poco más, sin rozarla. Aquello era una tontería y Daisy rio, nerviosa.
– Calla. Esto es muy serio -dijo él, tomándola por la cintura-. No te puedes reír.
Pero, de repente, todos sus deseos de reír desaparecieron. Aquello era absurdo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Besar a Robert Furneval?
– Robert, no… -pero su protesta llegó demasiado tarde. Robert acercó sus labios y los rozó suavemente una, dos, tres veces, recordando cómo se habían besado ocho años antes. Después se apartó un poco, sonriendo.
– Ahora me acuerdo.
– Robert… -intentó decir ella, buscando la oportunidad de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Ya no era una niña y, aún así, seguiría creyendo en sus palabras… Pero, en ese momento, Flossie, emocionado y lleno de barro, llegó corriendo y se tiró sobre ellos.
Después, mientras se limpiaban la ropa de barro y tomaban un té en casa de su madre, volvieron al mundo real. Un mundo en el que solo eran amigos. Los mejores amigos.
Capítulo 10
SÁBADO, 8 de abril. El día de la boda. Robert llegó a casa muy temprano y salió a dar un paso con Michael. Robert solía tirar piedrecitas a mi ventana para ver si quería ir con ellos, pero esta mañana no lo ha hecho.
Aunque yo no habría ido. Después del beso de ayer, nada volverá a ser lo mismo. Pero no voy a… no pienso… aunque tenga que marcharme del país para evitar la tentación.
Lo único que tengo que hacer es esperar a que termine la boda. Con un poco de suerte, Robert no descubrirá que he vuelto a Londres hasta que sea demasiado tarde.
Los bancos de la iglesia estaban cubiertos de tela y decorados con hiedra. Y Ginny estaba preciosa.
Si Robert no se hubiera puesto aquel tonto chaleco de terciopelo amarillo… Daisy estaba preparada para todo excepto para eso. Cuando él se volvió haciéndole un guiño, sabía que esperaba una sonrisa y lo intentó. Lo intentó de verdad. Hizo un gran esfuerzo para parecer contenta por el detalle.
Pero el nudo que tenía en la garganta la impedía sonreír. Si lo hacía, se pondría a llorar y estropearía el trabajo de la maquilladora. Y eso sería una pena.
De modo que se quedó mirando las flores que llevaba en la mano y aparentó no haberse dado cuenta.
Japón. Tenía que recordar eso. Había hecho la maleta y tenía el billete en el bolso. Querido George… Había hecho mucho más que dejarla ir sin un reproche. Había llamado a sus amigos para conseguirle una casa en Tokio hasta que decidiera qué iba a hacer allí. Quizá deseaba que se fuera; no estaba demasiado contento con el incidente del plato Kakiemon. Ella no tenía instinto de compradora, le había dicho, debería seguir estudiando. Y quizá tenía razón.
El beso de Robert la había mantenido despierta toda la noche del domingo. Había dado vueltas y vueltas recordando las palabras de su madre: «de tal palo, tal astilla», «pobre Jennifer», imaginándose a sí misma dentro de treinta años. La gente diría: «Pobre Daisy. Estaba enamorada de Robert Furneval, pero él era igual que su padre…»
El lunes por la mañana, George le había dicho que habían ganado diez libras a la lotería. Cinco para cada uno. Y Daisy había recordado la pequeña fantasía a la que Robert y ella habían jugado en Warbury. Era el destino. Le había tocado la lotería. La cantidad daba igual. Daisy había heredado dinero de su abuelo, una herencia a la que su madre siempre se refería como su «dote». Como no iba a necesitar ninguna dote, era el momento de hacer su sueño realidad.
A pesar de ello, Daisy se puso a llorar y George tuvo que ofrecerle su pañuelo. En aquel momento, sin pensar, le contó toda su amargura, su amor no compartido, la espera, el silencio. George le había preparado un té y después había empezado a hacer llamadas.
De modo que, al día siguiente, estaría camino de Tokio, a punto de empezar una nueva vida.
Y entonces Robert había tenido que aparecer con un chaleco de terciopelo amarillo…
A través de las lágrimas, observó que Michael y Ginny se besaban y, unos segundos después, Robert la tomó de la mano para ir a firmar como testigos.
– Me tiembla la mano -murmuró Daisy. Robert sacó un pañuelo, levantó su barbilla y le limpió una lágrima.
– Vamos, respira profundamente -sonrió, animándola con la mirada, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo.
Ridículo.
Pero cuando estuvieron terminadas todas las formalidades, él volvió a tomar su mano y no la soltó hasta que se sentaron para el banquete.
Las otras damas de honor intentaban llamar la atención de Robert, pero ni siquiera el claustro gótico parecía una tentación para él. Era amable con ellas, pero igual que lo era con todas las tías y primas de los novios.
Por una vez en su vida, Robert no estaba coqueteando. Y eso la ponía nerviosa.
Después de los discursos, los novios fueron a cambiarse de ropa y Robert desapareció. Daisy aprovechó la oportunidad para salir a la terraza, buscando un poco de tranquilidad. Una vez que Ginny y Michael se hubieran marchado, ella podría hacerlo también.
– Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo… -oyó una voz tras ella. Robert se acercaba, quitándose la chaqueta-. Seguro que no llevas nada debajo de ese vestido -sonrió, poniéndosela sobre los hombros.
– Gracias. Había mucho ruido ahí dentro -murmuró Daisy, disfrutando del calor que el cuerpo de Robert había dejado en la prenda.
– Ha sido una boda estupenda. Si te gustan las bodas.
– Ya.
– ¿Solo «ya»? Creí que ibas a darme una charla por decir herejías.
– Siento decepcionarte, pero yo tampoco soy especialmente partidaria de las bodas.
– ¿Qué harías tú?
– ¿Yo?
– Cuando te cases.
– Yo no voy a casarme -dijo ella-. Voy a investigar viejas culturas orientales.
– Empezando por Japón -murmuró él. Por un momento, Daisy creyó que había descubierto su secreto. Pero no podía ser. Él debía pensar que tenía tiempo. Daisy conocía a Robert y sabía que, desde la noche de Warbury, estaba intentando conquistarla, intentando llevarla a la cama, como hacía con todas las demás. Y ella no quería eso-. Vamos a fantasear un poco. Si decidieras casarte, ¿cómo lo harías?
– En algún sitio tranquilo. A solas con el hombre con el que deseara casarme.
– Sin damas de honor -dijo él-. Ni terciopelo amarillo.
– Y sin padrino -añadió ella. Especialmente, sin padrino.
– Me has convencido. ¿Quieres casarte conmigo?
Daisy emitió un sonido que podría haber sido una risa. Pero no lo era.
– ¿No tienes que atar latas al coche de los novios o algo así?
– Ya está hecho.
– ¿Y seducir a alguna de las damas de honor?
– ¿Te presentas voluntaria? -sonrió él.
– Robert…
– ¡Daisy! -oyeron la voz de Sarah tras ellos-. Ginny y Michael se marchan.
– Enseguida vamos -dijo ella.
Unos segundos después los dos se colocaban al pie de la escalera junto con los demás invitados. Ginny sonrió al verla, como si la hubiera estado esperando, y tiró el ramo de novia. Pero no fue Daisy quien lo tomó.
Fue Robert.
Robert, que le hizo una reverencia y le ofreció el ramo, ante el asombro de todos los invitados. Lo único que ella pudo hacer fue aceptarlo graciosamente e intentar disimular su turbación, pero le pareció una eternidad hasta que Ginny y Michael bajaron la escalera y desaparecieron; seguidos de todos los demás.

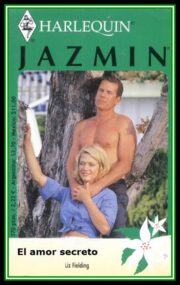
"El Amor Secreto" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Amor Secreto". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Amor Secreto" друзьям в соцсетях.