La boca de Thorne era pura magia: cálida e insistente. Ella lo besó también a él, separó los labios para aceptar su lengua, mientras el corazón le latía con una cadencia frenética y salvaje.
En ese momento sonó su busca y se apartó bruscamente ante la divertida mirada de él.
– No he podido resistirme -dijo Thorne mientras Nicole se metía la mano en el bolsillo para sacar el busca.
– A lo mejor deberías aprender a no perder el control -miró la pantalla digital y reconoció la extensión de la doctora Oliverio.
– ¡Ja! -lanzó una breve carcajada-. Cuando estoy contigo, lo pierdo completamente -admitió-. Igual que le pasa a usted, doctora.
– Me has sorprendido. Eso es todo. Tengo que irme.
– ¿Una urgencia?
– No lo sé, pero será mejor que vaya a ver.
Thorne esbozó una traviesa sonrisa cuando la atrajo hacia él y volvió a besarla.
– Te llamo luego.
– Vale -al darse la vuelta, Nicole se topó con dos auxiliares que fingieron no haber visto nada, pero las sonrisas que intentaron ocultar y el brillo de sus ojos le dijo todo lo contrario.
Se aclaró la garganta, recorrió el pasillo en dirección a su despacho y se recordó, por enésima vez, que no iba a tener nada con Thorne McCafferty.
Pero una pequeña voz dentro de su cabeza tuvo la audacia de insinuar que ya era demasiado tarde para eso.
Once
– Ya le daré una respuesta -le dijo Thorne, intentando mostrar una sonrisa, a la mujer que estaba sentada en el sillón favorito de su padre. Se llamaba Peggy, se había mudado a Missoula desde Las Vegas el año anterior y ahora vivía en Grand Hope. Por lo que podía saber, su experiencia con bebés se basaba en el tiempo que había criado a sus propios hijos y en los años que había pasado como auxiliar en una guardería. Sus otros trabajos habían incluido el puesto de supervisora en una fábrica de conservas en California y el de camarera de hotel en Nevada. Era bastante agradable, pero no estaba seguro de que fuera la mujer adecuada para vivir en el rancho y cuidar de J.R.-. Aún estoy haciendo entrevistas.
La mujer sonrió al ponerse de pie y se atusó su enmarañado pelo gris.
– Bien, ya me dirá algo. Tiene mi número.
– Sí, lo tengo en el curriculum.
Se dieron la mano y al hacerlo, él se fijó en que llevaba un anillo en cada dedo. Tenía una espesa capa de maquillaje y las uñas largas y pintadas de rojo intenso.
– Gracias -salió del salón sacudiendo sus esbeltas caderas bajo unos vaqueros ajustados. En la puerta, él le entregó su estropeado abrigo de ante y un pesado bolso de flecos que la mujer se echó al hombro antes de salir.
– ¿Ha ido bien? -preguntó Matt mientras aún se oían las botas pisando las escaleras-. ¿Has encontrado a alguien?
– Aún no -Thorne miró por la ventana y vio a Peggy subirse en una enorme ranchera con tanta porquería encima que algún chaval había escrito Lávame en la luna trasera. Ella se detuvo a encenderse un cigarrillo y echó un geiser de humo antes de arrancar. No, Peggy Sentra no le serviría. Y tampoco las otras dos mujeres que había conocido.
– Has entrevistado a tres.
– Y tendré que entrevistar a una docena más -las tres mujeres que había visto le habían parecido totalmente incapaces de cuidar a su sobrino y no eran ni mucho menos lo que buscaba-. Ya he dejado un mensaje en el contestador de la agencia.
– El pequeño J.R. vuelve a casa mañana.
– Lo sé, lo sé -respondió Thorne con brusquedad- y me parece que los tres y Juanita vamos a tener que hacer malabarismos para ocupamos de todo hasta que encontremos a alguien.
– Ey, para el carro -dijo Matt alzando las manos-. Yo tengo que salir mañana, tengo que arreglar la valla antes de que movamos la manada. Slade, Adam Zolander y Larry Todd van a ayudarme. Y pasado mañana tengo que ir a mi finca, así que será mejor que no contéis conmigo hasta que vuelva.
Thorne frunció el ceño, pero no dijo nada. Matt tenía su propio rancho en la frontera con Idaho, un lugar que apenas había podido permitirse. Aun así, había reunido suficiente dinero para la entrada y había hablado con el anterior propietario para pagarle el resto. Se sabía que Matt trabajaba entre dieciséis y dieciocho horas al día, y todo por un pedacito de tierra empinada y una pequeña granja. Thorne nunca había entendido la conexión que Matt tenía con la tierra, su necesidad de tener su propio rancho, pero allí estaba. Él, en cambio, había aprendido a muy temprana edad que una superficie en acres tenía más valor porque podías explotarla o sacarle beneficio vendiéndola,
– Vale.
– Y Slade también va a estar ocupado mañana, así que a menos que puedas convencer a Juanita para que cambie pañales y ponga al niño a eructar, me parece que tú vas a ser la niñera elegida -soltando una risita agarró su sombrero-. Y la habitación ya parece estar lista. Ya he colocado la cuna, el cambiador y la cómoda, pero aún necesitamos cosas básicas: pañales, la leche para el biberón, polvos de talco y un osito de peluche.
– Ya está todo pedido -dijo Thorne.
– Bien.
Riéndose para sí, Matt se puso la chaqueta y salió. Thorne fue al estudio. Había llegado el momento de pasar al plan B.
El teléfono sonó y Nicole, que estaba a punto de guardar las llaves, respondió:
– ¿Diga?
– Hola -al reconocer la voz de Thorne, se apoyó contra la ventana y sonrió. Por qué sus labios se habían curvado en esa sonrisa era algo que no entendía, pero tampoco intentó esconderla mientras contemplaba el jardín oscurecido por la noche. Las niñas gritaban a su alrededor y, para hacerlas callar, presionó el dedo índice en los labios.
– Necesito tu ayuda.
– ¿Que tú necesitas mi ayuda? -tuvo que esforzarse para no reír. Resultaba gracioso ver al presidente de McCafferty Internacional pidiendo ayuda.
– Completamente. J.R. sale del hospital mañana y eso va a suponer un buen cambio por aquí.
Ella miró a sus dos terremotos.
– Ni te lo imaginas.
– Pensé que tal vez podrías darme algunos consejos.
– Ah, por supuesto -se rió al ver a Molly perseguir con una serpiente de goma a Mindy, que chillaba fingiendo estar horrorizada-. ¿No sabes que hago de madre todos los días?
– ¿Podemos discutirlo mientras cenamos?
– Tengo a las niñas.
– Pues tráelas.
Ella soltó una fuerte carcajada.
– Creo que no sabes lo que me estás diciendo.
– Puede que no, pero a lo mejor ya es hora de que lo sepa. Podría recogeros y…
– No, iremos nosotras. Por fin tengo el todoterreno y está preparado con las sillas de las niñas. Además, puede que me tenga que ir pronto si las niñas… -les estaba diciendo con la mirada que ella era la madre y que tenían que hacerle caso- cometen el error de dar guerra, algo que seguro no pasará esta noche. No se atreverían.
Mindy se mordisqueó el labio, pero Molly ignoró la advertencia y agitó la serpiente de mentira en la cara de su hermana.
– Ya les había dicho que las llevaría al Burger Corral. Está en la esquina de la Tercera con Pine.
– Ya sé dónde está -dijo él secamente-, he crecido aquí. Pero estaba pensando en algo un poco más tranquilo.
– Créeme, cuando tienes hijos de cuatro años, no buscas un sitio tranquilo.
Molly estaba tirándole del abrigo.
– Vamos, mami.
– Mira, si quieres venir, allí estaremos -le dijo-. Ya salimos para allá.
– Estaré allí en media hora.
Nicole colgó y se dijo que no estaba pensando con claridad. ¿No se había dicho ya que no se relacionaría con Thorne, que sólo porque hubieran compartido unos besos, conversaciones y hubieran hecho el amor, no había razón para volver a confiar en él? Pero había algo en ese hombre tan terriblemente irresistible que resultaba peligroso. Más que peligroso, era un suicidio emocional.
– Vamos, niñas, poneos los abrigos.
El teléfono volvió a sonar casi al instante y Nicole lo levantó pensando que Thorne había cambiado de idea.
– ¿Ahora quieres echarte atrás? -dijo ella bromeando.
– Creo que ya es un poco tarde para eso, ¿no? -la voz de Paul llevó al traste su buen humor y se preparó para lo que seguramente sería una conversación tensa.
– Esperaba la llamada de otra persona.
– Entonces seré breve -su voz era fría y Nicole se sorprendió por el hecho de haber podido amar a un hombre así.
– Vale.
– Se trata de los derechos de visitas.
– ¿Qué pasa? -preguntó sujetando con fuerza el auricular y con un nudo en el estómago, como siempre le pasaba cada vez que Paul y ella empezaban a discutir… lo cual sucedía casi siempre que hablaban.
– Sé que tengo derecho a tener a las niñas todos los veranos y cada dos Navidades.
– Sí -el corazón comenzó a latirle con fuerza. No podía creerlo, pero era posible que fuera a pedirle la custodia. ¡Dios mío! ¿Qué haría ella si perdiera a sus hijas?
– Pero Carrie y yo vamos a ir a visitar a sus padres en Boston en Navidad y este verano hemos planeado un viaje a Europa. Tiene que acudir a una convención en Madrid y hemos pensado en aprovechar la oportunidad y ver Francia, Portugal e Inglaterra mientras estamos allí. Así que habría cuatro semanas en mitad del verano en las que no podríamos llevarnos a las gemelas.
«Como si las responsabilidades como padre fueran algo que pudiera elegir cuándo tener».
Miró a sus hijas, que ahora estaban poniéndose los abrigos, y se le rompió el corazón al imaginarlas creciendo sin un padre.
– Sabes que nos encantaría tenerlas si fuera posible, pero Carrie tiene que pensar en su trabajo.
– Por supuesto.
– Igual que tú, Nicole. Igual que has hecho tú siempre -allí estaba, era inevitable. Lo que era algo bueno para Carrie era malo para Nicole, pero no había necesidad de discutir.
– No te preocupes -dijo ella con un nudo en la garganta-. Puede que sea mejor que se queden conmigo.
– La verdad es que yo pienso lo mismo. Sería duro para Molly y Mindy traerlas de pronto aquí, no están acostumbradas a una gran ciudad ni a estar metidas en un piso. Con nuestros trabajos sería muy difícil…
– Mira, lo entiendo, pero tengo que irme. ¿Quieres… hablar con las niñas? -no podía soportar ni un minuto más oyendo cómo se justificaba por dejar de lado a las niñas.
¡Eran sus hijas! Preciosas y maravillosas, y se merecían algo mejor.
– Oh… -un silencio-. Claro.
Sin mucho entusiasmo, puso a las niñas al teléfono, las dejó hablar con ese extraño y en unos minutos volvió a hablar ella.
– Ya llego tarde y tengo que irme, pero solucionaremos lo de las visitas.
– Sabía que podía contar contigo -las palabras de Paul resonaron en su mente, ¿qué haría él si no pudiera contar con ella?-. Me alegra que lo entiendas -dijo con voz de alivio.
– Adiós, Paul -colgó y ayudó a Mindy a subirse la cremallera del abrigo-. Vamos niñas, en marcha.
– ¿Estás enfadada, mami? -le preguntó Mindy cuando se colgó el bolso al hombro. Al ver su reflejo en el cristal de la ventana, Nicole comprendió la preocupación de su hija.
– Ya no. Vamos, al coche -abrió la puerta y las niñas salieron. Sus piernas regordetas se movían rápidamente, sus zapatos golpeaban el suelo de porche trasero y sus risas resonaban por el aire de la noche.
– Yo voy delante -gritó Molly.
– No, yo -respondió Mindy.
– Las dos vais detrás, en vuestras sillas, ya lo sabéis.
– Pero Billy Johnson va delante -dijo Molly. Billy era un niño de pelo alborotado que iba al colegio con ellas.
– Y también Beth Anne.
Otra amiga.
– Bueno, pues vosotras no -las ayudó a abrocharse los cinturones de seguridad y después se colocó en su asiento. Se detuvo para retocarse el pintalabios, arrancó y sonrió al oír el todoterreno lleno de vida. Mientras daba marcha atrás, sintió un repentino miedo por volver a quedar con Thorne. Tanto si le gustaba como si no, ya tenía una relación con él y eso le preocupaba.
– No es una cita -se dijo.
– ¿Qué? -preguntó Molly.
– Nada, cielo, ahora pensad qué queréis cenar -dijo y en silencio añadió: «Yo, mientras, pensaré qué voy a hacer con Thorne McCafferty».
En quince minutos, Nicole había conducido hasta el pequeño restaurante, había aparcado en el abarrotado aparcamiento y había llevado a las niñas hasta una mesa situada en una esquina cerca de un dispensador de refrescos. Las ayudó a quitarse los abrigos y las dejó ir a la zona de videojuegos donde un grupo de niños que aparentaban ocho o nueve años intentaban ganarse los unos a los otros rodeados de los sonidos de las pistolas simuladas de los juegos, del murmullo de las conversaciones, y del tintineo de los cubitos de hielo de la máquina de refrescos.
Por encima de todo ello se oía una ligera música, un tema de Elvis Presley, aunque no podía recordar cuál. Reconoció a algunos de los clientes: los dueños del pequeño mercado de la esquina, un chico al que había dado puntos cuando se había abierto la cabeza patinando y una joven madre que trabajaba en el colegio al que iban las gemelas.

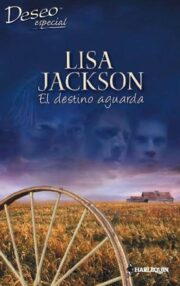
"El Destino Aguarda" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Destino Aguarda". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Destino Aguarda" друзьям в соцсетях.