Intentó balancearse un poco, pero se sentía como un estúpido y además el niño empezó a llorar con más fuerza y a ponerse colorado.
– No pasa nada -le dijo sin tener la más mínima idea de qué le pasaba al pequeño.
Los pasos de Juanita se oyeron por las escaleras.
– Ya voy, ya voy… -dijo para alivio de Thorne.
Un segundo después, apareció ante ellos.
– Está cansado.
– Estaba dormido.
– ¿Entonces por qué no lo has puesto en su cuna? -preguntó diciendo la última palabra en español.
– Porque no me ha dado tiempo a llegar a su cuna -respondió Thorne repitiendo y poniéndole énfasis a la palabra- sin despertarlo.
– ¡Pero si lo has despertado de todas formas! -enarcó una ceja mientras el bebé gritaba más de lo que Thorne pensaba que pudiera ser posible.
– Créeme, eso intentaba.
– Trae, dámelo. Vamos, pequeño -dijo ella con voz suave al separarlo de los tensos dedos de Thorne. Comenzó a susurrarle palabras en español mientras se lo llevaba de la habitación y, para vergüenza de Thorne, el bebé empezó a tranquilizarse. En unos minutos, el silencio prevaleció y Juanita volvió caminando sin hacer ruido.
– ¿Cómo lo haces?
– Práctica -le dijo y sonrió.
– A lo mejor necesito clases.
– Dios, los tres las necesitan y puede que la señorita Randi también. ¿Cómo va a ocuparse del bebé, escribir columnas, terminar su libro y recuperarse? -sacudió la cabeza de camino a la cocina.
– No hay ningún libro -le dijo al seguirla por el pasillo-. Eso era un sueño que ella tenía, nada más.
– Pero dijo que algún día escribiría uno. Lo creí. Algún día será rica y famosa -rebuscó en la nevera, susurró algo y sacó un paquete, lo abrió y miró a Harold, que estaba tumbado en una alfombra cerca de la puerta-. He guardado este hueso de la sopa para ti -le dijo. El perro se levantó como pudo y movió el rabo-, pero tienes que tomártelo fuera -se lo tiró y se giró para decirle a Thorne-: Hay un libro.
– Eso espero -respondió él, aunque no creía que sucediera. Randi había hablado sobre escribir la «gran novela norteamericana» desde que tenía quince años aunque, que él supiera, no había escrito ni una línea y mucho menos un capítulo. No tenía importancia, pero no obstante se anotó mentalmente que tenía que comentarle a Striker lo de ese sueño de Randi. ¿Por qué no? Decírselo no haría ningún daño.
Nicole salió de la bañera y se puso el albornoz. Las gemelas estaban dormidas y la casa tranquila. Se anudó el cinturón, fue a la cocina y se calentó una taza de chocolate. Parches, enroscado en un cojín de una de las sillas, abrió un ojo y bostezó, mostrando sus dientes afilados antes de volver a descansar la barbilla sobre sus patas. El microondas pitó y Nicole sacó la taza para tomársela en el salón, donde la chimenea seguía encendida. Pedazos escarlata de carbón resplandecían y el fuego crepitaba.
Dio un sorbo de chocolate, se sentó en una esquina de su sillón y hojeó una revista de padres. Acababa de empezar a leer un artículo sobre los estados de la vida de un niño cuando vio la columna: Consejos para el padre soltero, por R.J. McKay. No sabía por qué le había llamado la atención, pero comenzó a leer el texto y una extraña sensación le recorrió la espalda. Estaba escrita con el mismo estilo irónico que las columnas de Randi McCafferty, pero nadie había mencionado que Randi ahora escribiera también para revistas.
Dio otro trago de chocolate y cuando retomó el artículo, oyó un coche detenerse delante de su casa. Al girarse para mirar por la ventana, vio a Thorne yendo hacia su porche.
El pulso se le aceleró y entonces recordó que sólo llevaba puesto el albornoz. Se puso de pie y corrió hacia la habitación justo cuando sonó el timbre.
– Maldita sea -vaciló y finalmente volvió para abrir la puerta. El viento removió su pelo y le levantó el albornoz al entrar en la casa-. Vaya, señor McCafferty, menuda sorpresa.
Él mostró una petulante sonrisa al recorrerla con la mirada.
– Espero que una buena.
– Eso depende -dijo sin poder evitarlo.
– ¿De qué?
– De ti, por supuesto.
Él no esperó. En un segundo había cruzado la puerta, la había tomado entre sus brazos y sus fríos labios ya la estaban besando. Un viento helado los rodeó y justo antes de que ella cerrara los ojos y Thorne cerrara la puerta con el pie, pudo ver los primeros copos de nieve caer del oscuro cielo.
Pero la nieve quedó olvidada al instante; Thorne la besaba con insistencia y, mientras, ella sentía su corazón perder el control.
Una calidez invadió sus extremidades y el deseo fue lentamente tomando forma dentro de ella. Él la llevó contra la pared de la entrada y Nicole, rodeándolo por el cuello y separando los labios, no opuso resistencia ante el frío roce de su cuerpo contra el suyo. Thorne olía al pino de los árboles y a almizcle. Su duro cuerpo se tensó cuando los dos se abrazaron con fuerza.
Era un error. Nicole lo sabía, pero no podía resistirse a la dulce seducción de sus caricias, al cosquilleo que le provocaban sus labios.
Las manos de Thorne encontraron su cinturón, que desabrochó sin dejar de besarla y tomándose todo el tiempo del mundo. Le acariciaba la lengua con la suya, la saboreaba. Nicole sintió que le costaba respirar cuando su albornoz se abrió y él, con las manos frías y algo ásperas, le tomó un pecho. Su pezón se endureció expectante y ella se derritió por dentro.
– Oh, Nicole -murmuró Thorne contra su oído.
El deseo la invadió y unas emociones que no se detuvo a comprender le recorrieron la mente.
– ¿Estamos solos? -preguntó él con voz ronca.
– No -respondió con dificultad y sacudiendo la cabeza-. Las gemelas están aquí.
– ¿Dormidas?
Ella asintió mientras él la recorría con sus dedos tan suavemente como para hacerla gritar.
– No… No pasa nada -dijo Nicole, aunque no pensaba con claridad, no podía concentrarse en nada que no fuera el deseo que sentía por él.
– Bien -volvió a besarla, le puso un brazo bajo las rodillas y la levantó del suelo. Como si fuera una pluma, la llevó hasta su dormitorio… un santuario en el que, hasta el momento, no se había permitido entrar a ningún hombre.
Thorne cerró la puerta como pudo y echó el cerrojo antes de tenderla en la cama. El colchón se hundió ante el peso de los dos.
– ¿Qué… qué te pasa? -preguntó Nicole cuando él le quitó el albornoz.
Thorne se detuvo un instante y la miró fijamente.
– Lo que me pasa eres tú, doctora -la besó lentamente-. Ya estás demasiado dentro de mí y no puedo hacer nada para evitarlo.
– ¿Querrías hacerlo?
– No -le tomó los pechos en las manos y los besó mientras le llevó la mano hasta su camisa. A partir de ahí, ella no necesitó más instrucciones y comenzó a quitarle la chaqueta, el jersey y los pantalones a la vez que él no dejaba de besarla y de acariciarla, de hacer que su sangre ardiera y que las zonas más íntimas de su cuerpo se resintieran de deseo.
«¡No hagas esto!», gritó esa vocecilla dentro de su cabeza, pero Nicole la ignoró.
Él enredó sus dedos en su pelo y luego los fue deslizando por su espalda. Thorne sabía a sal y a deseo. Lo deseaba como nunca había deseado a nadie.
Sólo él podía satisfacerla.
Sólo él podía elevarla hasta alturas inimaginables. Lo besó y hundió sus dedos en sus hombros.
Unos fuertes músculos se movían contra su suave piel. La lengua de Thorne invadió su boca antes de encontrar rincones más profundos que le hicieron a Nicole morderse el labio para evitar gritar. Unos espasmos brotaron dentro de ella antes de que él le separara las piernas sin dejar de besarla y abrazarla. Nicole se arqueó hacia arriba; deseaba más, necesitaba que la liberara.
– Thorne -susurró cuando pensó que había perdido la cabeza de tanto deseo-. Thorne, por el amor de… oh, oooh.
Entrando en ella con intensidad, comenzó a hacerle el amor, a besarla mientras ella respiraba entrecortadamente y su cuerpo se iba cubriendo de un ligero sudor.
Una y otra vez la amó hasta que la luz del día atravesó la ventana y ella, exhausta y aún aferrada a él, cayó dormida.
Las niñas se despertaron unas horas después y la cama quedó fría y vacía; sólo el ligero aroma a sexo permanecía, entremezclado con los dulces y sensuales recuerdos de ese momento que habían compartido. Nicole miró a la cómoda donde la flor que le había regalado Thorne había muerto, los pétalos cubrían la vieja madera. Pero no había tirado la rosa. No podía.
Estaba cansada, sí, pero se sentía mejor que en años. Cantó en la ducha, se rió cuando las niñas discutieron, y se vistió con una sonrisa en la cara. Fue mientras se cepillaba el pelo cuando se vio reflejada en el espejo y se dio cuenta de la curva de sus labios y del brillo en sus ojos.
– Oh, no -dijo con incredulidad.
Pero no podía negar la pura verdad: a pesar de las advertencias que se había hecho, estaba completamente enamorada de Thorne McCafferty.
Denver ya no le atraía. Su ático parecía frío y vacío como una cueva de hielo y, aunque estaba limpio y reluciente, había toallas recién lavadas en los toalleros de bronce y la chimenea estaba encendida, no se sentía en casa. Tenía el armario lleno, con trajes, abrigos, pantalones y además tres esmóquines. Las vistas desde el salón y el dormitorio principal ofrecían una visión espectacular de las luces de la ciudad. Y aun así se sentía como en un país extranjero, como un marciano en el ático al que había considerado su casa durante demasiados años.
Había llegado a la ciudad por la mañana y había ido directo a la oficina. No sabía cómo, pero había sobrevivido a cuatro reuniones antes de ir a casa para cambiarse y acudir al evento de etiqueta organizado por Kent Williams. La cena se celebraba por una causa benéfica, pero en el fondo lo que se buscaba era sacarle un beneficio. Aunque a él eso no le importaba. Era el primero en admitir que le interesaba ganar dinero. Y aun así…
Se sirvió una copa de whisky y contempló las vistas desde la ventana. La nieve caía y las luces de la ciudad parpadeaban tras el velo formado por los copos de nieve. Vio su reflejo en el cristal, un hombre alto con un traje ligeramente arrugado, una copa en la mano que en realidad no le apetecía y sintiéndose más solo que nunca.
Nunca le había disgustado su propia compañía; en realidad, había sido de los que se reían de los hombres que necesitaban una mujer en sus brazos. Eso le había parecido de cobardes, de débiles, pero ahora, mientras observaba esa imagen fantasmagórica y distorsionada reflejada en la ventana, se imaginó a Nicole con él. Ya fuera vestida con un camisón, unos vaqueros y deportivas o una bata blanca sobre unos pantalones y una blusa, su imagen le resultaba perfecta.
– Idiota -se dijo y se terminó la copa. Iría a esa maldita fiesta, haría su trabajo y se dirigiría al aeropuerto esa misma noche. Se esperaba mucha nieve en Denver en los próximos días, pero Thorne pretendía volver a Grand Hope tan pronto como pudiera escaparse de sus obligaciones.
Había demasiados problemas en Montana como para que estuviera en ese desangelado piso al que había llamado hogar.
«Hogar». ¡Ja!
¿Qué decían los viejos refranes? «¿Hogar dulce hogar?». «¿Como en casa no se está en ningún sitio?».
«¿El verdadero hogar está donde uno tiene a los suyos?».
Miró al salón de camino a su dormitorio, donde elegiría un esmoquin. Una cosa era segura: su corazón no estaba allí. No. En ese momento residía en los pasillos del hospital St. James con la testaruda, brillante y preciosa doctora de urgencias a la que una vez había abandonado. Una mujer divorciada con dos niñas y sin deseo aparente de volver a tener otra relación seria.
Bien, pues eso estaba a punto de cambiar. Thorne estaba acostumbrado a tomar las riendas, a conseguir lo que quería, y ahora mismo, mientras sacaba del armario su esmoquin con fajín verde, lo que quería era a la doctora Nicole Stevenson. Fuera como fuera, la tendría.
Nicole no podía tenerse en pie. Había trabajado horas extras debido a un horrible accidente en el que se habían visto involucrados dos coches y una camioneta. El siniestro había sucedido a sólo tres kilómetros de los límites de Grand Hope. Un hombre de ochenta años y un adolescente no habían sobrevivido; la mujer del hombre y otros tres adolescentes luchaban por sus vidas. Todos se encontraban en estado crítico con lesiones en la cabeza, pulmones perforados, costillas rotas, bazos reventados y toda clase de contusiones. Una ama de casa de mediana edad y sus dos hijos, que iban en la camioneta, habían sobrevivido y tenían lesiones leves, pero la sala de urgencias había sido una locura y se había llamado a todos los médicos, enfermeras, auxiliares y anestesiólogos que estuvieran disponibles.

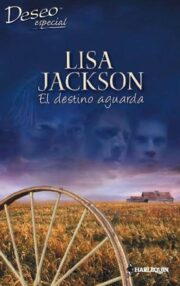
"El Destino Aguarda" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Destino Aguarda". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Destino Aguarda" друзьям в соцсетях.