Nyssa y las hermanas Basset eran las muchachas de más edad, pero Katherine y Ana eran altivas y demasiado pagadas de sí mismas porque su padre era el gobernador de Calais. Ana, la mayor, había sido objeto de habladurías el verano anterior cuando el rey le había regalado un caballo y una silla de montar. Ambas hermanas se habían criado en la corte y Nyssa encontraba sus aires de superioridad insoportables.
– No les hagas caso – le dijo un día Catherine Ho-ward -. Son unas engreídas.
– Para ti es fácil decirlo – replicó Nyssa -. Tú eres una Howard, pero yo sólo soy una Wyndham y no tengo experiencia en la corte.
– ¡Tonterías! – intervino Elizabeth Fitzgerald -. Yo también he crecido en palacio y te aseguro que tus modales son tan buenos como los de una cortesana, Nyssa.
– Estoy de acuerdo – asintió Katherine Carey -. Nadie diría que es la primera vez que vienes a la corte!
Todas eran jóvenes amables de entre quince y dieciséis años y algunas de ellas eran bellísimas: el abundante cabello rizado de color castaño de Catherine Howard y sus ojos azul turquesa llamaban poderosamente la atención, Katherine Carey era una preciosa rubia de ojos oscuros y Elizabeth Fitzgerald tenía el cabello negro y los ojos azules. Nyssa no tardó en descubrir que también eran alegres y animosas y que tenían a los jóvenes de la corte en pie de guerra. La pobre lady Brow-ne solía tener problemas para mantener el orden y la disciplina.
La princesa Ana llegó a Calais el 1 1 de diciembre, pero no pudo continuar su viaje porque el tiempo se negó a cooperar y las costas francesas y británicas se vieron azotadas por feroces tormentas durante dos semanas. Cada vez era más evidente que la boda iba a tener que aplazarse una vez más, pero ni siquiera el nuevo retraso de la reina interrumpió la frenética actividad de palacio. Los nobles a quienes el rey había llamado a palacio para que presentaran sus respetos a la nueva reina llegaban a Hampton Court en grupos numerosos.
El 26 de diciembre el tiempo mejoró un poco, por lo que*el almirante jefe decidió embarcar a la reina y a su séquito antes de que un nuevo temporal les obligara a permanecer en Calais hasta marzo. Partieron a medianoche y consiguieron atravesar el canal sin ninguna dificultad. A las cinco de la mañana la caravana llegó a Deal y fue recibida por la duquesa de Suffolk, el obispo de Chichester y otras personalidades. La princesa Ana fue conducida al castillo de Dover y aquella misma noche el tiempo volvió a empeorar. La débil lluvia pronto se transformó en una tormenta de nieve acompañada de fuertes vientos del norte.
A pesar del mal tiempo, la princesa Ana insistió en continuar el viaje hasta Londres. El lunes 29 de diciembre llegó a Canterbury, donde la esperaban el arzobispo Cranmer acompañado de trescientos hombres vestidos con trajes de seda de color dorado que se apresuraron a escoltarla hasta el monasterio de San Agustín. El martes 30 la reina viajó de Canterbury a Sitting-bourne y el día siguiente llegó a Rochester, donde el duque de Norfolk la esperaba en Reynham Down con cien hombres a caballo vestidos de verde y dorado que la acompañaron al palacio del obispo, donde permaneció durante dos días.
Era en el palacio del obispo donde lady Browne y unas cincuenta damas, incluidas las seis damas de honor, esperaban a la nueva reina. Cuando lady Browne acudió a presentar sus respetos a la princesa Ana, apenas pudo contener su sorpresa y su consternación. La mujer que contemplaba no se parecía en nada a la hermosa joven que Holbein había pintado y cuyo retrato el rey besaba varias veces al día. Lady Browne hizo una reverencia a la princesa y contuvo la risa cuando recordó una canción que se cantaba en la corte y que había sido compuesta inspirándose en el afecto que el rey mostraba al retrato de la futura reina: «Ahora que he mos visto vuestro retrato, queremos saber si realmente sois tan bella.»
La reina no era la muchacha de rostro dulce y estatura mediana que Holbein había pintado, sino una joven alta y de facciones duras cuya piel mostraba un tono oliváceo en lugar de un blanco sonrosado. En cambio, sus ojos azules eran brillantes y estaban bien alineados; sin duda eran el único rasgo hermoso de aquel rostro. Cuando lady Browne se puso en pie, la princesa esbozó una amplia sonrisa. Era una sonrisa amable y llena de buena voluntad, pero la dama supo que aquella mujer no iba a volver loco de amor a Enrique Tudor.
Margaret Browne había vivido mucho tiempo en la corte y sabía que el rey sentía predilección por las mujeres menudas, delgadas y cariñosas. ¡Aquella valquiria alemana no tenía ninguna posibilidad de conquistar el corazón del monarca! Si por lo menos mostrara buen gusto en el vestir…, se lamentó lady Browne mientras examinaba sus ropas extravagantes y pasadas de moda. Parecía que se había vestido con un par de orejas de elefante y el traje, aparte de ser muy poco favorecedor, la hacía parecer todavía más alta.
– Bienvenida a Inglaterra, señora -consiguió articular finalmente-. Soy lady Margaret Browne, la encargada de escoger a vuestras damas. Seis de ellas me han acompañado hasta aquí y, si dais vuestro permiso, os las presentaré.
El joven barón Von Grafsteen tradujo las palabras de lady Margaret y la reina asintió con tanta fuerza que la darha temió que se le deshiciera el peinado. A una indicación de lady Browne, Philip Wyndham abrió una puerta y las seis muchachas entraron en el salón luciendo sus mejores galas. Cuando vieron a la princesa abrieron ojos como platos y las hermanas Basset emitieron una exclamación de sorpresa.
– ¡Saludad a la reina! -ordenó lady Browne, furiosa-. Cuando diga vuestros nombres en voz alta os adelantaréis y haréis una reverencia a su majestad, ¿entendido?
– Dejad a lady Nyssa la última, señora -pidió Hans-. Mi señora se llevará una gran alegría cuando vea que una de sus damas habla un poco de alemán y quizá le haga algunas preguntas.
– Me parece una buena idea -asintió lady Browne, quien se apresuró a presentar a las damas. Aliviada, comprobó que habían recuperado la compostura a pesar de la impresión que acababan de sufrir. Katherine Carey fue presentada primero por ser sobrina de Enrique Tudor. La siguió Catherine Howard por ser su tío un hombre importante e influyente. A continuación vinieron Elizabeth Fitzgerald y las hermanas Basset.
– Bienvenida a Inglaterra, majestad -dijo Nyssa en alemán cuando le llegó el turno de inclinarse ante la princesa.
Ana de Cleves esbozó una radiante sonrisa y empezó a hablar con tanta rapidez que Nyssa se volvió hacia Hans suplicando un poco de ayuda.
– Nyssa no os entiende, alteza -explicó el muchacho-. Está aprendiendo nuestro idioma porque pensó que os agradaría hablar con alguien que comprendiera vuestra lengua, pero todavía no la domina.
La princesa asintió y se volvió hacia Nyssa.
– Sois muy amable por haber pensado que me sentiría muy sola en la corte -dijo, hablando muy despacio-. ¿Me entendéis ahora?
– Sí, señora -contestó Nyssa.
– ¿Quién es esta joven, Hans? -dijo lady Ana-. ¿Es de buena familia?
– Es la hija del conde de Langford, señora. Su familia no es rica ni poderosa, pero hace mucho tiempo la madre de la muchacha fue amante de vuestro futuro marido. He oído decir que era una dama discreta y respetada y creo que se la conocía como La Amante Callada.
– Entiendo-contestó la reina-. ¿Es posible que sea la hija de mi futuro marido?
– No, señora. Cuando su madre llegó a la corte, lady Nyssa tenía dos años, así que es una heredera legítima.
– Hans, ¿tú no sabrás por qué todos me miran con esa expresión de asombro, verdad? -inquirió la princesa-. Cuando lady Browne me ha visto se ha quedado boquiabierta y mis damas parecen desconcertadas. ¿Es por mi vestido? A mí me parece que hay algo más.
– Majestad, el pintor Holbein… -titubeó Hans-. Bueno… parece que os pintó más delgada y bella de lo que en realidad sois y ahora el rey dice haberse enamorado de ese retrato.
– ¡Vaya por Dios! -se lamentó ella-. Me temo que va a tener que aceptarme tal y como soy. Después de todo, él tampoco es un Apolo -añadió sofocando una risita traviesa-. Ha tenido suerte de encontrar una novia de sangre real que haya aceptado casarse con él; no tiene muy buena reputación como marido. Aún así, me alegro de haber salido de Cleves y espero no regresar jamás: desde la muerte de nuestro padre, mi hermano está insoportable.
Nyssa era toda oídos. Aunque Hans y la princesa hablaban demasiado deprisa, de vez en cuando una palabra entendida a medias daba sentido a toda una frase. La princesa Ana parecía una mujer inteligente e intuitiva y tenía sentido del humor.
– Si queréis, yo os enseñaré a hablar nuestra lengua -se ofreció sin esperar a ser preguntada.
– ¡Excelente! -exclamó lady Ana, complacida-. Hans, di a lady Browne que las damas de honor que ha escogido son de mi agrado, especialmente lady Nyssa.
El muchacho tradujo las palabras de la futura reina y estuvo a punto de prorrumpir en carcajadas al ver la expresión de alivio de lady Margaret.
– Di a su alteza, que me alegro de que mi elección la haya complacido y que me parece una dama muy amable -dijo lady Browne. Amable, pero no lo suficientemente bonita como para agradar al rey, añadió para sus adentros. Se preguntaba cuál sería la reacción de Enrique Tudor al verla. Haciendo una última reverencia a la princesa, se apresuró a retirarse acompañada de las jóvenes damas, quienes la siguieron como los polluelos a la gallina. •
– ¡Es horrible! -exclamó Ana Basset cuando estuvieron solas en la habitación asignada a las damas-. ¡Es la mujer más fea y peor vestida que he visto en mi vida!
– En cuanto el rey la vea, la enviará de vuelta a Cleves -asintió su hermana sin abandonar su tono de superioridad-. ¡No se parece en nada a la difunta reina Jane!
– La reina Jane sería muy bonita y graciosa pero está muerta y enterrada desde hace dos años -intervino Catherine Howard-. Es cierto que dio al rey su único heredero, el príncipe Eduardo, pero todas sabemos que no habría tardado en cansarse de ella. Además, mi tío dice que sus parientes son insoportables. El rey necesita una nueva esposa que le dé más hijos -concluyó en tono práctico.
– Estoy de acuerdo -dijo Katherine-. Sin embargo, pienso que la princesa Ana no agradará al rey. ¡La pobre ha hecho un viaje tan largo para nada!
– Tampoco el rey es joven y atractivo -opinó Eli-zabeth Fitzgerald-. Es cierto que lady Ana no es una mujer hermosa, pero ¿os habéis fijado en sus ojos? Yo diría que es una dama amable y bondadosa.
– Va a necesitar más que unos ojos amables y bondadosos para conquistar al rey Enrique -intervino lady Browne-. ¿Qué decís vos, lady Ñyssa? Estuvisteis hablando con ella. ¿Qué os dijo?
– Yo sólo le di la bienvenida a Inglaterra y ella me dio las gracias -contestó Nyssa-. También me ofrecí a enseñarle inglés. Está deseosa por aprender la lengua y las costumbres de nuestro país, ¿sabéis? A mí me gusta y espero que también le guste al rey.
Poco tiempo después supieron que Enrique Tudor, incapaz de esperar por más tiempo la llegada de su adorada novia a Hampton Court, había tomado un caballo y había acudido a su encuentro para «alimentar el amor que sentía por la que iba a ser su esposa», como había dicho a su primer ministro, Cromwell. Vestido con un abrigo verde, ocultando su rostro bajo un sombrero y trayendo en la mano una docena de pieles de marta con las que pensaba obsequiar a lady Ana irrumpió en la sala de audiencias del palacio del obispo. La reina emitió un grito de terror al ver a aquel hombre de elevada estatura envuelto en pieles y la emprendió a golpes con él. El rey apartó a «aquella loca» de un empujón y la miró ceñudo.
Hans von Grafsteen le hizo una reverencia y se apresuró a disculparse en nombre de su señora.
– Su alteza no sabe quién sois. Dejadme que se lo explique.
– ¡Date prisa, muchacho! -se impacientó Enrique Tudor-. Llevo meses esperando la llegada de esta dama y estoy impaciente por empezar a cortejarla -añadió acercándose para mirarla de cerca.
– No, os asustéis, alteza -dijo Hans a su señora-. Este caballero es el rey, que ha venido a daros la bienvenida personalmente.
– ¿Estás seguro de que este oso sin modales es el rey? -se sorprendió la princesa soltando el almohadón con el que había atizado en la cabeza a Enrique Tudor-. Gott im Himmel!-exclamó-. ¿Dónde me he metido, Hans?
– Está esperando que le saludéis, señora.
– Si no hay más remedio… -suspiró lady Ana, resignada, disponiéndose a hacer una reverencia al rey.
¡Parece tan dócil y bondadosa!, se dijo Enrique Tudor recuperando su buen humor. La pobrecilla está asustada y a pesar de ello no ha dejado a un lado sus buenos modales. Qué modestia, qué delicadeza en sus movimientos… ¡qué mujer tan enorme! ¿Dónde está la dama del retrato?, se preguntó alarmado cuando lady Ana se puso en pie y le miró directamente a los ojos.

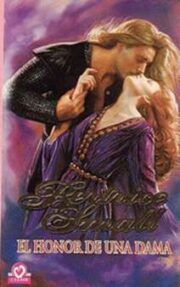
"El Honor De Una Dama" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Honor De Una Dama". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Honor De Una Dama" друзьям в соцсетях.