– Bienvenida a Inglaterra, señora -consiguió articular.
Hans von Grafsteen se apresuró a traducir las palabras del rey.
– Dale las gracias -respondió la princesa. Horrorizada, comprobó que, a pesar de las elegantes ropas que vestía, su futuro marido estaba gordo como un tonel. No iba a tener más remedio que renovar su guardarropa pasado de moda si no quería avergonzar al monarca. Sería un gasto enorme pero afortunadamente todo era poco para la reina de Inglaterra.
– Hans, pregunta a la princesa si ha tenido un buen viaje -pidió Enrique Tudor al joven intérprete cuando se hubo recuperado de la sorpresa.
– Di a su majestad que me impresionó el recibimiento que sus hombres me dispensaron en Calais -contestó ella-. Su pueblo me ha recibido con tanto cariño que me siento emocionada y agradecida. -No le gusto, se dijo sin dejar de sonreír. Tengo que ganarme su simpatía o acabaré decapitada. Podría conquistarle pero ¿ es eso lo que quiero?, se preguntó.
– Me alegra que hayáis decidido continuar vuestro viaje a pesar de las inclemencias del tiempo -añadió Enrique Tudor. No me extraña que se arriesgara a que dar atrapada en mitad de una tormenta de nieve, reflexionó. No podía esperar para casarse con un hombre como yo. ¡Ese maldito Cromwell me ha engañado como a un chino! Él escogió a esta mujer por mí y pagará por ello. ¡Y si existe la forma de escapar de este matrimonio, juro por Dios que la encontraré! No pienso unirme a esta dama. No puedo culpar al pobre Hol-beín; después de todo, es un artista y mira con el corazón, no con los ojos.
– Pregunta a su majestad si desea sentarse pero no le digas que he advertido que le duele la pierna -dijo lady Ana interrumpiendo los pensamientos del rey-. A algunos hombres de cierta edad no les gusta que una mujer les recuerde que se hacen viejos. Dile que me gustaría beber una copa de vino con él y brindar por nuestro futuro matrimonio. Fuera hace mucho frío, ha cabalgado bajo la lluvia durante muchas horas y, como puedes ver, acaba de sufrir una gran decepción.
– Debéis ser valiente y paciente con él, señora. Majestad, la princesa desea saber si os gustaría beber una copa de vino -añadió Hans volviéndose hacia el rey-. Teme que pilléis un resfriado tras la larga cabalgada bajo la lluvia. Como veis, le preocupa vuestra salud.
– Ya lo veo -repuso Enrique antes de quedarse pensativo durante unos segundos-. De acuerdo -dijo finalmente-. Una copa de vino me hará bien. Da las gracias a la princesa -pidió. ¡Por lo menos la dama tenía buen corazón!
Eady Ana acompañó a Enrique hasta un confortable sillón situado junto a la chimenea y se sentó frente a él. El rey observó a su futura esposa a placer y comprobó que carecía de elegancia y que su fuerte acento alemán le hería los oídos. ¡Maldito Cromwell! Seguro que había mentido cuando le había asegurado que María de Guisa y Cristina de Dinamarca habían rechazado sus propuestas de matrimonio. ¿Qué mujer en su sano juicio no querría ser reina de Inglaterra? Pero Cromwell no se iba a salir con la suya. ¡Nada ni nadie le obligaría a casarse con Ana de Cleves!
Hans regresó trayendo dos copas de plata y permaneció junto a los futuros esposos para traducir las frases que deseaban dirigirse hasta que el rey decidió que necesitaba unos momentos a solas para reflexionar.
– Di a lady Ana que agradezco su hospitalidad y que volveré a verla pronto -dijo poniéndose en pie. Espero que no sea así, añadió para sus adentros.
– Está deseando marcharse, ¿verdad? -suspiró lady Ana, resignada-. Di a su majestad que agradezco su caluroso recibimiento y si te ríes te atizaré -amenazó-. Estoy metida en un lío muy gordo.
– Mi señora dice que agradece vuestro caluroso recibimiento -repitió Hans muy serio.
– Ya -gruñó Enrique Tudor antes de despedirse de la dama con una reverencia y salir de la habitación dando un portazo.
Anthony Browne le esperaba en el pasillo.
– ¡Me han engañado! -espetó el rey corriendo a su encuentro-. ¡Esa mujer no es como me habían hecho creer… y no me gustal ¡Dáselas tú! -rugió al darse cuenta de que había olvidado entregarle las pieles que traía como regalo.
– Entonces, ¿lady Ana de Cleves no os agrada, señor? -preguntó sir Anthony.
– ¿Estás sordo o qué? -gritó Enrique fuera de sí-. ¡Acabo de decirte que no! ¡Maldito sea el que me contó la leyenda del cisne del Rin que dio origen a la dinastía de Cleves! ¡Esta mujer no parece un cisne, sino un caballo percherón!
Nyssa, que avanzaba por el pasillo y había oído los gritos del rey, no pudo contener una exclamación. Al oír su grito, ambos hombres se volvieron y Nyssa se apresuró a hacer una reverencia al rey.
– No os asustéis, lady Nyssa -la tranquilizó Enrique Tudor, tomándola de la mano y ayudándola a ponerse en pie-. Dad gracias a Dios por ser la hija de un conde -suspiró-. Los reyes debemos casarnos por el bien de nuestro pueblo, no por amor.
– La princesa de Cleves parece una dama amable y bondadosa -repuso Nyssa-. Me he ofrecido a enseñarle nuestra lengua y se ha mostrado encantada.
– ¿No te parece una criatura encantadora, Anthony? Como su madre, tiene un corazón de oro -exclamó el rey, emocionado, estrechando a la desconcertada Nyssa entre sus brazos y acariciándole el cabello-. ¡Mi querida Nyssa, ojalá no conozcáis nunca el martirio de ser casada por la fuerza! -añadió emitiendo un hondo suspiro-. ¡Soy vuestro rey y os ordeno que os caséis enamorada! -gritó antes de soltarla y alejarse pasillo abajo gruñendo entre dientes.
– Será mejor que no contéis a nadie lo que habéis visto, jovencita -advirtió sir Anthony antes de echar a correr en pos de su señor.
– Soy consciente de que el matrimonio de su majestad es un asunto de Estado -replicó Nyssa, ofendida-. Soy joven e inexperta pero sé que una boda real no es un juego de niños. Además, no deseo herir los sentimientos de lady Ana.
– Veo que no sois un ratón de campo.
– Mi madre tampoco era tan ignorante como la corte cree -respondió la joven-. Hay que ser muy inteligente para salir airosa de las intrigas de palacio y ella lo era -concluyó antes de despedirse de sir Anthony con una reverencia y regresar junto a la reina.
– Su majestad sabe que el rey está descontento con ella -espetó Hans en cuanto Nyssa cerró la puerta a su espalda.
– ¡Chist! Sir Anthony Browne está fuera.
– ¿Qué pasará? ¿Crees que el rey le cortará la cabeza?
– ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Sólo porque no es tan hermosa como Holbein la retrató? No es culpa suya; la pobre sólo es un ratoncito entre las garras del gato.
– Pero entonces, ¿qué ocurrirá? -insistió Hans bajando la voz.
– No lo sé -suspiró Nyssa-. Quizá el rey encargue a Cromwell y al resto de los consejeros que busquen la manera de anular el matrimonio. Enrique Tudor nunca confesará que ha cometido un error y buscará un chivo expiatorio. Mi madre ya me advirtió que nunca le contradijera. ¿Hay algo que pueda ser utilizado contra la princesa?
– Cuando era una niña se habló de casarla con el hijo del duque de Lorena, pero la alianza no fructificó. Mi señor no habría comprometido a la princesa con el rey Enrique si ésta hubiera dado palabra de matrimonio a otro hombre.
– ¿De qué habláis? -preguntó lady Ana, que se había acercado por detrás.
– Lady Nyssa siente mucho que vuestro primer encuentro con Enrique Tudor no haya resultado como esperabais y le gustaría ayudaros -respondió Hans.
– Dile que debe comportarse con dignidad y compostura en presencia del rey -le interrumpió Nyssa-. Será mejor que actúe como si no se hubiera dado cuenta de que está disgustado con ella y que haga todo lo posible para complacerle. Enrique Tudor no es un hombre que se moleste en disimular sus sentimientos y en cuanto la corte advierta lo que ocurre, todos se le echarán al cuello. Deberá ser prudente y discreta si desea sobrevivir.
– Ja, ja -asintió lady Ana cuando Hans hubo traducido las palabras de Nyssa-. Lady Nyssa tiene razón. Quizá sea la primera vez que pisa la corte pero es una muchacha sensata y juiciosa. Pregúntale si sabe si el rey mantendrá su palabra de matrimonio.
– A menos que sus consejeros encuentren un motivo válido para anular la unión, la boda tendrá que celebrarse. Por esta razón, la princesa deberá aprender a complacer a Enrique Tudor. Debe empezar a estudiar música cuanto antes; Catherine Howard puede enseñarle a tocar el laúd y la espineta. Y también debe aprender a bailar; a su majestad le encanta.
– Pero ¿ese mastodonte baila? -exclamó la reina sorprendida cuando Hans tradujo las palabras de Nyssa-. ¡No puedo creerlo! ¿Y no se hunde el suelo?
– Es muy buen bailarín y muy ágil a pesar de su tamaño -aseguró Nyssa.
– Ja? Entonces aprenderé -prometió-. Haré todo lo posible por convertirme en un modelo de esposa perfecta.
Nyssa se echó a reír divertida.
– Di a su majestad que, aunque debe complacerle en todo, no debe permitir que el rey la tome por una pusilánime sin carácter -advirtió-. No es que no le gusten las mujeres inteligentes y con personalidad; simplemente prefiere saberse superior a ellas.
Ana de Cleves estalló en ruidosas carcajadas.
– Ja, ja! Conozco a muchos hombres como él. Sospecho que mi hermano y el rey Enrique se llevarían de maravilla. Yo opino que Dios creó al hombre primero y, al darse cuenta de que había cometido un gravísimo error, creó a la mujer.
Dos días después la caravana real partió camino de Dartford y el 2 de enero la corte se instaló en Green-wich. Pronto se extendió entre los cortesanos el rumor de que las primeras palabras del rey al ver a su futura esposa habían sido: «¡No me gusta!» Curiosamente, Holbein se las arregló para librarse de la ira del rey regalándole un retrato al óleo del príncipe heredero vestido de satén rojo en el que se apreciaba el parecido del hijo con su augusto padre.
Ante la alegría de la mayoría de los cortesanos, el rey la emprendió con Cromwell, su primer ministro, durante el consejo que se celebró en el palacio de Whi-tehall, en Londres.
– ¡Me has engañado, maldito! -rugió furioso-. ¡Podría haber tenido una esposa francesa o danesa, pero a ti sólo te convenía la princesa de Cleves! ¿Piensas decirme por qué? ¡La piel de su rostro tira a verde, sus facciones son duras y tiene la figura de un caballo perdieron! ¡Una yegua de Flandes, eso es lo que es! ¡Pero os aseguro que este semental no la montará!
Thomas Cromwell palideció y el resto de los consejeros se regocijaron interiormente. Pero el primer ministro todavía guardaba un as en la manga:
– Vos también la visteis, señor -dijo volviéndose al almirante jefe de la armada-. ¿Por qué no dijisteis a su majestad que la dama no se parecía a la del retrato? Yo me comuniqué con su hermano por escrito pero vos la visteis en persona.
– Describir a la reina no era mi misión -se defendió el almirante-. Además, cuando la conocf su majestad ya había dado palabra de matrimonio. No es tan bella como Holbein la pintó, pero parece agradable y bondadosa.
– ¡El almirante tiene razón! -rugió el rey-. Tu obligación era conocer hasta el último detalle de esa mujer, incluido su aspecto físico. ¡Se nota que no eres tú quien debe casarse y acostarse con ella! ¡No me gusta! ¡No me gusta!
– Pero ese matrimonio os conviene, alteza -insistió el primer ministro-. Así contrarrestáis la alianza entre Francia y el Sacro Imperio Romano.
– Ya que su majestad está tan contrariado, quizá podríamos anular la boda -propuso el duque de Norfolk.
– De ninguna manera -replicó Cromwell con firmeza-. No hay ningún motivo para enviar a la princesa de vuelta a Cleves. No ha dado palabra de matrimonio a ningún otro hombre, no hay problemas de consanguinidad y tampoco es luterana. De hecho, la iglesia de su país cede su autoridad al Estado, como la nuestra.
– Me habéis engañado -refunfuñó el rey-. Si hubiera sabido cómo era no me habría comprometido con ella. ¡Estoy atrapado! -rugió descargando un puñetazo sobre la mesa y dirigiendo una mirada furiosa a su primer ministro. El resto de los consejeros se sonrieron al pensar que los días de Thomas Cromwell estaban contados. ¡Finalmente el hijo del carnicero había cometido un error que podía costarle la vida!
– ¿Qué día deseáis que la reina sea coronada, majestad? -preguntó Cromwell poniéndose en pie sin perder un ápice de su aplomo-. ¿Os parece bien el día de la Candelaria, como habíamos dicho?
– Ya veremos si esa mujer será la próxima reina de Inglaterra -respondió el rey con gesto ceñudo.
– Majestad, lady Ana no tardará en llegar a Londres -insistió Thomas Cromwell.
Sin dignarse a contestarle, Enrique Tudor dio media vuelta y salió de la habitación cerrando la puerta de un formidable portazo.
– Buena la habéis hecho, Crum -dijo el duque de Norfolk.

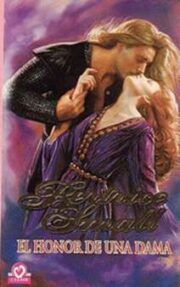
"El Honor De Una Dama" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Honor De Una Dama". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Honor De Una Dama" друзьям в соцсетях.