Por esta razón, después del banquete celebrado en honor de la princesa Ana aquella misma noche corrió en busca de su primer ministro.
– Lady Ana es una dama de reputación y pasado intachables -suspiró Cromwell negando con la cabeza-. Y el pueblo la quiere. Me temo que no hay nada que hacer.
– Entonces, ¿los abogados no han dado con una solución?
Thomas Cromwell volvió a negar con la cabeza. Sabía que su vida corría peligro y empezaba a preocuparse. Mientras un escalofrío recorría su espalda recordó a su predecesor, el cardenal Wolsey, a quien el rey había culpado por no conseguir la colaboración de la reina Catalina de Aragón en el asunto de su divorcio. Si no hubiera muerto de camino a Londres habría sido ejecutado por el mismísimo Enrique Tudor.
El cardenal había tratado de aplacar la ira del rey ofreciéndole el palacio de Hampton Court, pero ni siquiera un regalo tan valioso había bastado para hacerse perdonar. Los ojos de Enrique Tudor brillaban con la misma intensidad que lo habían hecho entonces y, por primera vez en su vida, el primer ministro, que se sabía el causante del enojo de su monarca, no sabía qué hacer. La capacidad del rey de inventar las más refinadas formas de vengarse de sus enemigos era de sobras conocida, por lo que Cromwell se dijo que, si había llegado su hora, prefería una muerte rápida y sencilla.
Enrique Tudor despidió a sus consejeros con brusquedad y se retiró a sus habitaciones. Se sirvió una copa de vino, se desplomó en un sillón y reflexionó mientras bebía.
– Parecéis un león con una espina clavada en la pata, Hal -dijo Will Somers, su bufón, arrodillándose junto a él. Margot, la mónita de cara arrugada que siempre le acompañaba, se acurrucó entre sus brazos. Era muy vieja, empezaba a perder pelo y el poco que conservaba estaba salpicado de hebras grises. Emitió un suave gruñido y miró a su amo en busca de unas palabras amables.
– Aparta a ese animal repugnante de mi vista -refunfuñó Enrique Tudor.
– A la pobrecilla sólo le quedan unos pocos dientes -repuso Will acariciando el lomo de su mascota.
– Aunque no le quedara más que uno, se las arreglaría para morderme una mano. Me siento tan desgraciado, Will -suspiró, apesadumbrado-. Me han engañado.
– Es cierto que la princesa no se parece en nada a la joven del retrato -contestó Will, que sabía que era inútil discutir con el monarca cuando éste se disgustaba-. Sin embargo, parece una mujer digna y bondadosa.
– Si pudiera encontrar la forma de librarme de ella… -murmuró el rey-. ¡Es igual que una yegua deFlandes!
– En efecto. Lady Ana es una mujer alta, pero estoy seguro de que os gustará mirarla directamente a los ojos; es ancha pero no está gruesa. Con vuestro permiso, majestad, los años también han pasado por vos y ya no sois el apuesto príncipe que cautivaba a las mujeres hace algunos años. Deberíais sentiros satisfecho por tener como prometida a una mujer como lady Ana.
– Si pudiera mandarla de vuelta a Cleves… -dijo el rey haciendo caso omiso de las palabras de su bufón.
– Un acto tan indigno no sería propio de vos, Hal. Tenéis fama de ser el caballero más galante de toda Europa y no quisiera tener que avergonzarme de serviros. La pobre princesa está lejos de su hogar, en una tierra extraña, y se siente muy sola. Si la enviáis de vuelta a su país, ¿quién la tomará como esposa después de haber sido repudiada por vos? Será una gran humillación para ella y su hermano, el duque Guillermo, os declarará la guerra. Francia y el Imperio no desaprovecharán una oportunidad tan magnífica de humillar a Inglaterra y a su monarca.
– ¡Ay, Will! -suspiró Enrique Tudor-. Eres el único hombre de esta corte que habla con sensatez y sinceridad. Si no fuera porque no puedo vivir sin tu compañía, te habría enviado a Cleves para que vieras a mi prometida. Ayúdame a acostarme y quédate un rato conmigo -añadió poniéndose en pie-. Me apetece hablar de los buenos tiempos, cuando todos éramos más felices. ¿Recuerdas a Blaze Wyndham?
– Naturalmente -respondió el bufón mientras dejaba que Enrique Tudor se apoyara en él mientras avanzaba trabajosamente hacia la cama. Él y su mónita se sentaron a los pies del lecho-. Una mujer buena y sencilla como pocas.
– Su hija está aquí, en palacio, como dama de honor de la princesa. Pero lady Nyssa no se parece en nada a su madre, quien me pidió que la trajera aquí. La joven es rebelde y franca como una rosa inglesa.
– ¿De cuál de las seis damas habláis, majestad? -inquirió Will-. Conozco a Kate Carey, a Bessie Fitzgerald y a las hermanas Basset pero nunca he hablado con la señorita rizos castaños ni con la otra joven morena.
– Nyssa es la joven morena, aunque tiene los ojos de su madre. La otra muchacha es Catherine Howard, la sobrina de Norfolk. ¡La señorita rizos castaños!
– rió Enrique Tudor-. Un mote muy ingenioso, Will. ¿No la encuentras preciosa? ¡Dios, Dios! ¡Preferiría a cualquiera de esas jovencitas como esposa en lugar de la princesa de Cleves! ¿Por qué tuve que hacer caso a Crum? -se lamentó-. Debería haber buscado una nueva esposa entre las damas de mi corte. Mi Jane, que en paz descanse, era inglesa de los pies a la cabeza y me hizo el hombre más feliz del mundo.
– Vamos, Hal, olvidáis que en la variedad está el gusto -replicó su bufón-. Apuesto a que nunca habéis estado con una alemana, por lo menos desde que yo os sirvo. Pero, ¿y antes, majestad? ¿Es cierto lo que dicen de las mujeres germanas?
– No lo sé -respondió el rey, perplejo-. ¿Qué dicen de las mujeres alemanas, Will?
– Yo tampoco lo sé -rió el bufón-. Tampoco he estado con ninguna.
– Pues pienso quedarme con la ganas de saberlo
– gruñó Enrique Tudor-. Me siento incapaz de acostarme con ella. ¡Debería haber escogido a Cristina de Dinamarca o a María de Guisa en vez de a esta muía de carga!
– ¡Hal, Hal! -le regañó el bufón cariñosamente-. ¡Qué mala memoria tenéis cuando os conviene! María de Guisa tenía tantas ganas de casarse con vos que se apresuró a comprometerse con Jacobo de Escocia cuando supo que habíais enviudado y buscabais esposa. Supongo que lo hizo porque cree que los veranos en el país vecino son más agradables que aquí. Y en cuanto a Cristina de Dinamarca, os recuerdo que contestó a vuestro embajador que si hubiera tenido dos cabezas habría estado encantada de poner una de ellas a vuestra disposición, pero que como no las tenía, prefería llorar a su difunto marido durante un par de años más. Ya no sois un buen partido y las candidatas a convertirse en vuestras esposas tienen miedo a morir decapitadas. Repito que sois afortunado por haber conseguido una esposa como lady Ana, aunque no estoy tan seguro de que ella se considere una mujer afortunada.
– Empiezas a decir tonterías, bufón -contestó el rey, irritado.
– Sólo digo la verdad, cosa que no hacen vuestros colaboradores porque temen vuestros ataques de ira.
– ¿Y tú no?
– No, Hal. Os he visto desnudo y sé que sois un hombre como el resto. Un pequeño desliz de la naturaleza, y Will habría nacido en el lugar de Hal y Hal en el de Will.
– ¡Me siento tan estúpido! ¿Cómo pude permitir que otros escogieran a mi esposa por mí? Ahora no tengo más remedio que casarme con lady Ana, ¿verdad?
– Tratad de ver el lado bueno, majestad -contestó el bufón-. Creo que lady Ana tiene mucho que ofreceros. Y ahora dormios -añadió arropándole mientras su mascota se enrollaba alrededor de su cuello-. Necesitáis descansar, y yo también. Ninguno de los dos somos jóvenes y los próximos días serán muy ajetreados. Todos sabemos que nunca hacéis las cosas a medias, así que sospecho que comeréis y beberéis tanto que no os podréis levantar en una semana.
– Como siempre, estás en lo cierto -sonrió el rey, a quien se le empezaban a cerrar los ojos.
Will se sentó a los pies de la cama hasta que los ronquidos de Enrique Tudor llegaron a sus oídos. Entonces abandonó la habitación y comunicó a los ayudas de cámara que el rey se había quedado dormido. Todos suspiraron aliviados.
El 6 de enero amaneció nublado y frío. El débil sol del invierno se filtraba a través de un cielo de color madreperla y el viento que soplaba de la orilla del río Tá-mesis era tan helado que casi cortaba. El rey se despertó a las seis de la mañana pero permaneció acostado durante media hora mientras se decía que debía ser el novio más remolón de la historia. Finalmente, saltó de la cama y llamó a sus ayudas de cámara. Éstos entraron en la habitación trayendo sus ropas y sin dejar de reír y charlar animadamente. Bañaron al monarca y le afeitaron. ¡Me siento tan ridículo!, se dijo éste con lágrimas en los ojos. Aún soy joven y sin embargo la perspectiva de una mujer joven en mi cama no me provoca la menor emoción.
Su traje de boda, bordado en oro y plata y adornado con un cuello de piel de marta, era digno de un rey. El abrigo estaba confeccionado en satén de color escarlata y los botones de diamantes se abrochaban por delante. Los zapatos de cuero rojo, de punta estrecha y redondeada, abrochados al tobillo y salpicados de brillantes y perlas, seguían la última moda de palacio. Completaba el conjunto un anillo en el que había sido engarzada una piedra preciosa y una gruesa cadena de oro.
– Estáis elegantísimo, majestad -exclamó el joven Thomas Culpeper mientras los otros asentían.
– Si no fuera porque me debo a mi país y a mis subditos no me casaría con esa mujer ni por todo el oro del mundo -refunfuñó el monarca.
– Cromwell es hombre muerto -murmuró Thomas Howard, duque de Norfolk.
– No estéis tan seguro -repuso Charles Brandon, duque de Suffolk-. El bueno de Crum es un viejo zorro y se las arreglará para salir de ésta.
– Eso ya lo veremos -contestó Thomas Howard esbozando una sonrisa triunfante. Charles Brandon se estremeció; el duque de Norfolk nunca sonreía.
– ¿Qué tramáis, Tom? -preguntó, inquieto. El duque de Suffolk sabía que Thomas Howard hacía muy buenas migas con Stephen Gardiner, obispo de Winchester. El obispo había apoyado al rey en su disputa con el Papa, pero se oponía a los cambios que Thomas Cranmer, arzobispo y aliado de Cromwell, deseaba introducir en la doctrina de la nueva iglesia británica.
– Me abrumáis, Charles -respondió Norfolk sin borrar la sonrisa de su rostro-. Siempre he sido y seguiré siendo el subdito más fiel.
– Más bien creo que os subestimo, Tom -replicó Suffolk-. A veces me dais miedo. ¡Sois tan ambicioso…!
– Acabemos con esta farsa de una vez -gruñó Enrique Tudor-. Si no hay más remedio, me casaré con ella.
Escoltado por sus nobles, abandonó la habitación y se dirigió a los aposentos de lady Ana. La joven princesa tampoco había mostrado prisa por prepararse para la boda. Cuando sus damas la habían obligado a levantarse se había metido en la bañera de mala gana. Había crecido educada en la creencia de que la higiene personal era un signo de vanidad y orgullo, pero había acabado por gustarle.
– Me bañaré todas las días -declaró entusiasmada-. ¿Qué hay en el agua, lady Nyssa? Huele bueno.
– Es esencia de rosa, majestad -contestó Nyssa.
– ¡Mí gusta! -exclamó provocando las carcajadas de sus damas, quienes no deseaban reírse de ella, sino que se sentían felices por haber complacido a su señora. Todas conocían la opinión del rey respecto a su nueva esposa y se alegraban de que lady Ana no conociera el idioma, ya que así se ahorraba un dolor innecesario. Quizá tampoco amara a Enrique Tudor pero también tenía su orgullo.
Cuando se hubo bañado, sus damas le trajeron el traje de novia de color oro bordado con perlas que, siguiendo la moda alemana, no llevaba miriñaque. Calzaba zapatos dorados sin apenas tacón para no sobrepasar al rey en estatura y se había dejado el rubio cabello suelto para proclamar su virginidad. Una diadema de oro y piedras preciosas formando tréboles y ramilletes de romero, símbolo de la fertilidad, adornaba su cabeza. Lady Lowe, su antigua ama, le puso un collar de diamantes y ciñó a la cintura de su señora un cinturón a juego. La anciana dama tenía los ojos llenos de lágrimas y cuando éstas empezaron a rodar por sus arrugadas mejillas, la princesa se las enjugó con su pañuelo.
– Si vuestra madre os viera… -sollozó.
– ¿Le ocurre algo a lady Lowe? -preguntó lady Browne a Nyssa.
– Llora porque la madre de la princesa no está aquí para asistir a la boda de su hija -contestó Nyssa. Gracias a Dios que no está aquí, añadió para sus adentros. A cualquier madre se le rompería el corazón al ver que el novio de su hija es incapaz de disimular su disgusto.
Cuando supo que el rey la esperaba, la princesa se apresuró a reunirse con él en el exterior de sus aposentos. Escoltada por el conde de Overstein y el jefe de la casa de Cleves, siguió al rey y a sus nobles a la capilla de palacio, donde el arzobispo iba a celebrar la ceremonia. Lady Ana trató de disimular el miedo que sentía y adoptó una expresión serena mientras se decía que ni el rey la quería a ella ni ella quería al rey y que sólo se casaban para cumplir el pacto firmado entre Gleves e Inglaterra.

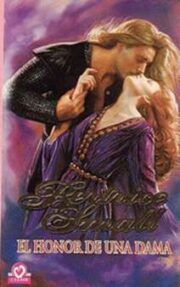
"El Honor De Una Dama" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Honor De Una Dama". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Honor De Una Dama" друзьям в соцсетях.