El jolgorio y la algazara de la fiesta llegaban desde el exterior de la habitación de la reina y el rey, vestido con una bata de terciopelo y tocado con un gorro de dormir, abrió la puerta. Las damas se inclinaron al paso del monarca, sus nobles colaboradores y el arzobispo. Sin mediar palabra, el rey se tumbó junto a la reina, que le esperaba en la cama, mientras el arzobispo Cranmer bendecía la unión de los esposos.
– ¡Fuera de aquí todo el mundo! -gruñó Enrique Tudor cuando el arzobispo hubo concluido las oraciones-. ¡Acabemos con esto de una vez! ¡Fuera!
Las damas y los nobles se apresuraron a abandonar la habitación mientras intercambiaban miradas y sonrisas maliciosas. Los novios se sentaron el uno junto al otro sin saber qué hacer. Finalmente Enrique Tudor se volvió, contempló a su esposa y se estremeció. La muchacha no era fea y sus ojos azules tenían un brillo inteligente, pero su rostro era de rasgos duros y angulosos. Además, era mucho más grande que Catalina, Ana y su dulce Jane. Cuanto antes empecemos, antes terminaremos, se dijo resignado mientras alargaba la mano y tomaba entre sus dedos un mechón del cabello de su esposa. Se sorprendió al descubrir que era suave y sedoso. ¡Por lo menos había algo en ella que le gustaba!
– Sé que no gusto ti -dijo lady Ana con su marcado acento alemán.
Enrique Tudor guardó silencio durante unos segundos y se preguntó a dónde conduciría aquella conversación.
– No os habéis casado conmigo si habéis tenido una… una… ¡No recuerdo el palabra!
– ¿Excusa?
– Ja! Si habéis tenido una excusa por… por…
– ¿Para rechazaros?
– Ja! ¡Para rechazar mí! -concluyó triunfante-. Si yo doy excusa, ¿tú dejas quedar mí en Inglaterra, Hendrick?
Enrique Tudor miró a su esposa estupefacto. Sólo llevaba once días en el país y ya hablaba el idioma, lo que probaba que era una mujer inteligente. Además, comprendía la situación perfectamente. ¿Estaba cometiendo un error? No. Nunca había amado a esa mujer y nunca la amaría. No podía; ni siquiera por el bien de Inglaterra.
– ¿Qué excusa? -inquirió entornando sus ojillos azules-. A pesar de mi mala reputación como mari do, te aseguro que yo sólo me divorcio por razones infalibles.
El rey había hablado muy despacio para que su esposa comprendiera sus palabras, pero la reina entendía más de lo que parecía y se echó a reír mostrando sus enormes dientes.
– Escúchame, Hendrick. No hacemos el amor y tú rechazas mí, ja?
Era. una idea tan sencilla y brillante que Enrique Tu-dor se sorprendió de que no se le hubiera ocurrido a él. Se dio cuenta de que la princesa no le rechazaba como marido, sino que trataba de facilitarle las cosas. Era una situación embarazosa, pero no podía culpar al físico escasamente atractivo de su esposa del fracaso de su matrimonio.
– Necesitamos a Hans, pero no esta noche. Lo dejaremos para mañana, ¿de acuerdo?
– Ja! -asintió ella saltando de la cama-. Gugamos a cartas, ¿Hendrick?
– ¡Está bien, Annie! -rió el rey-. Jugaremos a las cartas.
Lady Ana no era la mujer que habría escogido como esposa o como amante, pero tenía la impresión de que iban a ser grandes amigos.
A la mañana siguiente, el rey se levantó muy temprano. Habían jugado a las cartas hasta el amanecer y la yegua de su esposa le había ganado casi todas las partidas. En cualquier otra ocasión le habría enojado perder, pero esa mañana estaba de un humor excelente. Se dirigió a su habitación por un pasadizo secreto y saludó a sus ayudas de cámara. Era hora de poner en práctica el plan que había ideado la noche anterior y debía empezar por mostrar su descontento con la reina.
– ¿Ha cambiado vuestra opinión sobre la reina? -preguntó Cromwell mientras se dirigían a la capilla-. ¿Habéis pasado una buena noche?
– No -gruñó Enrique-. He dejado a la reina tan virgen como la encontré. Lo siento, Crum, pero me siento incapaz de consumar este matrimonio.
– Quizá su majestad estaba cansado después de la fiesta -insistió Cromwell-. A lo mejor esta noche…
– ¡No estaba cansado! -replicó el monarca-. Traed-me a otra mujer y os demostraré cómo se comporta el rey de Inglaterra en la cama. ¡Pero lady Ana me repugna! ¿Entendéis, Cromwell?
El primer ministro bajó la cabeza, apesadumbrado. Finalmente, Enrique Tudor había encontrado la excusa perfecta para anular su matrimonio. El rey le hacía responsable de la situación y estaba dispuesto a hacerle pagar con su vida.
Cromwell sintió que el cielo se desplomaba sobre su cabeza cuando comprobó que el rey contaba a todo el mundo su incapacidad de consumar su matrimonio. Mientras Enrique conversaba con su médico, el primer ministro empezó a sentirse mareado. El duque de Norfolk le dirigió una sonrisa burlona.
El 11 de enero se celebró un torneo en honor de la nueva reina ante la extrañeza de toda la corte. Enrique Tudor había proclamado a los cuatro vientos que estaba descontento con su esposa y lady Ana, por su parte, se limitaba a sonreír a todo el mundo y a sobrellevar su desgracia con dignidad. Su inglés mejoraba día a día y en la mañana del torneo sorprendió a todo el mundo vistiendo un favorecedor vestido confeccionado en Londres de acuerdo con la última moda inglesa. Sus subditos la contemplaban admirados y no alcanzaban a comprender por qué estaba el rey tan descontento con ella. En cuanto a los expertos en política, se habrían quedado de una pieza si hubieran conocido el plan idea do por la noble dama para librar a su marido del tormento del matrimonio.
El día después de la boda lady Ana llamó a Hans a sus habitaciones privadas, donde se encontraba junto al rey, que había llegado a través del pasadizo secreto. El joven paje actuó como intérprete para que los esposos llegaran a un acuerdo sin riesgo de que se produjeran malentendidos. Enrique Tudor y Ana de Cleves se comprometieron a no consumar su matrimonio. El rey pretextaría que su incapacidad se debía al escaso atractivo de jady Ana y ésta debía hacer ver que aceptaba su situación como si no ocurriera nada anormal. Corrían rumores de que la alianza entre el rey de Francia y el emperador romano empezaba a deteriorarse, lo que significaba que Inglaterra iba a dejar de necesitar el apoyo del reino de Cleves muy pronto. Enrique esperaría a que la alianza del enemigo se rompiera para anular su matrimonio no consumado.
A cambio, Ana recibiría dos palacios que debía elegir entre las posesiones de su esposo, una generosa cantidad de dinero y el tratamiento de hermana del rey de manera que sólo una nueva reina la precedería en importancia en la corte. También debía comunicar a su hermano que estaba satisfecha con los términos del acuerdo y que en todo momento había sido tratada como correspondía a una princesa de su posición. Lo último que Enrique deseaba era provocar la ira del soberano de Cleves.
Cuando se hubieron puesto de acuerdo, los esposos se estrecharon las manos. Enrique se preguntaba por qué su esposa se mostraba tan complaciente y aceptaba de buen grado todas sus propuestas. Quizá no es virgen y teme que lo descubra, pensó. Un escalofrío le recorrió la espalda. De todas formas, no tenía importancia; no tenía la más mínima intención de comprobarlo. Quizá la joven princesa temía ser víctima de uno de sus ataques de ira si se atrevía a contradecirle. El rey frunció el ceño. Había tratado a Catalina de Aragón y a la bruja de Ana Bolena como se merecían. Aunque había habido quien había tratado de recriminarle su actitud, sabía que había actuado correctamente.
Enrique observó a su esposa y se repitió que no entendía nada. Por un momento estuvo tentado a preguntarle cuáles eran sus verdaderos sentimientos. Aunque sabía que la reina se negaría a confesarse con él, le parecía una mujer demasiado noble e inteligente para mentir. El rey sacudió la cabeza como si fuera un perro bajo la lluvia. Ana Bolena había sido una mujer muy lista y la hija que le había dado, la pequeña Bess, también mostraba signos de una inteligencia despierta y vivaz a pesar de su corta edad. ¡Dios me libre de las mujeres inteligentes!, se dijo. Gracias a Dios, Ana de Cleves era discreta y condescendiente.
El 27 del mismo mes, Enrique Tudor ofreció una gran fiesta en honor del séquito que había venido de Cleves~ acompañando a su nueva esposa y los envió de vuelta a casa cargados de regalos. Sólo quedaron en palacio Helga von Grafsteen y María von Hesseldorf, dos de las damas de lady Ana, lady Lowe, su ama de cría, y Hans von Grafsteen, el intérprete. Ante el disgusto y la decepción de lady Browne, el rey afirmó que ocho damas eran más que suficiente y que las jóvenes candidatas podían regresar a sus casas.
El 3 de febrero se iniciaron los preparativos de una recepción oficial en Londres para la reina. Aquellos que se extrañaban de que el rey no hubiera hablado todavía de la coronación de lady Ana se guardaron mucho de expresar sus pensamientos en voz alta. El séquito real llegó en barca procedente de Greenwich al día siguiente y cuando pasaron frente a la Torre de Londres una salva de honor les saludó. Los ciudadanos se agolparon a lo largo de la orilla del río Támesis y aclamaron a los monarcas.
Ana recibió todas aquellas muestras de afecto conmovida. Le dolía pensar que pronto dejaría de ser la reina de unos subditos tan fieles y cariñosos, pero si Enrique no la quería como esposa, ella tampoco le quería a él. Estaba segura de que podían llegar a ser grandes amigos pero dudaba que el rey fuera tan buen marido como amigo. Sin embargo, habían acordado mantener las apariencias así que, cuando la barcaza llegó a Westminster, ambos hicieron el recorrido que les separaba del palacio de White Hall cogidos de la mano.
Mientras duró su estancia en el palacio, el conde de March hizo todo lo posible por acercarse a Nyssa pero, aunque la muchacha se negaba a admitirlo, estaba impresionada por la historia que le había contado lady Marlowe y le evitaba.
– Estoy aquí para servir a la reina y apenas tengo tiempo libre -contestó cuando Varían de Winter la invitó a dar un paseo a caballo-. Y cuando no estoy con la reina prefiero la compañía de mi familia.
El conde no pudo ocultar su desencanto pero se propuso volver a intentar ganarse el favor y la confianza de la joven en otra ocasión más propicia.
Las damas de honor no tardaron en darse cuenta de que, aunque su señora ostentaba el título de esposa del rey, en realidad no lo era. Ana se esforzaba por cumplir lo pactado y actuaba como si nada ocurriera. En una corte donde las intrigas políticas, el adulterio y la promiscuidad sexual estaban a la orden del día resultaba increíble que la reina fuera una criatura tan inocente como parecía. Una tarde de invierno se encontraba conversando con sus damas y no pudo evitar comentar lo cariñoso que era su esposo con ella.
– Cuando nos acostamos en el noche da un beso a mí y dice: «Buenas noches, querida» y en el mañana besa a mí otra vez y dice: «Adiós, querida.» ¿No es la mejor de los maridos? Bessie, querida, trae mí un copa de malvasía.
Las damas intercambiaron miradas de extrañeza y finalmente lady Edgecombe se atrevió a hacer el comentario que quemaba en los labios de todas:
– Espero que su majestad nos dé muy pronto la noticia de que espera un hijo -dijo-. El pueblo espera impaciente un duque de York que haga compañía al príncipe Eduardo.
– No estoy embarazada -aseguró la reina alargando la mano para tomar la copa que Elizabeth Fitzgerald le ofrecía-. Gracias, Bessie.
– Entonces, ¿su majestad es todavía virgen? -se atrevió a preguntar lady Edgecombe mientras sus compañeras la miraban estupefactas. Sabían que lady Edgecombe no se habría atrevido a hacer una pregunta tan impertinente a una dama que no tuviera el carácter afable y comprensivo de lady Ana.
– ¿Cómo puedo ser virgen y dormir con mein Hendrick cada noche, lady Finifred? -rió-. ¡Qué tontería!
– Para ser su verdadera esposa tenéis que hacer algo más que dormir con él, señora -insistió la dama.
– ¿Qué más? -preguntó la reina fingiendo extrañeza-. Hendrick es lo megor marido en el mundo. -Bien dicho, Ana, añadió para sus adentros. Gracias a la cotilla de lady Edgecombe, se corroboran los rumores de que nuestro matrimonio no ha sido consumado-. Quiero descansar un poco -dijo poniéndose en pie-. Podéis iros todas menos Nyssa Wyndham.
– Pobre señora -suspiró la duquesa de Richmond negando con la cabeza cuando la reina hubo abandonado el salón-. ¡No entiende nada! Es una lástima que el rey no la quiera. ¿Qué va a ser de ella? No puede acusarla de adulterio ni alegar consanguinidad, como hizo con Ana Bolena y Catalina de Aragón.
– Seguramente se anulará el matrimonio -repuso la marquesa de Dorset.
Nyssa cerró la puerta de la habitación y se volvió hacia la reina, cuyo rostro estaba contorsionado en una mueca extraña.

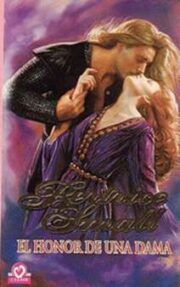
"El Honor De Una Dama" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Honor De Una Dama". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Honor De Una Dama" друзьям в соцсетях.