Días después, el rey recibía en el palacio de White-hall a un mensajero enviado por los condes de March.
– «El día uno de marzo del año de nuestro señor 1541 lady Nyssa Catherine de Winter dio a luz a dos bebés, un niño y una niña -leyó-. El heredero de Winterhaven fue bautizado con el nombre de Edmund Anthony y a la niña se la ha llamado Sabrina María. Tanto la madre como los bebés se encuentran perfectamente y los condes reiteran su lealtad para con vos. ¡Dios salve a su majestad el rey Enrique, y a su esposa la reina Catherine!»
El rey despidió al mensajero y se dejó caer en un sillón.
– Gemelos… -murmuró-. ¡Qué no daría yo por un solo hijo! Debemos volver a intentarlo, Catherine -añadió mirándola con ojos tiernos-. Tu primo y su esposa ya nos ganan dos a cero y eso no puede ser, pequeña.
– ¿Iremos a visitarles este verano? -preguntó Cat ignorando las palabras de su marido-. ¿Por qué no les propones que vengan de viaje con nosotros? Nyssa puede dejar a los niños al cuidado de una nodriza y regresar a palacio. ¡Tengo tantas ganas de verla! Quizá para entonces yo también esté embarazada -añadió con voz melosa-. ¿Quién mejor que Nyssa para explicarme todo cuanto debo saber sobre el embarazo y el cuidado de los niños?
– Está bien -accedió Enrique Tudor sentándola en su regazo-. ¿Es eso lo que quieres? Sabes que tus deseos son órdenes para mí.
– Eso es exactamente lo que deseo -aseguró Catherine besándole y acariciándole los labios con la punta de la lengua-. ¿Os gusta, señor?
Enrique Tudor le abrió el corpino y le acarició los pechos con una mano mientras deslizaba la otra bajo su falda.
– ¿Os gusta, señora?
La reina desabrochó los pantalones a su marido, se sentó en su regazo con las piernas abiertas y le mordió el lóbulo de la oreja mientras se movía sobre él.
– ¿Os gusta, señor?
– Voy a marcarte, pequeña -masculló el rey mientras le hincaba las uñas en las nalgas.
– ¡Sí! -gritó Catherine moviéndose cada vez más deprisa-. ¡Hazlo, Enrique Tudor! Ahhh… -gimió cuando el monarca se vació en su interior-. Enrique…
Por favor, Dios mío, dame otro hijo, rezó el rey mientras abrazaba con fuerza a su joven esposa. Habría dado todo cuanto tenía por un hijo de aquella encantadora muchacha que tanto alegraba sus días. ¡Se sentía un hombre tan afortunado! Sólo faltaba un hijo para culminar tanta felicidad.
– No olvides que me lo has prometido -dijo Catherine introduciéndole la punta de la lengua en la oreja-. Ordenarás a los condes de March que nos acompañen en nuestro viaje, ¿verdad?
– Lo haré, lo haré -contestó el rey buscando su boca con insistencia. ¡Aquella descarada de rizos castaños le había quitado veinte años de encima!
TERCERA PARTE
EL PEON DE LA REINA
El rey había sufrido una recaída. Como ocurre a la mayoría de hombres de temperamento difícil e irritable, solía volverse insoportable cuando su estado de salud empeoraba. La herida que a menudo Catherine le había curado con tanto cariño y que los médicos mantenían abierta se le había cerrado de repente. Como consecuencia, tenía la pierna dolorida e hinchada como una bota pero el testarudo monarca se negaba a obedecer los consejos de sus médicos.
– Si queréis que os baje la fiebre tenéis que beber mucho, majestad -dijo en tono severo el doctor Butts, su médico personal durante muchos años y una de las pocas personas que sabía cómo tratarle.
– Ya bebo -gruñó Enrique Tudor-. Bebo vino y cerveza.
– Ya os he dicho en otras ocasiones que no deberíais probar la cerveza y que tenéis que rebajar el vino con agua -respondió el doctor armándose de paciencia-. Debéis beber esta infusión de hierbas. Si lo deseáis, podéis mezclarla con un poco de sidra dulce. Ya veréis como el dolor desaparece y os baja la fiebre.
– No me gustan vuestros brebajes -replicó el rey, enfurruñado-. Saben a pis.
El doctor Butts tuvo que hacer grandes esfuerzos para no perder los estribos. Enrique Tudor era el paciente más rebelde que había tratado en su vida profesional.
– Lo siento, majestad, pero vais a tener que hacer lo que os digo -replicó con voz firme-. Dejad de comportaros como un niño malcriado. Cuanto más tiempo pase, peor os encontraréis y más tardaréis en recuperar la salud. Pensad en la pobre reina y en vuestro país. ¿Cómo vais a cumplir con vuestras obligaciones como marido y rey si estáis tan débil que apenas podéis teneros en pie?
El rey entendió a la perfección el mensaje de su médico y le miró con gesto hosco. Odiaba admitir que los demás tenían razón.
– Está bien, está bien -refunfuñó-. Pensaré en lo que me habéis dicho.
Enrique Tudor estaba tan acostumbrado a mandar que no soportaba recibir órdenes. Sin embargo, se sentía tan mal que estaba dispuesto a hacer una excepción. Había ordenado a Catherine que se marchara de palacio para evitar que le viera en aquel estado tan lamentable y cada tarde, cuando daban las seis en punto, enviaba unas palabras de amor a su joven esposa a través de un mensajero llamado Henage. Se consolaba pensando que por lo menos había perdido el apetito, lo que favorecía sus propósitos de adelgazar.
Había decidido hacerse una armadura nueva pocos días antes de su boda con la reina Catherine y se había quedado de piedra cuando el armero le había tomado las medidas.
– Un metro y treinta y siete centímetros de cintura.
– No puede ser, inútil -había espetado el rey-. Mídelo bien.
– Un metro y treinta y siete centímetros de cintura -había repetido el armero-. Un metro y cuarenta y cinco centímetros de pecho.
Había sentido tanta vergüenza que inició un exhaustivo programa de ejercicio físico que no había tardado en dar los frutos deseados cuando los músculos habían sustituido a la grasa. Cuidaba su alimentación más que nunca y aquella recaída le venía como anillo al dedo para completar su régimen. Sin embargo, las amenazas del doctor había surtido efecto. Su miedo a perder su potencia sexual, y con ella la posibilidad de en-. gendrar un hijo, era tan grande que consintió en beber las infusiones recetadas por el doctor. Aunque se negaba a admitirlo, pronto se encontró mucho mejor.
A pesar de la mejoría experimentada, seguía estando de un humor de perros. Empezaba a sospechar que los cortesanos le utilizaban para conseguir sus fines más siniestros y que abusaban de su buena fe. ¡Subiría los impuestos! ¡Así aprenderían! ¿Qué se habían creído? Últimamente pensaba mucho en el bueno de Thomas Cromwell. «El bueno de Crum era mi subdito más fiel. ¿Qué he hecho, Dios mío? ¡Yo os diré lo que he hecho, malditos parásitos! -había gritado a los caballeros que le acompañaban-. ¡He mandado asesinar a un hombre inocente! ¡Y todo por vuestra culpa!»
Como de costumbre, Enrique Tudor prefería echar la culpa a los demás en lugar de reconocer sus errores. Se compadecía de sí mismo y nadie se atrevía a contradecirle. Hacía diez días que no veía a la reina pero todavía no se sentía con fuerzas de pedirle que regresara.
Mientras tanto, la reina Catherine se aburría mor-talmente y maldecía al rey por haberla desterrado. Pasaba el día sentada junto a un rosal en flor en compañía de sus damas y bordando su lema, un trabajo que debía ser enmarcado en plata y presentado al rey cuando estuviera terminado. Había escogido como lema «Ninguna otra voluntad más que la suya», pero, para una mujer amante de la música y el baile como ella, aquel trabajo resultaba pesado y aburrido. Miró alrededor. La acompañaban lady Margaret Douglas, la duquesa de Richmond, la condesa de Rutland, lady Rochford, lady Edgecombe y lady Baynton. Estoy harta de ver las mismas caras cada día, se lamentó. Su tío Thomas Howard le había indicado quiénes eran las damas que debía escoger y Catherine había tenido que pedir permiso a Enrique para disfrutar de la compañía de lady Margaret Howard, su aburrida madrastra; lady Clinton; lady Arundel y su insoportable hermana; lady Elizabeth Cromwell, tía del príncipe Eduardo, hermana de la difunta reina Jane y viuda de Thomas Cromwell y, por último, la señora Stonor, la mujer que había acompañado a su prima Ana Bolena en sus últimos momentos. ¡Qué compañías tan agradables!, pensó Catherine sin poder disimular una mueca de fastidio.
Cuando se había quejado a su tío de que ninguna de aquellas damas era de su agrado, éste había fruncido el ceño y la había regañado con severidad:
– Ahora eres la reina de Inglaterra, Catherine y eso significa que te has convertido en una mujer noble y rica. Las mujeres nobles y ricas no se quejan de aburrimiento como si fueran jovencitas de clase baja.
Pero Catherine se aburría y no se resignaba a que tuviera que seguir siendo así hasta el fin de sus días. Si hubiera sabido que ocupar el trono de Inglaterra era una ocupación tan tediosa no habría aceptado casarse con Enrique Tudor. Echaba de menos los días de dama de honor de lady Ana, cuando podía bromear con sus amigas y coquetear con los caballeros. ¡De buena gana se habría cambiado por lady Ana de Cleves! Afortunada ella, que se había librado de aquellas fastidiosas obligaciones y podía hacer lo que le viniera en gana sin rendir cuentas a nadie. En pocos meses, la dama poco atractiva sin una pizca de gusto para vestirse que había llegado sin hablar una palabra de inglés se había convertido en una amante de la moda y de la vida nocturna. ¡Es injusto!, se rebelaba Catherine.
Sin embargo, a veces pensaba que lady Ana debía sentirse muy sola sin un hombre a su lado. Todavía no comprendía la aversión que su antecesora parecía sentir por el sexo opuesto. La reina había acogido las alabanzas de los caballeros de la corte con sonrisas y palabras amables pero nunca había favorecido a ninguno. Prefería jugar con ellos: les prometía el oro y el moro, pero nunca les entregaba nada. Saltaba a la vista que la princesa Elizabeth, que pasaba muchas horas junto a ella, admiraba aquel comportamiento.
– ¿Cómo foy a escoguer a otro caballero después de haber estado casada con Hendrick? -había respondido cuando Catherine se había atrevido a preguntarle si no pensaba volver a casarse-. No hay en toda Inglaterra un hombre como él -había añadido con un brillo malicioso en sus ojos azules antes de echarse a reír. Catherine todavía no estaba segura de haber entendido el significado de aquellas enigmáticas palabras.
A pesar de su retorcido sentido del humor, lady Ana era una compañía mucho más agradable que cualquiera de aquellas damas. Visitaba Hampton Court a menudo y mantenía excelentes relaciones con su ex marido y su joven sucesora. Catherine se había puesto algo nerviosa la primera vez que lady Ana había acudido a visitarles pero se había tranquilizado en cuanto la dama se había arrodillado a sus pies y había bajado la cabeza humildemente.'Después, se había puesto en pie, les había felicitado por su reciente matrimonio, y les había obsequiado con magníficos regalos.
Aquella noche el rey se había retirado temprano acuciado por el dolor de su pierna enferma, pero lady Ana y la reina Catherine habían cenado y bailado juntas, ante el asombro de toda la corte. Al día siguiente, los reyes la habían invitado a cenar y los tres habían permanecido despiertos hasta altas horas de la madrugada charlando y brindando por la felicidad de los recién casados. Los cortesanos, que nunca habían visto al rey tan cariñoso con su ex esposa, observaban la desconcertante escena sin saber qué pensar.
El día de Año Nuevo lady Ana se había presentado en Hampton Court con un magnífico regalo para Enrique Tudor y Catherine Howard: dos potros de un año de edad de color pardo y cernejas negras engualdrapados en terciopelo malva con bordes y borlas dorados. Dos pajes vestidos con libreas de color malva y dorado tiraban de las bridas de plata. Enrique y Catherine se habían mostrado encantados al recibir un regalo tan espléndido, pero se había oído murmurar a alguno de los cortesanos que lady Ana debía ser tonta de remate.
– No lo es -había replicado Charles Branden, duque de Suffolk-. Es una dama muy inteligente y, por el momento, la única ex esposa de su majestad que está viva y goza de sus simpatías.
Y además, se divierte, había añadido Catherine para sus adentros. Prefería su compañía a la de cualquiera de sus damas, pero era consciente de que el fomento de aquella amistad podía dar pie a toda clase de rumores malintencionados. Ojalá Nyssa estuviera aquí, suspiró. ¡La echo tanto de menos!
Al oír el sentido suspiro de su reina, las damas levantaron la vista de su labor.
– ¿Ocurre algo, majestad? -inquirió solícita lady Rochford.
– Me aburro -reconoció Catherine tirando su bordado al suelo, como una niña caprichosa-. Desde que el rey enfermó hace dos semanas no hay música ni baile.

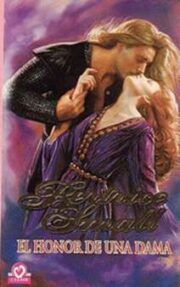
"El Honor De Una Dama" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Honor De Una Dama". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Honor De Una Dama" друзьям в соцсетях.