– El que su majestad esté indispuesto no significa que no podáis distraeros un poco -intervino la duquesa de Richmond.
– ¿Qué os parece si" llamamos a Tom Culpeper? -propuso lady Edgecombe-. Tiene una voz preciosa y toca el laúd y la espineta de maravilla.
– Está bien -accedió Catherine tras breve reflexión-. Si a su majestad no le importa prescindir de su compañía…
Cuando el rey recibió el recado, se apresuró a complacer a su joven esposa. Se sentía culpable por encontrarse débil y no poder dedicarle la atención que una joven tan hermosa merecía.
– Ve y saluda a la reina de mi parte -ordenó a Tom Culpeper, uno de sus favoritos-. Dile que tenga un poco de paciencia, que pronto volveré a ser el de antes. Obsérvala con atención porque quiero que cuando regreses me cuentes cómo la has visto. Me consta que me echa de menos -añadió haciendo un guiño picaro.
Tom Culpeper era un atractivo joven de unos veinticinco años de edad. Su cabello castaño contrastaba con sus ojos azules y su pálido rostro bien afeitado. Enrique Tudor le adoraba y le consentía como a un niño, algo de lo que Tom se aprovechaba sin escrúpulos. Como la mayoría de los caballeros que merodeaban alrededor del rey, sólo le interesaba hacer fortuna y aprovecharse de los favores del monarca.
Tomó sus instrumentos e hizo una reverencia antes de partir.
– Transmitiré vuestro mensaje a la reina y trataré de hacerle pasar un rato agradable -prometió.
Las damas de la reina se arremolinaron a su alrededor en cuanto le vieron y él aceptó sus halagos con el aplomo y la indiferencia del que se sabe encantador. Había comprobado en numerosas ocasiones que su sonrisa y el brillo de sus ojos causaban estragos entre las mujeres, ya fueran solteras o casadas. Cantó y tocó durante dos horas, a veces acompañado a la espineta por la joven princesa Elizabeth, que pasaba unos días en Hampton Court visitando a su padre enfermo. Las damas murmuraban que la pequeña tocaba muy bien para ser una niña de siete años y que había heredado las hermosas manos de su madre. Cuando se hizo de noche, la princesa Bessie fue conducida a sus habitaciones y las damas se dispusieron a retirarse. Tom Culpeper se hizo el remolón y, cuando lady Rochford le indicó que debía marcharse, el arrogante joven se volvió hacia la dama.
– Su majestad me ha enviado con un mensaje a la reina -dijo-. Insistió mucho en que se lo dijera de palabra y en que estuviéramos a solas cuando lo hiciera.
– Dejadnos solos, lady Rochford -ordenó Cathe-rine-. Pero no os vayáis muy lejos.
Lady Rochford se despidió con una reverencia y abandonó la habitación cerrando la puerta tras de sí. Durante unos segundos barajó la posibilidad de escuchar detrás de la puerta, pero no se atrevió.
Tom Culpeper hizo una reverencia a la reina y recorrió su rostro y su cuerpo con la mirada. Estaba preciosa con aquel vestido cortado a la moda francesa.
– El color escarlata os sienta muy bien -dijo con voz melosa-. Recuerdo que no hace mucho quise regalaros un retal de terciopelo del mismo color y no lo aceptasteis.
– Sí lo acepté -replicó Catherine-. Desgraciadamente, pedíais un precio demasiado alto por él, así que decidí devolvéroslo. Y ahora decidme, ¿cuál es ese mensaje tan importante que me envía su majestad? -inquirió en tono autoritario mientras se decía que el joven músico era el hombre más atractivo que había visto en su vida. Vestía unos pantalones ajustados y Catherine se sorprendió a sí misma tratando de imaginarse la sensación de aquellas piernas enredadas en las suyas.
Lentamente, Tom Culpeper repitió las palabras del rey sin apartar la mirada de los ojos de la reina. Aunque no era una belleza, rezumaba sensualidad por todos los poros de su cuerpo.
– Decid a su majestad que yo también le echo de menos y que espero impaciente su regreso a mi cama. Y ahora podéis marcharos, señor Culpeper -le despidió.
– Podéis llamarme Tom, majestad -replicó él-. Después de todo, somos primos por parte de madre.
– En sexto grado -^puntualizó la reina para poner las cosas en su sitio.
– ¿Te han dicho alguna vez que estás preciosa cuando te enfadas? -la azuzó Tom-. ¿Le gusta al rey besarte? Nunca he visto una boca más tentadora que la tuya.
– Podéis iros, Culpeper -repitió Catherine con frialdad pero sin poder evitar encenderse hasta la raíz del cabello.
– Me voy, pero sabes que puedes contar conmigo para lo que desees -dijo Tom a modo de despedida-. Sé lo duro que es estar casada con un anciano.
Catherine meditó las últimas palabras pronunciadas por su primo. ¿Qué había querido decir? ¡Tom era un muchacho tan guapo! ¿Cómo se había atrevido a coquetear con ella, la reina de Inglaterra? Aunque, pensándolo bien, no hacían daño a nadie. Podía coquetear con él para entretenerse y seguir siendo fiel a Enrique. Nadie lo sabrá nunca, se dijo Catherine esbozando una sonrisa traviesa. De repente, había recuperado el buen humor. Dos días después, el rey regresó a su cama.
A principios de abril la reina creyó que estaba embarazada, pero nunca se supo si había sufrido un aborto o se había tratado de una falsa alarma. Lloró de rabia y frustración pero Enrique Tudor estaba demasiado ocupado para perder el tiempo consolándola. Sir John Neville, partidario de restablecer la fe católica, había iniciado un levantamiento en Yorkshire que el rey se había apresurado a sofocar.
Desde entonces no había hecho más que planear la marcha sobre Yorkshire y ocuparse de solucionar algunos asuntos de importancia antes de dejar Londres. El más urgente era la ejecución de Margaret Pole, condesa de Salisbury, una anciana que llevaba dos años encerrada en la Torre. Era hija del duque de Clarence, hermano de Eduardo IV, y una de los últimas descendientes de los Plantagenet. Siempre había sido fiel a los Tudor y había sido gobernanta de la princesa María durante, muchos años. Su hijo Reginald, cardenal de Pole, se había manifestado a favor del Papa y su madre se disponía a pagar los platos rotos.
Catherine, que odiaba las injusticias, intercedió por la dama.
– Es una anciana y siempre os ha sido fiel. Dejadla vivir sus últimos años en paz -suplicó.
La princesa María también intercedió por su antigua gobernanta. Sin embargo, no supo ser tan sutil como Catherine y sólo consiguió encender la ira de su padre.
– Pagaréis por esta muerte con la condenación de vuestra alma -amenazó-. Salta a la vista que habéis perdido la cuenta de vuestros pecados. ¿Qué daño os ha hecho la pobre lady Margaret? ¿Cuándo vais a aprender de vuestros errores? Otro gallo os cantaría si no os hubierais precipitado al matar a vuestro fiel Tho-mas Cromwell -añadió clavando en él sus acusadores ojos negros.
Sólo tiene veintiséis años pero parece mucho mayor, se dijo el rey, irritado por las atinadas palabras de su hija mayor, que, como siempre, había dado en el clavo. Esa manía de vestir siempre de negro…
– La próxima vez que vengas a verme vístete de otro color -dijo como toda respuesta a la petición de su hija.
– No soy una traidora -fue todo cuanto dijo la condesa en su defensa.
Su verdugo era un hombre joven y sin experiencia que tuvo que perseguir a su víctima por el cadalso hasta que los guardias la redujeron por la fuerza. Le temblaban tanto las manos que no consiguió acabar con la vida de lady Pole de un solo hachazo y necesitó de varios golpes. Los allí presentes se estremecieron al contemplar aquella carnicería y maldijeron interiormente a Enrique Tudor por actuar con crueldad innecesaria. El cardenal Pole declaró desde Roma que rezaría por el alma del monarca inglés.
Solucionado el problema de lady Pole, el rey pasó a concentrarse en la política exterior. Francia y el Sacro Imperio Romano estaban a punto de enzarzarse en una nueva guerra y Francisco I, rey de Francia, trataba de buscar el apoyo de Inglaterra. Para ello había propuesto a Enrique Tudor casar a su hija María con su heredero, el duque de Orleáns.
– ¡Qué buena idea! -exclamó Catherine, entusiasmada-. ¡Hacen una pareja perfecta! Después de todo, Francia y España son dos países muy ortodoxos en materia de religión. ¡Imagínate a tu hija ocupando el trono de Francia!
La verdad era que la reina Catherine y María Tudor no se llevaban bien. Cat opinaba que su hijastra no la trataba con el respeto que merecía y María no se molestaba en disimular el desprecio que sentía por la frivola joven. Pero Enrique Tudor amaba a Catherine y María estaba pagando muy caros sus desprecios. Para empezar, su padre había apartado de su lado a dos de sus damas más fieles.
– No me fío de los franceses -repuso Enrique-. Además, no nos conviene irritar al emperador romano.
Recuerda que controla las rutas comerciales que unen Inglaterra y los Países Bajos. María no se casará con el duque de Orleáns -decidió-. Es mi última palabra.
– María no es ninguna jovencita y no se encuentra en condiciones de escoger -insistió Catherine-. ¿Quién mejor que un príncipe francés para convertirse en su marido? Has rechazado a todos los pretendientes que se han atrevido a pedir su mano. ¿Cuántas ofertas tan ventajosas como ésta crees que vas a recibir?
– Quizá María sea la próxima reina de Inglaterra -gruñó el rey-. Este país no será gobernado por un extranjero.
– ¿Y qué me dices de Eduardo?
– Eduardo es un niño de cuatro años. ¿Qué ocurriría si me pasara algo mañana mismo? ¿Y si muere antes que yo? Nos guste o no, María es la segunda en la línea de sucesión después de Eduardo.
– Te voy a dar muchos hijos -prometió Catherine-. Lo primero que haré cuando vea a Nyssa será preguntarle cómo consiguió quedarse embarazada de gemelos. ¡Nosotros también tendremos dos niños a la vez! ¿Te haría ilusión tener un príncipe de York y uno de Richmond?
Enrique Tudor se echó a reír y abrazó a su esposa. ¡A veces era tan ingenua! Cada día la quería más y nunca había sido tan feliz. ¡Ojalá fuera inmortal!, deseó.
El rey y la reina salieron de Londres el 1 de julio llevando un numeroso séquito formado por muchos de los cortesanos que otros veranos habían decidido quedarse en sus casas. Había carrozas para las mujeres, pero éstas preferían cabalgar si el tiempo lo permitía. El enorme carro del equipaje transportaba las pesadas tiendas que se montaban al caer la noche y que alojaban a los viajeros y los utensilios de cocina.
Mientras los criados instalaban el campamento, los cortesanos se entretenían cazando por los alrededores.
El rey y sus acompañantes tenían fama de diezmar la vida animal de los territorios que atravesaban. El grupo se alimentaba de las piezas obtenidas en estas cacerías improvisadas y las sobras se repartían entre los mendigos que salían al paso de la caravana para pedir limosna o tocar al rey para sanar sus enfermedades.
La caravana avanzaba sin contratiempos y los condes de March recibieron órdenes de presentarse ante sus majestades en Lincoln el 9 de agosto.
– ¡No puedo dejar a los niños ahora! -protestó Nyssa, furiosa-. Además, todavía no me he recuperado del parto y no me siento con fuerzas para viajar. ¡Maldita seas, Cat! ¿Cómo has podido hacerme esto? Ve tú y di que he tenido que quedarme con los niños
– pidió a su marido-. El rey lo entenderá.
– La reina insiste en que debes acompañarme -repuso su marido-. Podemos pedir a tu madre que se instale aquí con Jane y Annie. Con los cuidados de tu madre y dos nodrizas para alimentarles, a nuestros hijos no les faltará de nada.
– ¡Pero yo no quiero volver a la vida de la corte!
– No nos queda otro remedio que obedecer las órdenes del rey -suspiró Varian, a quien la idea de regresar a palacio le hacía tan poca gracia como a su esposa.
• -Me quedaré sin leche -siguió protestando Nyssa-. Acepté contratar a dos niñeras por si me ponía enferma y, aunque Susan me ha ayudado mucho, Alice tiene un hijo y…
– Ese niño está a punto de ser destetado.
– ¡Quieres ir!
– Yo no quiero ir, pero sé que Catherine no dejará de importunar a su majestad hasta que consiga lo que desea -replicó su marido-. Escúchame con atención: iremos a Lincoln y les aburriremos con nuestras historias sobre la vida en el campo y la crianza de los geme los -propuso-. Pronto se cansarán de nosotros, nos enviarán a casa y nunca más reclamarán nuestra presencia en la corte. Si todo sale bien, calculo que estaremos de vuelta para el día de San Martín.
– Supongo que tienes razón -suspiró Nyssa resignada-. Sin embargo, me da pena dejar a los niños. Sé que no podré volver a criarlos cuando regresemos.
Pronto Nyssa estuvo tan atareada con los preparativos del viaje que apenas le quedaba tiempo para preocuparse por sus pequeños. Tillie estaba casi tan nerviosa como su señora y trabajaba más duro que nunca. El gran día se acercaba y había que confeccionar trajes de caza y de amazona y vestidos de noche. La joven se devanaba los sesos pensando cómo se las iba a arreglar para mantener las ropas de su señora limpias y presentables; una caravana no era lo mismo que Greenwich o Hampton Court. Llevarían una carroza para los condes, un carro cargado con la ropa y enseres de los-cria-dos y otro con una pequeña tienda, la ropa de cama y los utensilios de cocina. Necesitarían caballos de refresco para la carroza y tres más para cuando los condes salieran a cabalgar o a cazar con los reyes. Tillie se alegraba de poder contar con la ayuda de una muchacha llamada Patience y Toby daba gracias porque Wi-lliam, uno de los ayudantes de la cocinera, y Bob, un mozo de caballos, también les acompañaran.

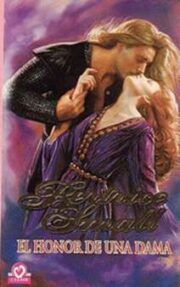
"El Honor De Una Dama" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Honor De Una Dama". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Honor De Una Dama" друзьям в соцсетях.