– Esperad fuera, señor Lascelles -ordenó Thomas Cranmer-. Deseo hablar a solas con vuestra hermana. Entrad, hija mía -añadió cediéndole el paso y cerrando la puerta a sus espaldas-. Hace un día muy húmedo y frío, ¿verdad? Venid, sentaos junto a la chimenea.
Thomas Cranmer hizo todo lo posible por ganarse la confianza de la dama. Pensaba que si lograba tranquilizarla, recordaría hasta el último detalle de aquella desagradable historia. Con un poco de suerte, aquella conversación no saldría de su despacho y no sería necesario tomar medidas drásticas. En cuanto a Lascelles, ya se ocuparía de él más adelante.
El arzobispo esperó pacientemente hasta que María Hall se hubo acomodado en un sillón y le tendió una copa de vino dulce rebajado con agua.
– ¿Qué os llevó a confiar a vuestro hermano algunos detalles relacionados con el pasado de la reina? -preguntó.
– Yo no quería, señor -contestó la dama-. La señorita Cat era una niña muy traviesa, pero estaba convencida de que el matrimonio la haría cambiar para bien. John y Robert, mi marido, no dejaban de repetirme que debía pedirle un puesto en palacio. Yo les dije que no pensaba hacer tal cosa, pero ellos insistían y cada día me venían con el cuento de otra antigua doncella de la duquesa Agnes que había sido admitida en el servicio de su majestad. Sé cómo mantener a raya a mi marido pero John es harina de otro costal. Un día le dije que me dejara en paz y que no sería yo quien importunara a la pobre reina Catherine. Cuando me preguntó qué quería decir con eso de «la pobre reina Catherine», le contesté que esas mujeres no deseaban servirla, sino aprovecharse de ella y que habían obtenido su puesto amenazándola con revelar lo ocurrido en los palacios de Horsham y Lambeth durante su infancia y juventud. Le dije que chantajear a la reina me parecía algo despreciable y que, si ella hubiera reclamado mi presencia en la corte, no habría dudado en acudir a su lado pero que no pensaba amenazarla para obtener un buen puesto. Desgraciadamente, mis explicaciones no convencieron a John -suspiró desalentada-; la ambición de mi hermano no conoce límites. A partir de ese día no dejó de importunarme hasta que consiguió arrancarme el secreto que había abierto las puertas de palacio a las otras doncellas. Estoy convencida de que la señorita Cat no tuvo toda la culpa: era joven e inocente y los caballeros revoloteaban a su alrededor sin descanso. Le advertí de lo que podía ocurrir, pero no quiso escucharme. Es una jovencita muy testaruda y yo sólo era una simple doncella. La duquesa nunca sospechó nada -añadió-. Cada vez que había un problema ac tuaba con contundencia, pero lady Agnes no solía advertir que había problemas hasta que era demasiado tarde. Nadie le contaba lo que ocurría en su propia casa porque la mayoría de los miembros del servicio estaban implicados.
– Contadme todo cuanto recordéis de aquellos años -dijo el arzobispo con una voz tan suave que María Hall sintió que podía confiar en él.
– Conozco a su majestad desde que era una cría
– contestó-. Yo cuidé de ella y de sus hermanas cuando llegaron a Horsham. ¡Era una niña muy revoltosa!
– rió al recordar a la pequeña Catherine-. Pero tenía un corazón de oro, señor, y todo el mundo la adoraba. Un año antes de su marcha al palacio de Lambeth dije a la duquesa que la pequeña mostraba un gran interés por la música, así que lady Agnes hizo venir a un atractivo y ambicioso joven llamado Enrique Manox para que enseñara a Catherine a tocar el laúd y a cantar. Pero Manox quería llegar muy alto e hizo creer a la señorita que iba a casarse con ella, aunque en realidad sólo quería deshonrarla. ¡Valiente sinvergüenza, el tal Manox!
– bufó furiosa-. Le ordené que se alejara de mi Cat pero ellos siguieron viéndose en secreto. Un día, la duquesa les sorprendió besándose y acariciándose. Les propinó una monumental paliza y envió a Manox de vuelta a Londres.
– ¿Sintió mucho la señorita Catherine la partida de su profesor de música?
– La verdad es que no -contestó María Hall tras reflexionar unos instantes-. La pobre había dicho a todo el mundo que Enrique Manox le había dado palabra de matrimonio, pero no era más que un sueño adolescente. Aunque hubiera estado enamorado de ella, la familia nunca habría permitido que ese matrimonio se celebrara. La señorita era una Howard y él, un simple profesor de música.
– Comprendo -asintió Thomas Cranmer-. ¿Qué ocurrió cuando lady Catherine llegó a Londres?
– Ocurrió un año después. Enrique Manox la esperaba impaciente y pretendía continuar su conquista. Sin embargo, la señorita Catherine no quiso saber nada de él, lo que le enfureció mucho. El muy sinvergüenza había estado fanfarroneando delante de sus amigos sobre su aventura con ella y aseguraba que la señorita volvería a su lado con sólo pedírselo.
– ¿Eso es todo? -sonrió el arzobispo sirviéndole un poco más de vino-. Habladme de Francis Dere-ham. ¿Cuándo conoció a lady Catherine? ¿Mantenían una relación muy estrecha?
– Francis Dereham trabajaba para el duque. Como Enrique Manox, su posición era inferior a la de la señorita, pero parecía no importarle. Cuando Manox descubrió que aquel caballero hacía la corte a lady Catherine, se puso verde de envidia. Las peleas entre ambos rivales se sucedían sin descanso y la señorita, que se sabía la envidia de todo Lambeth, no cabía en sí de gozo. Francis Dereham se granjeó las simpatías de la reina desde el primer momento. Era bastante más apuesto que el pobre Enrique Manox y de buena familia. Finalmente, Manox admitió su derrota y desapareció, dejando el campo libre a Francis Dereham. Aunque se hacía pasar por un auténtico caballero, era otro sinvergüenza. Trataba a la señorita con demasiada familiaridad y yo solía reprenderla. «Francis dice que desea casarse conmigo», me dijo una vez. «¿Conque esas tenemos? ¿Volvemos a las andadas, lady Catherine? Vos no sois nadie para dar palabra de matrimonio. Será vuestro tío, el duque, quien escogerá a vuestro marido», repliqué yo. «Sólo me casaré con Francis Dereham», insistió ella. Desde ese día la señorita Catherine empezó a volverme la espalda y dejó de confiar en mí, pero yo seguía reprobando su comportamiento. Un día, Francis Dereham me amenazó: «Si dices algo a la duquesa, alegaré que eres una mentirosa y que estás celosa de Catherine. Perderás tu trabajo y te morirás de hambre porque nadie querrá contratarte. ¿Me he explicado con claridad?», dijo. ¿Qué podía hacer yo sino callar, señor? -sollozó María Hall.
– ¿Creéis que el señor Dereham se tomó demasiadas libertades con lady Catherine? -inquirió Thomas Cranmer.
– Sí, señor, pero la señorita lo arreglaba todo diciendo que no importaba porque se iban a casar. Lo repetía tantas veces que todo el mundo acabó dando por sentado que sería así. Francis Dereham visitaba el dormitorio de las niñas casi todas las noches y se metía en la cama con ella. Hasta entonces yo había ocupado ese lugar, pero no pude seguir haciéndolo. Yo era una mujer casada y sabía perfectamente qué significaban los gemidos y los resoplidos que llegaban a mis oídos. Muchas de las jóvenes que compartían habitación con ella se negaron a seguir durmiendo allí cuando descubrieron qué estaba ocurriendo.
– ¿Insinuáis que lady Catherine no era virgen cuando se casó con el rey? -exclamó Thomas Cranmer-. ¿Estáis diciendo que el señor Dereham y ella fueron amantes?
– No puedo jurarlo porque echaban las cortinas de la cama, pero estoy casi segura de que ocurrió como os he explicado -contestó María Hall.
– Continuad, por favor.
– Se trataban de marido y mujer delante de todo el mundo. Una vez, él la besó en público y todos le reprendimos por comportarse con tanto descaro. El señor Dereham replicó: «¿Qué ocurre? ¿Acaso no tiene derecho un hombre a besar a su esposa?» Lady Catherine se encendió hasta la raíz del cabello. La señorita empezaba a tomar conciencia de qué significaba ser una Howard y se arrepentía de no haber parado los pies a su amante. Sin embargo, cuando aún estaba a tiempo de deshacerse de él, prefirió seguir haciéndole sitio en su cama. Manox, que no había olvidado la traición de Catherine y estaba celoso de Dereham, empezó a decir que había visto una mancha de nacimiento que la señorita tenía en un lugar no visible. Le pedí que dejara de lanzar infamias pero no me hizo caso. Finalmente, Catherine convenció a Dereham de que, no siendo su familia tan noble como la suya, debía conquistar a su tío con dinero, por lo que era necesario que partiera inmediatamente en busca de fama y fortuna. En aquellos días, lady Catherine ya sabía que había sido escogida como dama de honor de lady Ana de Cleves y que debía trasladarse a Hampton Court. Sospecho que a la señorita le pareció la excusa perfecta para deshacerse de su amante. Dereham partió hacia Irlanda no sin antes dejarle todos sus ahorros y asegurarle que ese dinero sería para ella si a él le ocurría algo. El pobre diablo estaba convencido de que Catherine aceptaría casarse con él. Meses después, oí decir que se había hecho pirata, pero es sólo un rumor.
El arzobispo de Canterbury sentía un peso en el pecho que le impedía respirar con normalidad.
– Decidme el nombre de las doncellas que han hecho chantaje a su majestad -pidió.
– Katherine Tylney, Margaret Morton, Joan Bul-mer y Alice Restwold -respondió María Hall sin vacilar.
– ¿Creéis que confirmarán vuestra historia?
– Si dicen la verdad sí, señor.
– Quiero pediros un favor -dijo Thomas Cranmer-: no habléis a nadie de esta conversación… ni siquiera a vuestro hermano. Si es cierto que Catherine Howard no era virgen cuando se casó con Enrique Tu-dor, quizá siga comportándose así después de su matri monio y ése sería motivo más que suficiente para acusarla de traición. Sé por experiencia que es casi imposible abandonar las malas costumbres. Antes de tomar una decisión, debo hablar con el resto de las doncellas de su majestad -añadió poniéndose en pie-. Por esta razón, os pido que guardéis silencio. Yo hablaré con vuestro hermano. El señor Lascelles a veces peca de… impulsivo.
El arzobispo acompañó a María Hall hasta la sala donde su hermano esperaba. John Lascelles se puso en pie de un brinco y corrió hacia ellos, pero Thomas Cranmer se le adelantó.
– La conversación que acabo de mantener con vuestra hermana es confidencial y le he prohibido revelar su contenido a nadie, ni siquiera a vos. Quiero investigar a fondo este asunto antes de hacerlo público. Pronto volveré a llamaros a declarar, ¿habéis entendido?
Lascelles asintió y, tomando a su hermana del brazo, abandonó el palacio. Thomas Cranmer, el clérigo más poderoso de Inglaterra, regresó a su despacho y se dispuso a meditar sobre la increíble historia que acababa de escuchar. María Hall parecía inofensiva y, aunque había manifestado su desacuerdo con el comportamiento de la reina, su afecto por ella parecía sincero.
Ahora estaba seguro de que Catherine Howard era una muchacha frivola e irresponsable, de esas que se enamoran y se desengañan con la misma facilidad que se cambian de vestido. Las atenciones de Enrique Tu-dor habían halagado su vanidad y, aunque el rey era un hombre grueso, anciano y enfermo, su poder y su riqueza habían seducido a la joven. El arzobispo negó con la cabeza. ¿Estaba Catherine Howard enamorada de Enrique Tudor? La muchacha representaba a la perfección su papel de esposa dedicada a su marido y el rey estaba locamente enamorado de ella.
¿Qué debo hacer?, se preguntó. Si la reina había enmendado su comportamiento después de su matrimonio no tenía sentido sacar los trapos sucios de su juventud. Además, sabía que el rey montaría en cólera si alguien manchaba la reputación de su rosa sin espinas. Sólo le quedaba reflexionar y pedir a Dios que le iluminara. Se dirigió a su capilla, se arrodilló frente al altar, juntó las manos, cerró los ojos y rezó.
El rey regresó a Hampton Court el día de Todos los Santos y lo primero que hizo fue ordenar la celebración de una misa de acción de gracias. Una vez en la capilla real, Enrique Tudor habló así delante de sus subditos:
– Te doy gracias, Señor, por haberme aliviado de las penas causadas por mis anteriores matrimonios entregándome a la que hoy es mi esposa.
Nyssa de Winter miró de reojo a su marido y él le estrechó una mano. Mientras escuchaba las humildes palabras del rey, Thomas Cranmer tomó una decisión: John Lascelles no era uno de esos hombres que dejan las cosas a medio hacer y no le quedaba más remedio que revelar al rey la conversación mantenida con María Hall. Tras la ceremonia, se retiró a su despacho y escribió una carta que le entregó al día siguiente.
– ¿Qué es esto, Thomas? -preguntó Enrique.
– Es una carta personal. Quiero que la leáis con atención. Sabed que estoy a vuestra entera disposición por si me necesitáis.

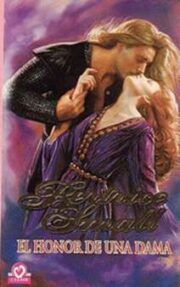
"El Honor De Una Dama" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Honor De Una Dama". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Honor De Una Dama" друзьям в соцсетях.