– ¿Y lo hizo?
– No -respondió Enrique Manox-. Me dio una bofetada, me dijo que no era más que un botarate y amenazó con echarme de su casa si volvía a irle con cuentos sobre las muchachas. No tuve más remedio que retirarme y aceptar mi derrota.
Thomas Howard se mordió el labio inferior e hizo una mueca de desaprobación al pensar cuan irresponsable había sido su madrastra. El Consejo decidió que Enrique Manox no era el hombre que buscaban y que no tenía sentido retenerle durante más tiempo. El joven fue liberado al día siguiente y nunca más se volvió a saber de él.
La siguiente testigo llamada a declarar fue Katheri-ne Tylney, una camarera que había servido a la reina antes y después de su ascensión al trono y parienta lejana de ésta.
– Conocéis a Catherine Howard desde hace mucho tiempo, ¿verdad? -le preguntó el duque de Suffolk.
– Así es -contestó ella-. La conozco desde que vivía en Horsham. Naturalmente, ella era una Howard y estaba por encima mío, así que me puse muy contenta cuando fui escogida para acompañarla a Lambeth.
– ¿Cómo era Catherine Howard?
– Muy testaruda -respondió la camarera sin vacilar-. Era de esas personas que no desisten hasta salirse con la suya. Tenía un corazón de oro, pero era testaruda como una muía.
– Habladme del viaje del pasado verano.
– No comprendo vuestra pregunta -repuso la señora Tylney-. ¿A qué os referís exactamente?
– ¿Cambió su relación con el rey durante esos meses? -inquirió el duque de Suffolk-. ¿Diríais que se comportaba como una buena esposa? ¿Sospechasteis en algún momento que engañaba a su majestad?
– Lady Catherine empezó a comportarse de una forma muy extraña hacia la primavera -recordó la camarera-. Cuando la caravana llegó a Lincoln, todo el mundo se instaló en el campamento, excepto sus majestades, que se alojaron en el castillo. La reina solía abandonar su habitación hacia las once de la noche y no regresaba hasta las cuatro o las cinco de la madrugada.
– ¿Sabéis dónde pasaba la noche? -inquirió el duque de Suffolk mientras sus compañeros se inclinaban y aguzaban el oído.
_La primera vez que su majestad abandonó su habitación, lo hizo acompañada de Margaret Morton y de una servidora. Cuando llegamos a las habitaciones de lady Rochford, nos ordenó volver a la cama pero nosotras la vimos llamar a la puerta y cerrarla con llave. La segunda vez sólo la acompañé yo y me ordenó que la esperara en la habitación de la doncella de lady Rochford. Hacía mucho frío y no salió hasta las cinco de la madrugada.
– ¿Estaba lady Rochford en la habitación con la reina? -preguntó el obispo Gardiner.
– No lo sé, señor. La reina confiaba en mí más que en las demás y me utilizaba como correo. Ella y lady Rochford se enviaban mensajes que no tenían pies ni cabeza.
– ¿Es posible que su majestad se viera con el señor Dereham? -inquirió el conde de Suffolk.
– No, señor. El señor Dereham no apareció hasta que la caravana llegó a Pontefract.
– ¿Hablasteis con alguien sobre el extraño comportamiento de la reina? -quiso saber el duque de Norfolk.
Katherine Tylney miró a Thomas Howard como si se hubiera vuelto loco.
– No, señor. ¿A quién se lo iba a decir? ¿Al rey, quizá? ¿Y qué podía decirle? ¿Que sospechaba que su esposa le engañaba? Yo sólo soy una camarera, una sirvienta. ¿Quién soy yo para criticar a la reina? Nadie me habría creído.
– Gracias, señora Tylney -dijo el conde de Suffolk-. Podéis retiraros, pero quizá volvamos a llamaros a declarar.
Katherine Tylney se despidió de los miembros del Consejo con una reverencia y se retiró a su habitación.
– ¿Qué os ha parecido, caballeros?
– Parece claro que la reina se trae algo entre manos -opinó el conde de Southampton.
– ¿Pero qué? -se preguntó lord Russell-. ¿Y por qué?
– No existe ninguna duda sobre el qué -respondió lord Audley-. Sólo nos falta averiguar con quién.
– Creo que conozco la respuesta a vuestra pregunta -intervino el arzobispo Cranmer-. No tengo pruebas, pero sospecho que Tom Culpeper es nuestro hombre. La reina le aprecia mucho y acompañó a sus majestades durante los cuatro meses que duró el viaje. Estando al servicio del rey, sabía perfectamente cuándo había moros en la costa y cuándo podía visitar a la reina sin miedo a ser sorprendido.
– ¡Por el amor de Dios, Cranmer! -exclamó Tho-mas Howard-. Culpeper llegó a palacio cuando sólo era un pequeño paje y fue criado por el rey. Su majestad le quiere como a un hijo. ¡Es imposible que Tom Culpeper sea nuestro hombre!
– Yo sólo he dicho que sospecho de él, pero que no tengo pruebas -repitió el arzobispo.
– ¿Qué os ha hecho sospechar de él?
– Vuestra sobrina.
nos
– Será mejor que continuemos con los interrogato-intervino el duque de Suffolk, que barruntaba tormenta-. La próxima testigo es Margaret Morton, otra de las camareras de la reina. Hacedla entrar, por favor -ordenó al guardia.
Margaret Morton era una mujer mucho más gruesa y bastante menos atractiva que Katherine Tylney que entró en la sala dándose importancia y saludó a los miembros del Consejo con una reverencia.
– ¿En qué puedo ayudaros, señores? -inquirió sin esperar a ser preguntada.
– La señora Tylney nos ha hablado de las escapadas nocturnas de su majestad… -empezó el duque de Suffolk.
– ¡Oh, sí! -le interrumpió la camarera-. Todo el mundo sabía que su majestad y lady Rochford se traían algo entre manos. Se daban recaditos al oído y se enviaban mensajes ininteligibles. Lady Rochford también llevaba y traía notas escritas.
– Habladnos de lo sucedido una noche en el castillo de Lincoln.
– No fue sólo aquella noche; también ocurrió en York y en Pontefract, señores -aseguró la señora Morton-. Nosotras las doncellas de la reina solíamos entrar y salir de sus habitaciones libremente, pero un día su majestad puso el grito en el cielo cuando la señora Lufflyn entró en su dormitorio sin llamar. La echó de allí con cajas destempladas y nos prohibió volver a entrar sin pedir permiso. Aquella noche se encerró en su habitación con lady Rochford -añadió bajando la voz para atraer la atención del Consejo-. Cerraron la puerta por dentro y la atrancaron, pero ¿qué diríais que ocurrió? ¡El mismísimo Enrique Tu-dor trató de entrar! Supongo que deseaba pasar la noche con ella. No quiero parecer irrespetuosa pero ¡tendrían que haberle visto aporreando la puerta en camisón y gorro de dormir! -dijo con una risita antes de hacer una pausa para comprobar el efecto que su historia producía en el Consejo-. En fin, su majestad empezó a golpear la puerta y lady Rochford preguntó quién era. Nosotras contestamos que su majestad deseaba ver a la reina y lady Rochford ordenó que esperáramos un momento porque se había atascado el cerrojo. Yo tenía el oído pegado a la puerta y escuché voces y carreras en la habitación de su majestad. Finalmente, lady Rochford abrió la puerta, asomó la cabeza y dijo que la reina tenía un terrible dolor de cabeza y rogaba a su majestad que la dejara descansar. El rey, que es todo un caballero y una excelente persona, volvió a su tienda con el rabo entre las piernas. Que Dios me perdone, pero juraría que la reina estaba con un hombre. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas inquietas. Finalmente alguien se había atrevido a expresar en voz alta lo que todos sospechaban.
– ¿Y tenéis alguna idea de quién puede ser ese caballero, señora Morton? -preguntó Suffolk.
– Estoy segura de que se trata de Tora Culpeper. No puede ser otro.
– ¿Y qué me decís de Francis Dereham?
– ¿Ese malcarado? ¡Ni hablar! -negó la camarera-. Os digo que se trata de Tom Culpeper. Empezaron a verse con regularidad el pasado mes de abril. Más de una vez sorprendí a la reina asomada a la ventana y tirándole besitos que él le devolvía desde abajo. Una vez estuvieron a solas durante seis horas y cuando salieron sus rostros tenían la misma expresión que el del gato que acaba de comerse al canario. No hace falta ser muy listo para adivinar qué estuvieron haciendo durante ese tiempo -concluyó Margaret Morton esbozando una sonrisa triunfante.
– ¿Y no se lo dijisteis a nadie? -volvió a preguntar el duque de Norfolk.
– Yo sólo soy una humilde camarera y mi trabajo no consiste en chismorrear sobre mi señora -replicó la señora Morton muy digna-. Si lo hubiera hecho, su majestad me habría despedido y yo no habría podido volver a trabajar. Nadie quiere a una criada chismosa.
– Gracias por vuestra colaboración, señora Morton -dijo el duque de Suffolk-. Podéis marcharos.
Cuando Margaret Morton hubo abandonado la sala, el duque de Suffolk se volvió hacia sus compañeros.
– Un testimonio de lo más esclarecedor, ¿no les parece? -suspiró-. Me temo que el arzobispo estaba en lo cierto.
– Señores, no imagináis cuánto me apena comprobar que mis sospechas eran fundadas. Si conseguimos probar que Catherine Howard cometió adulterio me temo que la reina terminará sus días como lo hizo su prima Ana Bolena, que en paz descanse.
– ¿Y a vos qué os importa lo que le ocurra a mi sobrina? -espetó el duque de Norfolk-. ¡Supongo que estáis satisfecho! Ahora sólo os falta encontrar a una mujer de creencias reformistas dispuesta a ocupar el lugar de Catherine -acusó.
– Si no os hubierais mostrado tan impaciente por llevar a los todopoderosos Howard a lo más alto casando a vuestra sobrina con el rey, quizá Enrique Tu-dor hubiera podido encontrar una esposa más adecuada para ocupar el trono de Inglaterra -replicó Thomas Cranmer-. Sois demasiado ambicioso y vuestro castigo será llevar el peso de la muerte de Catherine sobre vuestra conciencia hasta el fin de vuestros días.
– ¿Creéis las palabras de una camarera y no creéis las de una Howard?
– ¿Insinuáis que todo es una conspiración de las camareras de la reina para destronarla? ¡Es absurdo! ¿Por qué querrían hacer algo así?
– Yo qué sé -refunfuñó el duque de Norfolk-. ¿Quién entiende a las mujeres? Son criaturas retorcidas y complicadas.
– Señores, esta discusión no nos conducirá a ninguna parte -intervino el duque de Suffolk-. Otros testigos esperan para ser interrogados.
Alice Restwold y Joan Bulmer corroboraron las palabras de Katherine Tylney y Margaret Morton y, aunque añadieron algunos detalles que sus compañeras desconocían o habían olvidado mencionar, sus relatos eran casi idénticos.
La sesión terminó con la lectura de una carta fechada en la primavera anterior y escrita de puño y letra de la reina que había sido encontrada entre las pertenencias de Tom Culpeper. Contenía numerosas faltas de redacción y ortografía y terminaba con las siguientes palabras: «Tuya hasta que Dios decida quitarme la vida. Catherine.»
Aquella era la prueba que el Consejo necesitaba para acusar a la reina de cometer adulterio con Tom Culpeper. Nadie deseaba comunicar una noticia tan desagradable al rey, pero el duque de Suffolk decidió tomar esa responsabilidad. No sólo era el mejor ami go de Enrique Tudor, sino también el presidente del Consejo.
El rey montó en cólera cuando recibió la noticia de la infidelidad de su esposa y, aunque Suffolk trató de calmarle, le permitió desahogarse.
– ¡Traedme una espada y ensillad mi caballo! -rugió-. ¡Voy a ir a Syon y voy a matar a esa desgraciada con mis propias manos! ¡Yo la quería más que a nadie y la muy falsa me engañaba con otro! Catherine, Catherine, ¿por qué me has hecho esto?
Los miembros del Consejo se encargaron de comunicar a los embajadores de Inglaterra en los países más poderosos de Europa los avatares del matrimonio entre Enrique Tudor y Catherine Howard mediante una carta en la que se calificaba el comportamiento de la reina de «abominable».
Francisco I, rey de Francia y considerado un libertino por el resto de los príncipes europeos, escribió una sentida carta de pésame a su querido hermano Enrique.
«Siento que el comportamiento indecente y atrevido de vuestra esposa os haya causado tan grandes quebraderos de cabeza. Os conozco bien y os tengo por un príncipe virtuoso, prudente y honrado, por lo que me atrevo a aconsejaros que os toméis tan grave ofensa con paciencia y templanza, como hice yo cuando me vi en la misma situación. En lugar de malgastar tiempo y esfuerzos maldiciendo la fragilidad de vuestra esposa, volveos hacia Dios y buscad consuelo en Él. Un monarca poderoso como vos no puede permitir que la ligereza de una mujer doblegue su honor.»
El rey de Francia no pudo reprimir una sonrisa maliciosa cuando entregó la misiva al embajador inglés, sir William Paulet.
– ¡Menuda fierecilla debía ser esa tal Catherine Howard! -comentó haciendo un gesto obsceno.
El 22 de noviembre el Consejo Real decidió retirar el título de reina a Catherine Howard y dos días después redactó la acusación contra ella, un documento en el que se le imputaba «haber llevado antes de su matrimonio una vida licenciosa y abominable basada en los placeres de la carne y el vicio, de comprometer su reputación con varios caballeros como una vulgar prostituta y de haber engañado a su familia adoptando una falsa apariencia de modestia y castidad». También se la inculpaba de haber engañado al rey y de haber puesto en peligro la legitimidad de la casa Tudor.

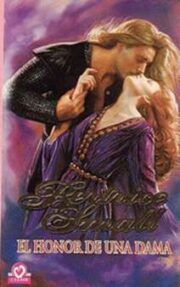
"El Honor De Una Dama" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Honor De Una Dama". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Honor De Una Dama" друзьям в соцсетях.