Llegó a la conclusión de que, si ése era el lugar bueno y ella no pertenecía a él, entonces pertenecía al lugar malo. Tal vez la gran nada que ella se esperaba era el lugar malo, el verdadero fin sin manera alguna de continuar la vida, pero tal vez eso era lo que ella quería creer y había un lugar realmente malo, con fuego y azufre como los predicadores siempre decían que había. Ella no era religiosa, nunca lo había sido. Incluso cuando era niña pensaba «sí, ya», porque su propia vida era la prueba de que ningún espíritu compasivo estaba cuidando de ella.
Y tal vez eso no era el cielo tal y como tradicionalmente se imaginaba, tal vez la forma no era la misma, pero ahí había definitivamente bondad y paz, así que eso era realmente el cielo. O tal vez era la otra vida, y sólo aquellos que habían demostrado que valía la pena tenían que continuar. Para el resto, como ella, no había continuación, no había continuidad para su espíritu, su alma o su mente.
Analizó de nuevo su vida, hizo balance, y se sintió miserable.
– Si me dicen cómo salir de aquí -susurró humillada-, me iré.
– Lo haría -dijo la mujer con cierta lástima-, pero es obvio que alguien te ha traído hasta aquí y necesitamos averiguar…
– He sido yo -dijo un hombre, acercándose a grandes zancadas hasta el grupo y uniéndose al holgado círculo que rodeaba a Drea-. Siento llegar tarde. Todo ha sucedido muy rápido.
El resto se dio la vuelta para mirar hacia él.
– Alban -dijo la mujer.
– Sí, fueron ellos.
Drea se preguntó si Alban era su nombre, o un saludo.
– ¿Hay circunstancias atenuantes?
– Sí, las hay -dijo gravemente, pero le sonrió a Drea con una penetrante dulzura, y sus oscuros y serios ojos buscaron cada detalle de su rostro como asignándolos a un recuerdo, o reafirmando algún viejo recuerdo.
Ella lo miró, consciente de que nunca lo había visto antes, pero había algo tan desgarradoramente familiar en él que sentía que debería conocerlo. Como el resto de las personas que estaban allí, parecía tener unos treinta años, como si la flor de la edad adulta fuera lo más viejo que se podía hacer uno. Buscó esas capas que le contarían algo sobre él, pero al igual que la mujer, él estaba casi liberado de las borrosas capas de las vidas pasadas. De alguna manera la atraía. Quería estar cerca de él, quería tocarlo, aunque no había nada carnal en su deseo. El amor puro la invadió, conmovedor por su simplicidad, e inconscientemente ella extendió la mano hacia él.
Él sonrió y la cogió de la mano, y entonces fue cuando lo entendió. Sin lugar a dudas, sin razón alguna, simplemente lo entendió.
Las lágrimas inundaron sus ojos y rodaron por sus mejillas, pero sonrió entre ellas mientras agarraba la mano de su hijo, la llevaba hasta sus labios y rozaba sus nudillos con un suave beso. Él era su hijo, y se llamaba Alban.
– Ah -dijo la mujer suavemente-, ya lo veo.
Drea no sabía lo que veía la mujer, y en ese momento no le importaba. Después de todos estos años de dolor vacío, estaba dándole la mano a su hijo y mirándolo a los ojos y viendo el espíritu que una vez había residido, aunque brevemente, en su pequeña forma de bebé. Esa forma no era la que su bebé habría tenido, esos rasgos no eran los que él habría tenido de mayor, pero la parte esencial de la persona… sí, era su hijo, que había sobrevivido, sólo que en otra vida.
– Ella me quería -dijo Alban todavía sonriendo con esa sonrisa perfecta y radiante-, podía sentirlo y veis lo puro que era. Cuando la estaba abandonando y volviendo a casa, ella intentó salvarme ofreciendo su vida a cambio.
– Esa mierda nunca funciona -dijo el empresario de pompas fúnebres con el cansado y ligeramente cínico pero compasivo tono de alguien que había visto la misma escena del corazón roto muchas veces, siempre con el mismo resultado.
– ¡Gregory! -dijo la mujer en un tono entre divertido y de reproche, y le explicó a Drea-: Esta vez él no lleva aquí mucho tiempo, así que…
– Todavía recuerda muchas cosas -acabó Drea por ella. No podía evitar sonreír, porque Alban estaba sonriendo y cogiéndola de la mano, y no importaba lo que sucediera ahora que todo estaba bien.
– Ella lo decía en serio -dijo Alban, y ella repitió la acción de hacía un momento, acercando su mano a sus labios y besando ligeramente sus dedos-. Ella misma sólo era una niña, sólo tenía quince años, pero me quería lo suficiente para sacrificarse por mí. Por eso la traje aquí, porque aunque ha habido mucha oscuridad en su vida, también ha habido amor del más puro, y eso merece una segunda oportunidad. Yo soy testigo.
– Yo digo que sí -dijo una mujer rubia, alta y esbelta-. Había amor, todavía lo lleva. Yo soy testigo.
– Y yo -dijo un hombre. Sus capas decían que se había endurecido mucho, que su anterior cuerpo había sufrido una dolorosa deformidad que lo había confinado a una silla de ruedas durante casi toda su vida, pero ahí estaba, alto, fuerte y claro-. Yo soy testigo.
De las once personas que la rodeaban, tres de ellas pensaban que no tenía sentido darle una segunda oportunidad, pero incluso esas tres carecían de cualquier sentimiento de malicia. Ella no se lo reprochó, porque allí no había cabida para el resentimiento aunque obviamente sí había cabida para el desacuerdo.
La mujer permaneció allí de pie durante un momento con la cabeza ligeramente elevada hacia el cielo, los ojos entrecerrados como si estuviera escuchando alguna canción que sólo ella fuera capaz de oír. Entonces sonrió y se volvió hacia Drea.
– Tu amor de madre, el más puro de todos los amores, te ha salvado -dijo. Tocó la mano de Drea, la mano que todavía estaba agarrada a la de Alban-. Te has ganado una segunda oportunidad -dijo-. Ahora, vuelve y no la desaproveches.
El médico estaba guardando las cosas en su bolsa porque no había nada que pudiera hacer, no había nada que pudiera haber hecho incluso aunque hubiera estado allí en el momento del accidente. Las luces azules, rojas y amarillas parpadeaban arriba en la autovía, y habían puesto las cegadoramente brillantes luces de emergencia para iluminar el coche. La gente hablaba, las radios chisporroteaban y el ruido sordo del motor de la grúa de rescate aportaba un grave ruido de fondo a todos los otros sonidos. Aun así oyó algo extraño, algo que le hizo detenerse y elevar la cabeza, escuchando.
– ¿Qué? -preguntó su compañero, mientras se detenía también y miraba alrededor.
– Creo que he oído algo.
– ¿Cómo qué?
– No lo sé. Como… algo así como esto -imitó el sonido, inspirando de manera brusca y superficial por la boca.
– ¿Con todo este ruido, has oído algo así?
– Sí. Espera, ahí está otra vez. ¿No lo has oído?
– No, nada de nada.
Frustrado, el médico miró a su alrededor. Él sabía que había oído algo, dos veces, pero no sabía qué. Venía de su izquierda, de la dirección del coche siniestrado. Tal vez una rama había acabado de romperse por culpa de la presión, o algo así.
Habían cubierto el cuerpo de la mujer con una manta, poniéndosela por encima lo mejor que pudieron, teniendo en cuenta que estaba clavada al asiento con una jodida rama a través del pecho. Dios, era horrible. Trató de que no le afectara, pero sabía que era algo que nunca olvidaría. No quería ver de nuevo el penoso panorama pero, demonios, escuchó por tercera vez ese sonido y estaba seguro de que venía de esa dirección.
Se quedó de pie, acercándose más a los restos, esforzándose por escuchar. Sí, ahí estaba. Lo oyó, y vio moverse la manta, como si hubieran agarrado ligeramente el tejido y luego lo hubieran soltado.
Se quedó helado, tan sorprendido que literalmente no fue capaz de moverse durante unos largos, muy largos, segundos.
– ¡Mierda! -dijo de repente, cuando fue capaz de moverse de nuevo, cuando pudo articular palabra, y separó la manta de su cara.
– ¿Qué? -preguntó de nuevo su compañero, dando un brinco alarmado.
Era imposible. Era absolutamente imposible. Aun así, presionó con los dedos el lateral de su cuello, buscando su pulso. Y ahí estaba, aunque habría apostado la cabeza a que hacía unos minutos no lo tenía, ahora podía sentir el latido de la vida bajo sus dedos, débil y acelerado, pero presente.
– ¡Está viva! -gritó-. ¡Dios mío! ¡Traed una sierra! ¡Tenemos una superviviente!
Capítulo 18
Perdía y recuperaba el conocimiento. Prefería perderlo porque así no era consciente del dolor. El dolor era una zorra. Era la mayor zorra con la que jamás se había encontrado y la mayor parte del tiempo le superaba. A veces, cuando la medicación dejaba de hacerle efecto lo suficiente como para permitirle pensar pero para mantener el dolor a raya, o cuando la medicación se adueñaba de ella provocándole exactamente el mismo efecto, era cuando se daba cuenta de que ése era el precio que tenía que pagar por una segunda oportunidad. No había una curación mágica, no había un viaje fácil para volver a la tierra de los vivos. Tenía que sonreír y aguantar, aunque no había sonrisa y sí mucho que aguantar.
Todas las decisiones que había tomado en la vida, cada uno de los pasos que había dado, la habían llevado directamente a esa carretera desierta y al accidente. Ése era el punto en el que había salido y el punto al que la habían devuelto. No había ni desvíos ni atajos que la llevasen de la muerte a una curación total.
Con una claridad que ni siquiera las medicinas podían empañar, recordaba cada instante de lo que había ocurrido después de morir. Sin embargo, el momento actual era más confuso. A veces oía hablar a las enfermeras cuando estaban en su cubículo de la UCI; las palabras entraban y salían de su mente y a veces tenían sentido, pero otras veces no. Cuando entendía las palabras sentía un distante asombro: ¿un árbol clavado en su pecho? Era ridículo. Pero ¿no había visto algo así al mirar hacia abajo? Sus recuerdos de antes o durante ese momento estaban borrosos. Aunque el hecho de que la hubiese atravesado un árbol explicaría cómo se sentía físicamente, y por qué el dolor que sentía en el pecho se extendía a cada célula de su cuerpo. No tenía noción del tiempo, de qué día era, ni de nada más allá de la cama en la que estaba y de la incesante batalla que estaba librando con la Gran Zorra del Dolor.
Las enfermeras también le hablaban y le explicaban una y otra vez lo que le había ocurrido, lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. No le importaba, siempre y cuando le suministrasen los calmantes que mantuviesen a raya a la Gran Zorra. Por supuesto, llegó un momento -demasiado pronto, a su entender- en que el cirujano ordenó que le redujesen los calmantes. Él no era el que sentía aquel dolor con el esternón partido a la mitad, así que, ¿por qué iba a importarle? Él era el que blandía la sierra y el escalpelo, no el blanco de aquello. Sólo tenía una ligera idea de cuál de sus visitantes era el cirujano, pero cuando se le empezó a aclarar la mente memorizó unas cuantas cosillas que quería decirle. De acuerdo, había tenido que cortarle el esternón por la mitad, pero, ¿hacer lo mismo con la medicación? Cabrón.
Si se suponía que todo lo que había visto y experimentado tenía que volverla dulce e indulgente, ahora que tenía una segunda oportunidad, no lo había conseguido. No se sentía ni dulce ni indulgente. Se sentía como alguien a quien le habían abierto el esternón por la mitad, le habían arrancado el corazón y lo habían utilizado como un balón de fútbol.
Mientras iba saliendo poco a poco de la niebla provocada por la medicación, durante un momento no pudo pensar en otra cosa que no fuese la Gran Zorra y en cómo superar la siguiente hora porque, sin el poder de los calmantes, ella y la Zorra eran compañeras inseparables. Para entonces las enfermeras la levantaban de la cama un par de veces al día y la sentaban en una silla para que pudiera incorporarse. Ya, como si la cama del hospital no pudiese levantarse hasta dejarla sentada para no tener que contener los gritos de dolor cada vez que la movían. Lo único que tenían que hacer era pulsar un botón y la cabecera de la cama se levantaría y, ¡hola!, ella podía quedarse allí tumbada y simplemente dejarse llevar como si estuviese surcando una ola.
Pero no, tenía que levantarse. Tenía que caminar, si a lo que hacía se le podía llamar andar. Ella lo llamaba caminar encorvada por el dolor arrastrando los pies, acción que conseguía llevar a cabo deslizando los pies en lugar de levantarlos mientras se peleaba con los tubos, las vías, las agujas y los drenajes que tenía por todo el cuerpo. Al mismo tiempo intentaba que no se le viese el trasero, porque la única ropa que podía llevar puesta -por llamarlo de alguna manera- era uno de esos miserables camisones de algodón del hospital, y ni siquiera lo llevaba atado, estaba como envuelta en él y llevaba un solo brazo metido por la manga. Le quitaron de un plumazo cualquier tipo de pudor que pudiese tener; un hospital no era lugar para tener intimidad, de ninguna clase.

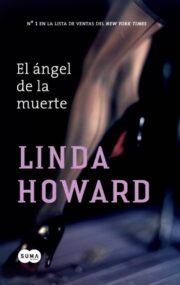
"El Ángel De La Muerte" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Ángel De La Muerte". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Ángel De La Muerte" друзьям в соцсетях.