Meg no comprendió por qué su tía se enfadaba tanto. Después de todo, le había contado la intervención de aquel apuesto agente del KGB que la había llevado al aeropuerto y le había dado un regalo de despedida.
Pero, cuanto más lo defendía Meg, más se enfadaba su tía. Por fin, esta le confió la información que conocía por su marido respecto a las misiones del KGB.
Cuando Meg echaba la vista atrás, sentía remordimientos por haber desdeñado las advertencias de su tía. Pero, al fin y al cabo, Meg era la hija de su padre, y había hecho caso omiso de los consejos de su tía sin imaginar que, algún día, sus advertencias se harían realidad.
Cuando Anna nació, la tía Margaret ya había muerto. Justo después se produjo la caída de la Unión Soviética. Entonces comenzó el goteo de historias acerca de las misiones secretas del KGB. Para consternación de Meg, al parecer todo lo que su tía le había contado era cierto.
Y, en esos momentos, Kon se había convertido en la peor amenaza para su paz mental.
De pronto, se sintió agotada. Se fue a su habitación y se puso una camiseta amplia y unos pantalones cortos. Agarró la almohada de su cama y se marchó al cuarto de Anna.
Se deslizó bajo el edredón y abrazó a la niña. Descubrió que el pelo y las mejillas de su hija estaban impregnados del insidioso olor del jabón que usaba Kon. Dando un suspiro, se dio media vuelta y hundió la cara en la almohada.
Aquella límpida fragancia le trajo el recuerdo de la última noche que habían pasado juntos. Recordó la llama azul de los ojos de Kon mientras le hacía el amor, su insaciable deseo por ella y las palabras cariñosas que desgranaba en ruso. Una vez más, le pidió que fuera su esposa, que se quedara con él para siempre.
Meg, que no se cansaba de oír esas palabras, le dijo que lo haría si podían apañárselas para pasar la mitad del año en Rusia y la mitad en Estados Unidos. A través de los contactos de su tío en el Pentágono y de la posición de Kon en su propio país, seguramente podrían arreglarlo. Parecía la única solución si querían vivir juntos.
Él sacudió la cabeza.
– Lo que quieres es imposible, Meggie. La única forma de que podamos estar juntos es que tú renuncies a tu nacionalidad y vivas aquí conmigo. Ahora ya no tienes familia. Si me quieres lo bastante, te quedarás.
– Creo que sabes cuánto te quiero, Kon. Pero, ¿qué pasará si te cansas de mí? No podría soportarlo -susurró Meg, abrazada a él-. ¿Qué ocurrirá si un día te das cuenta de que ya no me quieres y me pides el divorcio? Estaría sola y no podría volver a mi país.
Kon reaccionó con una cólera que pareció aún más terrible por ser serena y controlada. Se levantó bruscamente de la cama para vestirse. Destrozada, ella se cubrió con la sábana hasta la barbilla y se sentó.
Él le lanzó una mirada acusadora.
– No conoces el significado del amor si puedes estar en mis brazos y hablar de matrimonio y de divorcio al mismo tiempo. Uno de los problemas de tu país…
– No solo de mi país, Kon -lo interrumpió ella. Luego, se calló. Su última noche juntos comenzó a desintegrarse.
Kon salió de la habitación, mientras ella se refrescaba y se vestía para marcharse al aeropuerto. Él llevó las maletas y le abrió a Meg la puerta del coche, pero no respondió a sus preguntas ni a sus intentos de hablar. A Meg, aquel silencio helado le partía el corazón.
Kon se había convertido de nuevo en el remoto e inaccesible agente del KGB. La llevó al aeropuerto en un tiempo récord, ordenó a un guardia que se hiciera cargo del equipaje y la condujo al avión. La forma en que la ayudó a buscar su asiento le recordó a Meg la primera vez que se había marchado de Rusia.
Era la misma situación, pero había una diferencia. Kon y ella estaban solos dentro de la enorme cabina del avión. Todavía no se había permitido embarcar a ningún pasajero. Meg se sentía rota y se preguntaba si podría sobrevivir a aquel sufrimiento.
– Meggie…
Recordaba el sonido torturado de su voz. Sus ojos parecían refulgir en la penumbra del interior del avión.
– No te vayas. Quédate conmigo. Te quiero, mayah labof. Nos casaremos enseguida. Tengo dinero: tendrás el mejor apartamento, viviremos bien. Siempre cuidaré de ti -prometió Kon, con voz casi salvaje antes de estrecharla entre sus brazos.
Meg habría querido decir que sí, más que nada en el mundo. Se apretó contra él y lo besó con toda su alma. Pero había recibido una educación occidental. El temor a lo que pudiera pasar en el futuro, le impedía aceptar su proposición.
Deshecha en lágrimas y destrozada porque su tiempo se acababa, gritó:
– ¿Crees que quiero dejarte? ¡Mi vida nunca volverá a ser la misma sin ti! -al decir esto, una máscara inexpresiva cubrió el rostro de Kon-. ¡No me mires así! No puedo soportarlo. Yo… ahorraré y trataré de volver el año que viene.
– No -dijo él con una intensidad que ella no comprendió-, no vuelvas. ¿Me oyes? -la sacudió con fuerza- ¡No vuelvas nunca!
– Pero…
– Es ahora o nunca.
Derrotada, Meg se derrumbó sollozando sobre él.
– Contigo, no tengo miedo. Pero si algo te ocurriera, no tendría adonde volver.
Él dio un hondo suspiro.
– Adiós, Meggie.
Se alejó por el pasillo. Un segundo después, desaparecería para siempre de su vida. Meg gritó su nombre, presa del pánico, pero fue gritar al viento.
Kon se había ido.
Capítulo 5
– ¡Mami! ¡Mami! ¿Por qué lloras?
Meg salió de su duermevela y, desorientada, miró a su hija con los ojos entrecerrados. Ya era de día.
– Creo que he tenido un mal sueño.
– ¿Por eso has dormido conmigo?
Meg dudó un momento y luego contestó:
– Sí.
– Deberías haber dormido con papá. Así no habrías tenido miedo. Melanie dice que su mamá y su papá duermen juntos, menos cuando se pelean. Entonces, él duerme en casa de su abuela. ¿Te has peleado con papá?
¿Había algún tema del que Melanie y Anna no hubieran hablado?
Meg dejó escapar un suspiro y, sin contestar, salió de la cama.
Anna debía de llevar algún tiempo levantada, porque llevaba puesta su camisa de terciopelo preferida, de color azul con corazones rosas, y unos pantalones a juego.
Ansiosa, Meg sujetó a su hija y la abrazó, pero Anna luchó por liberarse.
– Tenemos tortitas para desayunar, pero yo le he dicho a papá que a ti te gustan más las tostadas, así que te ha preparado una y me ha dicho que viniera a despertarte.
Meg se dio cuenta de que olía a café. Como Anna no sabía poner la cafetera, supuso que lo había preparado Kon. Como siempre, se había enseñoreado de su apartamento, de su hija, de toda su vida…
Pero ¿cabía esperar que actuara de otro modo?, ¿que conociera otra forma de hacer las cosas un hombre que, a los ocho años, había sido secuestrado por el Estado y adiestrado para convertirse en una figura autoritaria?
Furiosa consigo misma por disculparlo, Meg descargó su rabia contra la cama que había empezado a hacer. Quería retrasar el momento de enfrentarse a él.
– Date prisa, mami. Quiero ir a ver nuestra casa y los perros.
– Pero te perderás tu clase en la escuela dominical -le recordó Meg, aunque sabía cómo iba a reaccionar Anna.
– Papá me ha dicho que hay una iglesia cerca de nuestra casa. Puedo ir allí a la escuela dominical la semana que viene. Dice que hay seis niños en mi clase.
Los movimientos de Meg se hicieron tan bruscos que rasgó la sábana de arriba.
Anna abrió mucho los ojos.
– Oh, oh, mami. Se ha roto.
– Sí -gruñó Meg mientras estiraba el edredón. Luego, se metió en el cuarto de baño.
– Le diré a papá que ya te has levantado.
Cuando Anna se marchó, Meg se miró en el espejo, que le devolvió su cara pálida y ojerosa. Se recogió el pelo hacia atrás con una goma y decidió no maquillarse ni perfumarse. Aquella alegre jovencita, que haría todo lo posible por estar guapa para Kon, había muerto.
– ¡Mami! ¡Teléfono!
Meg ni siquiera había oído el timbre. Kon debía haber colocado otra vez el aparato en su sitio por la mañana temprano.
– ¡Voy!
En cuanto vio a Kon de pie junto a la pared, con el teléfono en una mano y una taza de café en la otra, se le aceleró el corazón. Evitó su mirada inquietante y agarró el auricular, dándole la espalda. Debería ser pecado que un hombre fuera tan atractivo.
– ¿Diga? -contestó, tratando de parecer serena.
– ¿Hablo con la señora Meg Roberts?
Meg parpadeó al oír una voz femenina muy formal.
– Sí.
– Por favor, no se retire. El senador Strickland quiere hablarle.
Ella tuvo que apoyarse contra la jamba de la puerta.
– ¿Señora Roberts? Soy el senador Strickland.
Meg reconoció enseguida la voz ronca y pausada del anciano.
– Hola, senador.
– La llamo para ofrecerle todo mi apoyo y decirle lo mucho que me alegro de que usted y ese magnífico joven se hayan reunido por fin. Yo diría que un hombre que se expone a tantos riesgos y penalidades debe de estar realmente enamorado. ¿Se da usted cuenta de que ese joven era uno de los principales agentes soviéticos? Y ha tenido que pasar seis años de semi aislamiento, esperando el momento de reunirse con usted y su hija… Entiendo que la situación le resulte difícil, señora Roberts, pero el señor Rudenko merece una oportunidad y, ¡maldita sea!, espero que usted se la dé -Meg comprendió que los agentes de la CIA le habían contado su encuentro de la noche anterior al senador y que este no estaba muy contento-. Para mi mujer y para mí será un honor invitarlos a cenar muy pronto. Haré que mi secretaria lo arregle con usted después de las fiestas. Ustedes necesitan estar algún tiempo solos para retomar su relación y hacer planes. Los envidio -rió amablemente el senador.
Meg sintió que iba a desmayarse.
– Gra… gracias, senador -balbució.
– Si hay algo que pueda hacer por usted, llame a mi secretaria y ella me lo hará saber. Estoy seguro de que éstas van a ser unas navidades muy felices para ustedes.
Colgó. En cuanto Meg dejó el teléfono, este sonó je nuevo. Kon le lanzó una mirada inquisitiva cuando ella volvió a descolgar. Aclarándose la garganta, contestó:
– ¿Diga?
– ¡Hola!
Meg cerró los ojos.
– Hola, Ted.
– ¡Eh! ¿Qué te pasa? Estás rara.
Meg se acarició la nuca con la mano que tenía libre y se metió en el cuarto de estar, tanto como le permitía el cable del teléfono, para escapar a miradas y oídos indiscretos.
– Creo que algo me ha sentado mal.
Aunque Kon no hubiera puesto su vida del revés, se habría inventado cualquier excusa para no salir con Ted. No le importaba comer con él de vez en cuando, pero eso era todo. Ted no le interesaba. En realidad, ningún hombre le interesaba.
– Lo siento. Iba a preguntarte si Anna y tú queréis venir a patinar conmigo al parque esta tarde. Luego, podríamos cenar en algún sitio.
Trataba de ganársela incluyendo a Anna en el plan.
– Quizás en otra ocasión, cuando me encuentre mejor -mintió ella.
– De acuerdo -contestó él, contrariado-. Entonces, nos vemos en la oficina.
– Sí. Allí estaré mañana. Creo que lo único que necesito es un poco de descanso. Gracias por llamar.
Consciente de que parecía nerviosa, se despidió y colgó el teléfono.
– Ted Jenkins, vendedor del año en Strong Motors -dijo Kon, azuzándola-. Treinta años. Divorciado. Frustrado porque no tiene una relación contigo, ni nunca la tendrá. ¿Por qué no te tomas el desayuno mientras yo ayudo a Anna a ponerse la ropa de nieve? Después nos iremos.
– ¿Cómo es que lo conoces?
– Como cualquier hombre enamorado, quise saber si tenía algún rival serio. Walter Bowman fue a Strong Motors con el pretexto de comprar un coche deportivo. Ted Jenkins acabó llevándolo a probar el coche y, al final del paseo, Walter sabía lo suficiente para darme la información que necesitaba.
En circunstancias normales, Meg se habría sentido halagada. Pero nada en su relación era normal.
Sin embargo, en parte aquello le gustó. Y eso significaba que estaba volviendo a ocurrir… Olvidándose de la tostada fría que había sobre la mesa de la cocina, se fue a la habitación. Tenía que apartarse de la mirada escrutadora de Kon. Temía que él descubriera el poder que todavía ejercía sobre ella. Lo más sensato sería fingir que le seguía el juego, por el bien de Anna.
La niña estaba empeñada en ir a ver dónde vivía su padre. Una vez que hubiera satisfecho su curiosidad, Meg le diría a Kon que tendría que hablar con su abogado si quería seguir viendo a Anna después de aquel día. Cualquier visita posterior tendría que ser en presencia de Meg.
No importaba que, de alguna forma, él se hubiera ganado la confianza del senador Strickland. Kon no estaba por encima de la ley.

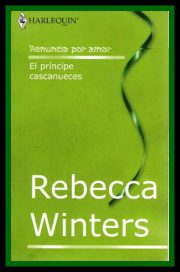
"El príncipe cascanueces" отзывы
Отзывы читателей о книге "El príncipe cascanueces". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El príncipe cascanueces" друзьям в соцсетях.