En cuanto desaparecieron, Meg volvió a ser consciente de la realidad de la situación.
– Kon…
– Después, Meggie. A menos que quieras ducharte conmigo…
Ella se metió las manos en los bolsillos del abrigo y volvió a mirar a Gandy.
Mucho después de que Kon entrara en la casa, Meg seguía allí, de pie, deseando olvidar la imagen de ese cuerpo curtido y atlético que una vez había conocido y deseado el suyo.
El tormento agridulce de esos recuerdos la mantuvo paralizada y, aunque Anna la llamó, no pudo entrar en la casa. Una casa que Kon había comprado con dinero obtenido de la venta de secretos.
Capítulo 6
Meg tenía miedo. Miedo de que le gustara demasiado aquella casa. Miedo de que Kon resquebrajara su resistencia un poco más. Miedo de que los contornos de la realidad se desdibujaran, hasta el punto de que ya no supiera qué era ficticio y qué real. Miedo de ser tan vulnerable e ingenua como Anna y… ¿y de qué más? No lo sabía.
Aunque de verdad Kon hubiera desertado, todavía era un hijo de Rusia, un hombre que amaba a su país. Meg no podría culparlo si deseaba visitar la remota aldea de Siberia donde había nacido; donde, siendo un niño, había jugado con su trineo; donde había sido feliz en el seno de su familia.
Tenía dinero y podía viajar con pasaporte estadounidense. Y tal vez se llevara a Anna con él. ¿No sería natural que quisiera recobrar su infancia truncada a través de la mirada de su hija?, ¿que quisiera inculcarle a Anna su amor por Rusia? Si conseguía la custodia compartida, podría llevarse a Anna adonde quisiera, sin que Meg pudiera hacer nada.
Años atrás, Meg había rechazado su proposición de matrimonio porque no quería establecerse de manera permanente en Rusia. Eso no cambiaría y Kon lo sabía. Estaba segura de que no habría forma legal de impedirle que se llevara a Anna temporalmente. Era hora de hablar seriamente con él.
Un impulso de energía nerviosa la empujó por fin a entrar en la casa. Pero se detuvo en medio de la cocina, admirada por los armarios de madera blanca de estilo tradicional inglés. La pátina brillante de la tarima de cerezo del suelo, las molduras blancas y las paredes pintadas de amarillo pálido creaban un ambiente de calidez y belleza. El resto del piso bajo estaba decorado en el mismo estilo tradicional.
La casa era de tamaño medio y tenía ventanas antiguas de un sobrio clasicismo. En el salón y el comedor, la combinación de piezas de anticuario y de cómodos y mullidos sofás tapizados de damasco verde, daba al interior un aire intemporal.
Meg observó la curva elegante de la escalera, con su pasamanos de madera labrada. Entró despacio en un estudio cerrado por puertas acristaladas. A ambos lados de la chimenea de ladrillo, había dos librerías adosadas a la pared que contenían una impresionante biblioteca de literatura clásica, con libros en varios idiomas, incluido, por supuesto, el ruso. El único toque moderno eran unos armarios archivadores y un escritorio sobre el cual había una lámpara y un ordenador.
¿Reflejaba aquella decoración el gusto de Kon o había comprado la casa tal y como estaba?
¿Cómo podía Meg conocer al hombre real que se ocultaba tras el agente del KGB cuando su único contacto había tenido lugar en un coche de policía, en una cárcel o en un restaurante regentado por el KGB? O en una cabaña de leñadores…
Meg se estremeció al considerar lo que había hecho. Anna había sido concebida en una cama extraña, con un extraño, en un país extraño…
Seguramente, en aquellos tiempos Kon no podía llevar a su amante a su casa, si es que tenía algo parecido a una casa. Su experiencia no había tenido nada que ver con la forma normal en que un hombre y una mujer se conocen y llegan a quererse.
Según Walt y Lacey Bowman, Kon vivía en Hannibal desde hacía cinco años. ¿Le había dado el gobierno americano aquella casa, junto con su nueva identidad, a fin de ocultar que era un desertor ruso?
¿Quién era Kon realmente?
¿Era Konstantino Rudenko el nombre que le dieron sus padres al nacer, o el que le había dado el gobierno ruso?
Meg pensó que se volvería loca si intentaba responder a todas aquellas preguntas y escondió la cara entre las manos.
De pronto, sintió otras manos sobre sus hombros. Unas manos fuertes, masculinas y cálidas que le resultaron dolorosamente familiares. Podría haberse apartado, pero una fuerza más poderosa que su voluntad gobernaba su cuerpo. Una voz baja y profunda susurró:
– No intentes resolver todos los problemas del mundo ahora mismo.
Era como si le hubiera leído el pensamiento.
Se quedó sin aliento cuando él comenzó a acariciarle la nuca, dándole un suave masaje sobre los músculos tensos.
– Tú y yo no hemos estado solos ni un momento hasta ahora -murmuró Kon, rozando con su boca el lóbulo de la oreja de Meg-. Adoro a Anna, pero creí que iba a volverme loco si no encontraba una forma de que se entretuviera ella sola, para poder besar a su madre. Dios mío, han sido seis años interminables, mayah labof.
Meg sintió el calor de su cuerpo y sus antiguos deseos reaparecieron, atrapándola pese a su resistencia. Kon la besó en las mejillas. Ella percibió el olor a jabón de su cara fresca y recién afeitada.
– No ha habido nadie para mí desde que me dejaste y tengo la impresión de que para ti tampoco. Lo que compartimos no podría repetirse con nadie más. Ayúdame -gimió Kon antes de besarla y estrecharla entre sus brazos.
Meg intentó no responder al beso, pero se sentía como si una droga le hubiera nublado el entendimiento. El beso comenzó a obrar su magia y Meg abrió la boca, casi sin darse cuenta de lo que hacía. Había perdido el control. Igual que en el pasado…
Estaba sucediendo otra vez, como había temido. Aquel frenesí irracional, aquella explosión de sensualidad que la debilitaba, dejándola a merced de Kon. Hacía tanto tiempo que no sentía aquellas sensaciones, que su deseo pareció despertar de nuevo a la vida.
De alguna forma, sin que ella lo notara, Kon le desabrochó el abrigo y la apretó contra su cuerpo. Sus manos recorrieron la espalda de Meg y sus dedos se introdujeron por debajo de la cinturilla de su falda para tocarle la piel.
Con un gemido desesperado, ella deslizó sus brazos alrededor del cuello de Kon y arqueó el cuerpo para sentir su calor. Sabía adonde los llevaba aquello, pero lo deseaba tanto que apenas se dio cuenta de que se escuchaban pasos y una vocecilla en la escalera.
Anna.
Meg no podía permitir que su hija los viera así. Intentó apartar a Kon, pero él, que no había oído a Anna, la besó con más fuerza, sofocando su grito de pánico. La besó con un deseo insaciable. Y, para vergüenza suya, Meg se abandonó, aunque Anna había entrado en el estudio, seguida del alegre Thor.
Mortificada por haber sido sorprendida, Meg trató de separarse de Kon y esperó el inevitable comentario de su hija. Pero, por una vez, Anna no dijo nada en absoluto.
El silencio debió alertar a Kon, que, con un suave gruñido, separó a regañadientes su boca de la de Meg. Sus ojos brillaron cuando observó los labios temblorosos de ella.
Como Kon parecía tan incapaz de hablar como su hija, Meg se dio cuenta de que le tocaba a ella distraer la atención de Anna.
Aprovechó la momentánea debilidad de Kon para separarse de él. Pero no estaba preparada para la sensación de pérdida que sintió en cuanto se desasió de su abrazo. Ni estaba preparada para la mirada curiosa de Anna, que le recordó a la de Kon. La misma mirada penetrante.
La presencia de Anna la hizo sentirse como una jovencita enamorada, a la que sus padres hubieran sorprendido en una situación embarazosa con su novio. Antes de que se le ocurriera qué decir, Anna tomó la iniciativa.
– ¿Estáis haciendo un niño?
Meg debía haber esperado algo así. Se le cortó la respiración cuando sintió las manos de Kon sobre sus hombros.
– Todavía no, Anochka -respondió él, tranquilamente-. Primero, tu madre tiene que aceptar casarse conmigo. ¿Quieres que se lo pida ahora?
– ¡No! Por favor… -rogó Meg, pero Anna asintió solemnemente.
Meg pensó que se habría desmayado si Kon no hubiera estado tras ella, sujetándola firmemente.
– Meggie -él desatendió su súplica y murmuró algo, acariciándole el pelo con la barbilla-. Con la ayuda del senador Strickland, he hecho los preparativos para que nos casemos en privado aquí, en casa, el miércoles. Un amigo mío que es juez del Tribunal Supremo del estado nos casará, y Lacey y Walt serán los testigos. Solo falta que tú digas sí -le había puesto a Meg la soga al cuello y estaba apretando el nudo-. Quiero que seamos una familia. Anna no debería haber crecido sin su padre y no quiero que otro hombre la eduque. Es evidente que tú tampoco, o ya te habrías casado -era cierto, pero Meg moriría antes que admitió-. Puedes dejar tu trabajo en Strong Motors y descarte a Anna. Esta casa necesita una mujer, una esposa. Ni siquiera he querido poner un árbol de Navidad hasta que pudiéramos hacerlo juntos.
Hubo un largo silencio mientras Meg trataba de asimilar lo que él había dicho.
– Anna -dijo por fin con voz trémula-, necesito hablar con tu padre a solas. ¿Por qué no os vais Thor y tú al porche a ver a los cachorros? Pero no los toques.
– ¿Te vas a casar con papá? -insistió la niña con obstinación.
– Anna -dijo Meg con firmeza-, haz lo que te digo, por favor.
Pero la niña no le hizo caso y sus ojos se llenaron de lágrimas.
– Yo quiero vivir con papá. Tengo una habitación pintada de rosa y una cama con una tienda encima, y un espejo y una mesita y… ¡y todo!
– Anochka… -la reprendió su padre suavemente.
Fue suficiente para que la niña agarrara a Thor por el collar y saliera de la habitación.
¿Cómo lo lograba Kon?
Meg se dio la vuelta, exasperada, notando al mismo tiempo lo increíblemente guapo que estaba él, vestido con unos vaqueros y un jersey negro de cuello vuelto. Pero estaba decidida a ignorar lo que sentía por él.
– No tengo intención de casarme contigo. No hace falta que nos casemos para que veas a Anna -su pecho oscilaba como si le faltara el aliento-. Si me dices qué días quieres estar con ella, la traeré aquí en coche y dejaré que paséis un rato juntos antes de volver a llevarla a casa.
– Esta es tu casa ahora -fue su respuesta implacable-. Quiero que estéis las dos aquí, de día y de noche, el resto de nuestras vidas.
– Eso no es posible, Kon, pero estoy dispuesta a aceptar un régimen de visitas.
– Yo no.
¡Kon era intratable!
– Es eso o nada, me temo. Ya te has reunido con tu hija. Ahora me la llevo a casa. Por favor, dame las llaves de mi coche.
Meg se sorprendió cuando él sacó las llaves del bolsillo y se las entregó sin decir una palabra, con una extraña sonrisa en su atractivo rostro moreno.
Pero aún más le sorprendió que no hiciera nada para impedirles salir de la casa. Se quedó de pie en las escaleras, sujetando a Thor, mientras Meg arrastraba a una Anna histérica hasta el coche.
– ¡Papá! ¡Papá! -gritó la niña con todas sus fuerzas, cuando Kon entró en la casa y cerró la puerta.
Los gritos de su hija le recordaron a Meg la cinta que había escuchado la noche anterior. Aquellos gritos debían estar destrozando a Kon, quien, sin embargo, no movió un dedo para ayudarla. Aquello era, precisamente, lo que Meg había querido, pero el dolor de la situación resultaba casi insoportable.
– ¡No dejes que me lleve, papá! -el grito de Anna podía escucharse desde kilómetros a la redonda. La niña no dejó de llorar ni siquiera cuando se marcharon.
Por más que Meg se esforzó en razonar con su hija, por más que trató de explicarle que podría ver a su padre muy pronto, la niña siguió llorando, histérica, durante todo el trayecto.
– Te odio -le dijo con voz ahogada cuando entraron a: el garaje-. Clara también te odia y nunca volveremos a quererte.
Anna tenía la cara colorada y parecía enfebrecida. Meg se sintió tan culpable que a punto estuvo de regresar a Hannibal. Pero tenía que mantenerse firme, o le perdería todo.
«Maldito seas, Kon», pensó, luchando por contener las lágrimas. Hasta ese momento, nunca había discutido con su hija.
Oh, Kon era muy bueno en su trabajo. ¡Bueno para sembrar la confusión y el caos!
No pudo contener el llanto por más tiempo.
«Maldito seas por hacer que te quiera, Kon… ¡Maldito, maldito seas!».
– ¿Meg? Te llaman del colegio de Anna. Por la línea dos.
Meg cerró los ojos. Probablemente, Anna se había puesto enferma. Se había negado a comer cuando llegaron a casa el día anterior y tampoco había tocado el desayuno esa mañana.
– Gracias, Cheryl.
Con mano temblorosa, descolgó el teléfono y apretó el botón. Le dolía tanto la cabeza que no sabía si iba a ser capaz de resistir el resto de la jornada. Las cuatro aspirinas que se había tomado no le habían hecho efecto y empezaba a sentir náuseas. Si seguía así, tendría que irse a casa.

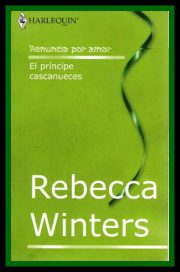
"El príncipe cascanueces" отзывы
Отзывы читателей о книге "El príncipe cascanueces". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El príncipe cascanueces" друзьям в соцсетях.