Cuando, antes del alba, dejó el hôtel de Rohan-Montbazon, tenía la impresión de haber hecho un alto refrescante en algún delicioso oasis después de largos días de marcha por un desierto ardiente; y durante el tiempo en que Ana sufriese los inconvenientes del embarazo, se disponía a desplegar ante sus ojos la imagen de una felicidad quizás un poco ficticia, pero lo bastante convincente para una mujer quince años mayor que él. Sabía que el amor no había muerto pero, con la ayuda de Marie, conseguiría vivirlo de una forma menos dolorosa…
Naturalmente, se las arregló para que la noticia llegara a París con la máxima rapidez y luego al Château-Neuf antes de difundirse entre todos los posibles interesados a lo largo y ancho de Francia. Mademoiselle de Hautefort se enteró poco antes de dejar la corte, pero la conservó cuidadosamente en el fondo de sí misma, decidida a no mencionarla jamás delante de Sylvie.
Todavía pensaba en ello mientras la llevaba consigo a la residencia campestre de su abuela. El valle del Loira no estaba tan lejos de París. Los ecos de la capital llegaban hasta allí, pero a pesar de ello estaba tranquila: después de todo, hacía años que se asociaba el nombre de François al de la bella duquesa. Sylvie no lo ignoraba, y era muy posible que no diese más importancia a los ecos recientes que a los de otras épocas…
A pesar de que el paisaje tenía muy poco parecido con las inmensidades del océano, el castillo de La Flotte sedujo a Sylvie. Situado sobre una colina, en la confluencia del Loira y la Braye, poseía el encanto de las viejas mansiones visitadas por el talento. Lo que aún conservaba de su estructura feudal parecía una capa echada negligentemente sobre una preciosa mansión con ventanas de ajimeces esculpidos como joyeles bajo unos altos tragaluces decorados con florones. Un jardín en terrazas desplegaba ante la fachada principal un brocado de arbustos de boj y floridos arriates, mientras que en la parte de atrás un parque con árboles añosos constituía un fondo ideal sobre el que destacaban las piedras blancas y las pizarras azules.
Para Marie se trataba del hogar de su infancia -¡mucho más que Hautefort, en el Périgord!-, porque era el de su madre, Renée du Bellay, muerta al darla a luz pocas semanas después de que su esposo, Charles de Hautefort, hubiera caído en Poitiers durante una escaramuza. Aquel matrimonio ejemplar dejó cuatro hijos: Jacques, nacido en 1610; Gilles, nacido en 1612; Renée, en 1614, y Marie, en 1616. Madame de La Flotte, su abuela, había criado a los pequeños en este rincón encantador del Vendômois y en París, donde la familia, muy rica, poseía una magnífica mansión.
Cuando llegaron después de un viaje sin contratiempos, en La Flotte únicamente estaba la señora. De los dos hermanos de Marie, Gilíes, el menor, se había incorporado en Artois a las tropas del mariscal de La Meilleraye, y el mayor estaba en el Périgord. Tenía el título de marqués de Montignac y vivía dedicado a su señorío de Hautefort, donde había mandado construir, en torno de una hermosa residencia renacentista, un magnífico castillo a la altura de las glorias familiares. Apasionado por la construcción en una época en que Richelieu derribaba tantas torres señoriales, veía en aquella afición una manera elegante de resistir a una tiranía sublevadora en el sentido más estricto del término. En cuanto a Renée, se había convertido por matrimonio en duquesa d'Escars y se ocupaba en las posesiones de la familia en dar descendencia a su esposo, muy al contrario que el primogénito, que no quería oír hablar de matrimonio.
— ¡Ni mujer ni hijos, sino el castillo más bello del mundo, ésa es su divisa! -explicó Madame de La Flotte mientras guiaba a Sylvie y Jeannette a sus aposentos-. No hace falta decir que apenas le vemos. Cuenta con su hermano para perpetuar el nombre…
Sylvie conocía ya a la abuela de Marie, por haberla encontrado varias veces en el Louvre o en Saint-Germain. Era entonces una dama anciana y prudente, dotada por la naturaleza de una belleza tan grande que aún podía lucir algunos restos: la Aurora había heredado su cabello rubio y su tez sonrosada. Su nombre de soltera era Catherine le Vayer de La Barre, de una familia terrateniente de los alrededores, y se había casado por amor con René II du Bellay, que la había hecho señora de La Flotte al regalarle la propiedad. Era una mujer tan inteligente como cariñosa, adoraba a su hija y sus nietos, y sin duda habría sido mucho mejor gobernanta para el delfín que la seca marquesa de Lansac, cuyo único atributo para merecer el cargo residía en que era una incondicional del cardenal. Bastaba para convencerse de ello ver con cuánta autoridad llena de buen humor dirigía a su numerosa familia.
Como además poseía un sentido muy vivo de la hospitalidad y una gran generosidad, dedicó a Sylvie una acogida calurosa y reconfortante, sin extrañarse de recibir a una señorita de Valaines que había conocido antes como Mademoiselle de l'Isle. Sin duda Marie la había informado de todo, y se diría que aquel cambio de identidad la complacía.
— Es muy agradable saber a qué atenerse en relación con alguien -declaró de buen humor-. En otro tiempo fui una de las damas de la reina María, y recuerdo muy bien a vuestra madre, cuando llegó en 1609 de Florencia acompañada por su hermano mayor. Sólo tenía doce años pero era preciosa: una pequeña madona. Os parecéis un poco a ella… pero sois distinta, y también muy bonita. Ya tendremos tiempo de hablar.
Además de reconfortarla, aquellas palabras abrieron ante Sylvie una perspectiva inesperada: al oír hablar a Madame de La Flotte del hermano mayor que había llevado a Chiara Albizzi a París, se dio cuenta de que lo ignoraba todo de la familia florentina en cuyo seno había nacido su madre. Nadie le había hablado de ella desde su llegada a Anet, y con razón, porque Madame de Vendôme se había esforzado en hacer que sus recuerdos se borraran. Mademoiselle de l'Isle no tenía ningún punto en común con Florencia y sus habitantes, pero al volver a ser ella misma, Sylvie se prometió intentar saber más cosas. Y a la espera de poder interrogar a su anfitriona, empezó por hacer algunas preguntas a Corentin. Éste admitió su ignorancia con una nota de tristeza que no pasó inadvertida a Sylvie.
— Es el señor caballero el que conoció bien a vuestra familia, mademoiselle, y es poco hablador. Nunca me ha dicho nada… ¿Tenéis ganas de marchar lejos de Francia? -añadió, con una inquietud que no intentó ocultar.
— Ni de marcharme ni de llevarte conmigo -repuso Sylvie-. ¡No tengas miedo!
— No tengo miedo…
— ¡Oh, sí! Y te preguntas, igual que yo misma, cuánto tiempo tendremos que estar aún separados de mi querido padrino. Debes de echarle de menos tanto como yo misma… -Dejó pasar aquel instante de emoción, y luego, de improviso, dijo-: ¿Por qué no vuelves con él, Corentin? Debe de sentirse muy infeliz sin ti, e imagino que tú también sin él.
— Sin duda, pero no me perdonaría que faltara a mi deber, que es protegeros. Yo elegí ese camino el día en que me lancé tras la carroza de Laffemas…
— Nunca te lo agradeceré bastante, pero creo que puedes considerar que Mademoiselle de Hautefort ha tomado el relevo. Ya no estoy sola en el fin del mundo…
Por la mirada que él le dirigió, advirtió que la idea le atraía. Sin embargo, aún puso una objeción:
— No podré entrar si la casa está vigilada…
— ¿Después de dos años? Los espías se habrán cansado ya. Además, puedes cambiar de aspecto… o representar la comedia del herido grave. Yo estoy muerta, es cierto -añadió con una amargura que no pudo reprimir-, pero ¿tú? ¿Por qué al intentar salvarme no habrías podido resultar herido de gravedad? Y así se explicaría una ausencia tan larga.
— ¿Por qué no, en efecto? -exclamó Marie, que había escuchado la conversación-. ¡Bravo, querida, imaginación no os falta! En cuanto a vos, Corentin, podéis ir sin temor a reuniros con vuestro amo. Él será doblemente feliz, porque le llevaréis noticias de su ahijada. Y podéis estar seguro de que aquí no bajaremos la guardia.
No añadió que, por su parte, tramaba un plan para poner definitivamente a salvo a Sylvie, pero Corentin ya no necesitaba más argumentos. Al día siguiente se fue de La Flotte, llevándose una larga carta de Sylvie y las lamentaciones de la pobre Jeannette, que veía alejarse una vez más un matrimonio del que hablaban hacía ya bastantes años.
Con la llegada del verano, Sylvie se abandonó a los placeres de la vida en el castillo, rodeada únicamente por amigos. Los jardines desbordaban de flores. Madame de La Flotte resultaba una compañía muy agradable, y mientras Marie pasaba el tiempo urdiendo planes, cada uno más belicoso que el anterior, Sylvie charlaba con su abuela, que recordaba su primera juventud -había nacido durante el reinado de Carlos IX, a medio camino entre la noche de San Bartolomé y la muerte del rey- y hablaba sobre todo de poesía. A su primo angevino Joachim du Bellay, tan encariñado con su pueblo de Liré, y a Bertrand de Born, el pendenciero antepasado de los Hautefort, cabía añadirles el querido Pierre de Ronsard, de cuya mansión natal podían ver, en la otra orilla del Loira, las veletas de las torres y los espesos bosques. Madame de La Flotte adoraba a Ronsard y quería mucho a la viuda y las hermanas del último de su apellido: Jean, fallecido en junio de 1626, por los mismos días en que los Valaines fueron asesinados. En varias ocasiones llevó a Sylvie a La Possonnière. Marie no formaba parte de esas expediciones: no le gustaban los versos demasiado dulces y prefería los serventesios fulminantes de su antepasado perigordino. Y además estaba muy ocupada entretejiendo una correspondencia asidua con personas cuyo nombre no mencionaba jamás, pero algunas de las cuales se presentaron en fechas bastante próximas.
El primero fue, a finales de agosto, el anciano gobernador de Vendôme, Claude du Bellay, primo y buen amigo de la señora del castillo. Casi cayó de su coche en brazos de Madame de La Flotte, riendo y llorando a la vez.
— ¡Ah, prima! -exclamó-. Tenía que venir a compartir con vos mi felicidad y la de todas las gentes de Vendôme. En Arras, el rey ha conseguido una gran victoria, y nuestros jóvenes señores desempeñaron un papel tan brillante que todo el mundo canta sus alabanzas.
Después de esas palabras, rompió a llorar con más fuerza, y a hipar, como un corredor que llega a la meta extenuado después de una larga etapa, y necesitó más de dos vasos de vino de Vouvray para recuperar la respiración y el uso inteligible de la palabra. Arras había caído el 9 de agosto, después de una batalla de cuatro horas en el curso de la cual los dos hijos de César de Vendôme, Louis de Mercoeur y François de Beaufort, habían hecho «maravillas, expuestos siempre al nutrido fuego de los cañones, matando a cuantos se les ponían por delante y animando a las tropas con su valor». A Louis de Mercoeur, colocado inicialmente al frente de los voluntarios, le habían retirado el mando en el último momento en beneficio de Cinq-Mars, por orden de Richelieu. Resentido con razón, había combatido en las filas de los soldados y se había jurado a sí mismo que demostraría cuál de los dos era más valiente; combatió a la cabeza de todos, y recibió una herida de poca gravedad. En cuanto a Beaufort, después de atravesar la Scarpe a nado con todas sus armas, se había arrojado contra los reductos españoles y había conquistado uno de ellos prácticamente solo.
— De vuelta en Amiens, me han dicho que el rey los abrazó, y luego les confió un gran convoy destinado a reavituallar las tropas cruzando las líneas enemigas. Y allí de nuevo se cubrieron de gloria, porque condujeron el convoy hasta su destino sin perder ni un solo hombre. ¡Ah, en verdad monseñor César puede estar orgulloso de sus hijos! ¡Y el buen rey Enrique debe de bendecirlos desde el cielo!
— ¿Ha sido informado el duque César? -preguntó Marie, que observaba a Sylvie con el rabillo del ojo.
— Podéis imaginar que le he enviado varios mensajes desde que tuve conocimiento de las noticias, pero he querido venir en persona a contároslo a vos, que tanta estima sentís por ellos. Supongo que en estos momentos se disponen a disfrutar en París del recibimiento que merecen. ¿Tal vez también de la reina? Eso sería muy valioso para monseñor François, al que ella maltrata bastante en los últimos tiempos. Bien es cierto -añadió el viejo charlatán bajando la voz y con una sonrisa de connivencia- que ha encontrado los más dulces consuelos en una bella dama. Madame de…
— ¿Un poco más de vino? -se apresuró a proponer Marie-. Con este calor resulta un refresco maravilloso. ¿No deseáis ir a vuestra habitación para quitaros el polvo del camino?
Vano esfuerzo. Sylvie quería saber más, y le ofreció el vaso que su amiga acababa de llenar.

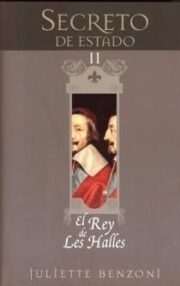
"El Rey De Les Halles" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Rey De Les Halles". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Rey De Les Halles" друзьям в соцсетях.