— Os lo he dicho: huyo. Mi hijo Mercoeur me envió un mensaje diciendo que Richelieu mandaba gente para arrestarme, de modo que dejé plantada a toda la familia y salí a escape. Pido disculpas por haber irrumpido de esta forma, pero no he hecho más que seguir el consejo que me dio Mercoeur. El vendrá aquí, y me acompañará a Inglaterra…
— ¿A Inglaterra? -repitió Marie, asombrada-. Está lejos, ¿por qué no a Bretaña, donde conserváis buenos amigos?
— Que el maldito hombre rojo conoce de sobras. Podéis estar segura de que es allí donde me buscará después de en Vendôme, Anet, etcétera. Y el camino para llegar a la costa normanda en la bahía del Sena no es tan largo: unas cincuenta leguas aproximadamente, creo.
— Pero en fin, ¿por qué huís?
César vació su copa y la tendió de nuevo. Su rostro se había enrojecido y tenía los ojos inyectados en sangre.
— ¡Una historia de locos! -dijo con una risotada-. Dos aventureros de Vendôme que se hacían pasar por santos ermitaños, Guillaume Poirier y Louis Aliáis, tan pendencieros que yo había tenido problemas con ellos en varias ocasiones, fueron arrestados en diciembre pasado por acuñar moneda falsa. Para ganar tiempo e intentar obtener la indulgencia de los jueces, declararon que habían tenido una conversación conmigo en el curso de la cual yo les había entregado un veneno para acabar con el maldito cardenal.
Sylvie no se esperaba aquello. Soltó la cuchara y dirigió al duque una mirada asustada. El mismo, a pesar del sopor etílico que empezaba a invadirle, se dio cuenta de lo que acababa de decir, y delante de quién. Sus miradas se cruzaron. Lo que ella leyó en la de él la espantó: era odio, pero también miedo. Afortunadamente, el momento no se prolongó. Madame de La Flotte y Marie se escandalizaron, incapaces de imaginar que el vil veneno pudiera ser considerado un arma aceptable por un príncipe de la casa de Francia.
A partir de ese momento César dejó de beber, y la cena concluyó rápidamente. Se rezó en común y después cada cual se retiró a sus habitaciones. Como los demás, Sylvie fue a la suya, pero no se acostó. Algo le decía que aún no había acabado con el señor de Vendôme por aquella noche…
Y en efecto, todavía no había transcurrido una hora cuando a la luz de las dos velas, colocadas una en la cabecera de la cama y la otra sobre la mesa a la que estaba sentada, vio abrirse la puerta sin poder reprimir la angustia que produce siempre esa visión, incluso cuando se espera…
— ¿Dónde lo habéis puesto? -preguntó el duque sin preámbulos.
— ¿De qué habláis?
— ¡No os hagáis la idiota! Del frasco que os entregué cierta noche para obligaros a salvar a mi hijo si era detenido por culpa de aquella ridícula historia de un duelo.
— No lo tengo.
Él la aferró del brazo para obligarla a levantarse:
— Tenéis muchos defectos, pequeña, pero mentís muy mal. ¿Dónde está?
— No miento cuando digo que no lo tengo.
— ¿Lo habéis tirado? No -se corrigió-, nadie tira un medio para salir rápidamente de la vida cuando cae en sus manos. Apostaría a que lo habéis guardado. Aunque no fuese más que para vos misma en caso de desesperación. ¿Me equivoco?
Ella le miró con asombro. Que fuera capaz de seguir el hilo de sus pensamientos con tanta exactitud resultaba bastante sorprendente en un hombre al que había tenido a menudo la tendencia a considerar como un rústico, a pesar de su donaire de nobleza.
— No… Es verdad que lo pensé. Incluso se me ocurrió compartirlo con el cardenal a fin de evitar lo que seguramente me habría ocurrido después: la… la tortura y la muerte en el patíbulo. Pero os repito una vez más que no lo tengo. Fui raptada al salir del castillo de Rueil, figuraos, y cuando os invitan a esa clase de viaje, no os queda mucho tiempo para preparar el equipaje.
— ¿Dónde está, entonces?
— En el Louvre.
César abrió más los ojos.
— ¿En el Louvre?
— En la habitación que ocupaba yo como doncella de honor de la reina. Primero lo había disimulado en un pliegue del baldaquín de mi cama, pero después pensé que podía suceder que alguien sacudiera, incluso involuntariamente, las cortinas. Busqué otro escondite, y lo encontré detrás de un tapiz que representa al pobre Jonás en el momento de ser tragado por la ballena; hay una grieta entre dos piedras que parecía hecha a la medida para aquel frasquito. Está más o menos a la altura de la boca del animal…
— ¡Gracias por tanto lujo de detalles! -gruñó César-. No pensaréis que voy a arriesgarme e ir a buscarlo, ¿verdad? Acordaos de que estoy huyendo.
— ¡Y yo estoy muerta! Os lo decía para el caso de que pudierais enviar a alguna persona de confianza.
— Las vínicas personas de confianza de las que podría disponer están muy próximas a mí. Ahora bien, soy ya sospechoso de intento de envenenamiento. ¿Qué se diría si uno de los míos fuese sorprendido? No sólo yo sería condenado sin remedio; probablemente ellos lo serían también.
— ¡Oh, no! -suspiró Sylvie-. ¿No iréis a empezar de nuevo vuestro odioso chantaje con monseñor Fran-$ois…? Además, en caso de que pensarais obligarme a resucitar, si yo fuera detenida también me relacionarían con vos. ¿No creéis que lo mejor para todos es dejar el frasco donde está? Os aseguro que para encontrarlo hay que buscar mucho. Además, no soy la única doncella de honor que ha ocupado esa habitación, y me parece que el frasco no lleva grabadas vuestras armas.
El no respondió enseguida. Con los codos apoyados en el manto de la chimenea, acercaba al fuego un pie y luego el otro, al tiempo que reflexionaba. Dejó escapar un suspiro y exclamó:
— ¡Tal vez estáis en lo cierto! No tenemos ningún medio para recuperarlo, ni vos ni yo… Pues bien, os deseo buenas noches, mademoiselle de…, ¿de qué, a fin de cuentas?
— Valaines -dijo Sylvie con tristeza-. Se diría que vuestra memoria no es tan buena para vuestros vasallos en desgracia como para vuestras malas acciones, señor duque. Yo también os deseo buenas noches… y un buen viaje a Inglaterra.
— Tendréis que soportarme hasta que llegue Mercoeur. En cuanto a Beaufort, ¡manteneos apartada de él! ¡Sabed que emplearé todos los medios, incluso los más viles como una denuncia anónima, para librarlo de vos!
— ¿Una denuncia? ¿Por qué motivo?
La risita malvada de aquel hombre le hizo a Sylvie el efecto de un rallador frotado contra sus nervios en tensión.
— Una vez en Inglaterra, poco tendré que temer del hombre rojo, y podría indicar dónde se encuentra el famoso frasco. ¡Pensad en ello, querida!
En la galería, Marie de Hautefort, que escuchaba en camisón y descalza sobre las losas heladas, decidió que había llegado el momento de volver a su dormitorio. Lo que acababa de oír confirmaba la opinión que siempre había tenido del magnífico bastardo del Vert-Galant, salvo que hasta ahora no era tan desastrosa: ¡era un miserable completo!
Cuando César salió, vio desaparecer una sombra blanca entre las sombras del largo pasillo, y se persignó precipitadamente: ¡era supersticioso y creía en los fantasmas!
La amenaza que acababa de proferir contra Sylvie iba a quedar sin efecto al cabo de pocas horas, ya que uno de los tres jinetes que cruzaron al día siguiente la entrada del castillo de La Flotte era Louis de Mercoeur, pero los otros dos eran el duque de Beaufort y su escudero Pierre de Ganseville.
Desde la ventana de su habitación, en la que había decidido permanecer hasta la marcha de Vendôme, Sylvie les vio llegar y, sin escuchar más que a su corazón, olvidando toda prudencia después de las amenazas de César, corrió recogiendo sus faldas, bajó a saltos la gran escalera y llegó al vestíbulo en el mismo momento en que François cruzaba el umbral. Sus bonitos ojos avellana, brillantes de felicidad, se cruzaron con la mirada azul del joven, que viró a un gris verdoso al mismo tiempo que su sonrisa se borraba. Olvidó incluso saludar a Madame de La Flotte, que llegaba del salón escoltada por Marie, y fue directamente hacia Sylvie:
— ¡Por todos los diablos del infierno! ¿Qué estáis haciendo aquí? El padre Le Floch, enviado del señor de Paul, me había dado a entender a su vuelta que tenía buenas razones para esperar vuestro pronto ingreso en un convento. ¡Y os encuentro aquí, de vuelta al mundo como si nada hubiera pasado! ¡Estáis loca, palabra!
La filípica le llegó a Sylvie al corazón, y apagó como una ducha fría su alegría de verle.
— De modo que realmente queríais sepultarme en el fondo de un convento. ¿Para no volver a oír hablar de mí, sin duda?
— ¡En efecto, eso es lo que deseaba! ¡Tengo otros asuntos de que ocuparme! ¿No sabéis el peligro que corre mi padre? ¡Y para colmo de desgracia, os venís a interponer!
— ¡Un momento! -terció Marie-. Sylvie no tiene nada que reprocharse. Soy yo quien fue a buscarla porque ya no estaba segura en esa isla del fin del mundo donde la habíais dejado hasta el fin de los tiempos, supongo…
— Tan sólo hasta la muerte de Richelieu, y Belle-Isle es el lugar más bello que conozco. Por lo que se refiere a su seguridad, si hubiera seguido los consejos del abate Le Floch, ningún peligro habría podido alcanzarla en el convento del que…
— ¡Del que Richelieu habría podido sacarla en el momento en que le apeteciera! ¡Las cosas han cambiado bastante desde la última vez que nos vimos!
— Es posible, pero al acogerla aquí estáis poniendo en peligro a los vuestros y…
— Un peligro que os preocupa muy poco cuando se trata de dar refugio a vuestro padre. Sylvie no está acusada de intento de envenenamiento, que yo sepa.
Era más de lo que la infeliz podía soportar:
— ¡Por piedad, Marie, callaos! ¿No habéis comprendido aún que el señor duque deseaba por encima de todo librarse de mí para siempre?
Y para ocultar los sollozos que ya no podía reprimir, subió presurosa la escalera.
— Muy bien -aprobó César de Vendôme, que entraba y siguió la retirada desconsolada de la joven-. ¡He aquí una cosa bien hecha! Ya era hora, hijo mío, de que comprendierais la necesidad de apartarla de vos. ¡No os es de ninguna utilidad! Pero a propósito, ¿por qué estáis aquí, Beaufort? Sólo Mercoeur tenía que reunirse conmigo.
El hermano mayor, que hasta entonces había considerado prudente no mezclarse en lo que no le concernía, se encargó de explicarlo:
— ¡Oh, es muy sencillo, padre! Lo he traído para impedir que hiciera otra de las suyas. Al saber que la policía os buscaba, nuestro paladín propuso a Richelieu ir a la Bastilla en vuestro lugar con el fin de proclamar públicamente que estaba convencido de vuestra inocencia.
La expresión de burla del duque se suavizó de inmediato. Con visible emoción se acercó para dar una palmada en el hombro de su hijo menor.
— ¡Gracias, hijo mío! -dijo-. Sólo que no se os ocurrió que en ese caso sería yo quien no podría soportar la idea de saberos prisionero. ¡Richelieu nos odia demasiado! Habríais arriesgado vuestra cabeza… como yo arriesgo la mía si me entretengo. ¿No estáis muy cansados?
— ¡En absoluto!
— Entonces, si nuestra querida duquesa tiene a bien servirnos algo de comida, partiremos inmediatamente después.
Mientras Mercoeur y él almorzaban, François comió tres bocados, se levantó de la mesa y tomó a Marie del brazo para llevarla a una sala vecina.
— ¿Necesitáis escuchar más verdades? -preguntó ella con aspereza.
— Lo que necesito es averiguar un poco más sobre lo que guardáis en el fondo de vuestra bella cabeza. Ignoro exactamente por qué razón fuisteis a buscar a Sylvie.
— Os lo he dicho: Laffemas andaba cerca de ponerle la mano encima.
— ¡Excusas! ¿Habéis olvidado el gran amor del joven Fontsomme, del que me hablasteis en otra ocasión? Fue por él por quien corristeis a buscarla. ¿Para dársela?
— No. Lo creáis o no, se encontraba en grave peligro, pero confieso también que más adelante he intentado reunirles…
— ¿A ella y ese jovenzuelo pomposo?
— Es el muchacho más encantador que conozco, y la adora. Supongo que no querréis que ella se pase la vida entera contemplando vuestra imagen, de preferencia entre sollozos. Tiene derecho a una felicidad que vos sois incapaz de darle.
— Entonces ¿por qué no está él aquí? -repuso François, burlón.
— Lo ignoro, y no tengo idea de dónde se encuentra.
— Le escribisteis y vuestra carta quedó sin respuesta, ¿no es así?
— Lo admito, pero no pongáis esa cara de gato a punto de zamparse un ratón. Temo que alguna desgracia le haya impedido recibirla.
— Nada le ha ocurrido, querida. Está en el Piamonte, junto a la duquesa de Saboya. Una embajada a la que se ha unido ese meapilas al que ahora llaman Mazarino. ¡Ese corre detrás de un capelo de cardenal! En cuanto a vuestro héroe, apuesto a que habrá encontrado allá abajo alguna beldad más provista de encantos que nuestra pobre gatita. Tienen mujeres magníficas…

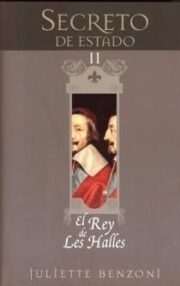
"El Rey De Les Halles" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Rey De Les Halles". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Rey De Les Halles" друзьям в соцсетях.