— ¿Por qué os dio eso? -preguntó Marie de Montbazon-. Me parece un regalo muy extraño…
— Decía que, al darme la apariencia de un enfermo contagioso, esa pócima podría alejar a mis enemigos y salvarme la vida en determinadas circunstancias. Creo que ha llegado la ocasión de utilizarla.
— No me tranquiliza mucho. ¿Y si fuera un veneno?
— ¿Por qué diablos me lo habría dado, cuando sus demás regalos han sido tan beneficiosos?
Nada logró apartarle de su proyecto, y cuando el enviado real se presentó en el castillo fue informado de que el señor duque estaba muy enfermo, noticia que no pareció impresionarlo.
— No lo estará tanto que no pueda leer una carta -dijo-. Y debo entregársela en propia mano -añadió ante la actitud contrita de Brillet, que tendía una mano respetuosa para recibirla. Este se inclinó con una reverencia y dijo:
— En tal caso, señor, os será forzoso presenciar un doloroso espectáculo.
En efecto, el elixir del médico de Martigues había producido un efecto inesperado. Beaufort, acostado en una cama en desorden, con la camisa abierta, parecía víctima de un sarampión furibundo. No había una pulgada de su cara, su cuello y su cuerpo que no estuviera cubierta de manchas rojas de aspecto repugnante. En la cabecera, Marie de Montbazon sollozaba, tapándose la nariz con un pañuelo.
— ¿Qué desea de mí el rey? -preguntó François con voz mortecina.
— Esta carta os lo dirá, monseñor. Creo que os manda acudir a su presencia…
— Leédmela vos, señor, porque no veo.
Ésa era la causa de las lágrimas de desesperación de la duquesa. El efecto del agua milagrosa había sido más espectacular de lo esperado. El falso enfermo se hallaba sumido en una ceguera total que lo aterrorizaba. Si aquel estado se prolongaba, Beaufort confesaría todo lo que le pidieran para ser ejecutado lo más aprisa posible.
El enviado real debió de considerar inverosímil aquella escena porque sacó de su cinto un cuchillo y, sin decir palabra, lo colocó con un gesto rápido delante de los ojos de François, que ni siquiera parpadeó. Neuilly pareció convencido, entonces.
— Dignaos disculparme, monseñor, pero las órdenes del rey son estrictas… Voy a leeros su carta.
Esta no parecía inquietante a primera vista:
Hemos sabido -escribía Luis XIII-, que Monsieur le Grand ha intentado arrastraros en sus malos designios, y que os habéis negado a participar en ellos. Así pues, os prometemos el olvido, con la condición de que vengáis a reuniros de inmediato con nosotros, a fin de informarnos de todo lo que sepáis sobre este asunto…
Sin embargo, una lectura entre líneas mostraba que se trataba de una amenaza seria. Beaufort suspiró y dijo:
— Como podéis constatar, señor, me es imposible obedecer las órdenes de Su Majestad, pero en cuanto me sienta mejor, si Dios lo quiere, acudiré a su lado. Mientras tanto, os ruego, señora duquesa, que deis órdenes para que el señor de Neuilly sea tratado de acuerdo con su rango y con el de la persona a la que representa…
Asombrado por lo que acababa de ver, el mensajero marchó al día siguiente hacia Tarascón, donde se encontraba entonces Luis XIII, dejando a todo Vendôme angustiado por Beaufort, que había abandonado el lecho pero sólo para sentarse en un sillón, porque seguía ciego. Además de Marie, sus amigos Henri de Campion y Vaumorin, sus escuderos Ganseville y Brillet, e incluso el señor du Bellay, todos le suplicaban que huyera.
— Ese hombre volverá -argumentaba la duquesa-, y esta vez quizás a la cabeza de un pelotón de gente armada. ¡Tenéis que huir, amigo mío!
— ¿Huir cuando no veo nada? No me pidáis eso; si no recupero la vista, prefiero morir…
— ¡No seáis tonto! Supongo… en fin, quiero creer que la vista volverá cuando pase el efecto de ese maldito elixir. Mientras tanto, dejad que uno de vuestros amigos vaya a preparar las postas hasta el Sena, donde podréis embarcar para reuniros con el duque César.
— Marcho ahora mismo -dijo Henri de Campion-. Iré a contratar un barco a El Havre y volveré a esperaros a Jumièges; pero, si puedo permitirme opinar, señora duquesa, dejadle marchar solo. Habría un escándalo demasiado grande si se supiera que le habéis seguido, y ese agravio suplementario podría perjudicar a nuestro amigo…
— Aún no he decidido si me voy o no -tronó François-. ¿Quién da las órdenes aquí?
— Vos, monseñor… mientras tengáis facultades para hacerlo -dijo Ganseville-, ¡pero los que os queremos estamos dispuestos a salvaros aun a pesar vuestro!
— Pero hasta el momento nada indica que el rey me quiera mal.
— Nada decía tampoco en 1626, cuando el rey llamó al duque César a Blois, que en realidad era para encarcelarlo junto al Gran Prior -recordó a su vez Vaumorin-. Dejad marchar a Campion y pedid a la señora duquesa que vuelva a su casa. Nadie se extrañará de que pase una temporada en Montbazon, pero si huyera con vos…
— Tienen razón, amigo mío -dijo la joven, a punto de echarse a llorar-. Es muy duro para mí dejaros, pero os amo demasiado para no querer por encima de todo vuestro bien.
— Mi dulce amiga -murmuró Beaufort emocionado-. ¡Y pensar que ni tan sólo puedo veros! Haced lo que os parezca, pero tened en cuenta que sólo partiré si Dios me concede poder llevarme conmigo la imagen de ese maravilloso rostro…
— ¡Esperemos que se dé prisa, porque el tiempo apremia!
Así pues, Henri de Campion se fue solo mientras los demás permanecían allí, turnándose para esperar el más pequeño signo favorable. El resto del tiempo lo pasaban en la colegiata de Saint-Georges, implorando al Cielo que se apiadara de aquel hombre al que todos querían. Las manchas rojas empezaban a borrarse, pero en la ceguera parecía no haber cambios, hasta que al atardecer del cuarto día después de la marcha de Henri, Beaufort dio de repente un brinco en su sillón.
— ¡Veo! -gritó-. ¡Veo! ¡Dios todopoderoso, habéis tenido misericordia de mí a pesar de que he recurrido a la mentira! ¡Bendito sea vuestro Santo Nombre!
Cayó de rodillas para recitar una ferviente oración, mientras a su alrededor todo parecía renacer. Una hora más tarde, loco de alegría por haber escapado a las tinieblas y contarse de nuevo entre los realmente vivos, François, seguido por Vaumorin, Ganseville, Brillet y su criado, cruzaba al galope la puerta de Vendôme en dirección al valle del Sena. Desde las ventanas del castillo, Marie le vio desaparecer entre las sombras azuladas de aquel crepúsculo ya estival. Al día siguiente, ella misma marcharía para pasar una temporada en Montbazon antes de regresar a su casa de París. Aliviada de que François marchase hacia la libertad; aun así no podía evitar un poco de tristeza: él no había insistido mucho en tenerla a su lado. Mejor dicho, no había insistido nada en absoluto, en tanto que ella estaba dispuesta a afrontar el escándalo y abandonarlo todo para consagrarle el resto de su vida. Pero tenía la suficiente experiencia para saber que en el amor, salvo raras excepciones, siempre hay uno que ama más que el otro. En la pareja que formaban era ella, por más que en los momentos de intimidad él fuera el más fogoso, el más ardiente de los amantes. ¡Ella lo había esperado durante tanto tiempo, cuando todo París murmuraba que eran amantes, sin que hubiera nada entre ellos! Y luego, un buen día, se habían unido y ella había experimentado una dicha inmensa. ¡Por fin lo tenía! Se había jurado entonces no dejarlo escapar, pero para ello era necesario que perdurara el acuerdo mágico de sus cuerpos.
— ¡Mientras yo sea bella! -murmuraba a menudo, mientras estudiaba en el espejo su rostro arrebatador y su cuerpo sin defectos-. Mientras sea bella… pero ¿y después?
Unos días más tarde, Beaufort volvió a encontrar, no sin fatigas, el oleaje y las grandes extensiones marinas que tanto amaba. Al llegar a El Havre, una decepción esperaba a los fugitivos: el navío fletado por Campion se había visto obligado a alejarse ante una tempestad que le había arrancado el ancla. Sin embargo, era imposible esperar en aquel lugar a que preparasen un nuevo medio de pasar a Inglaterra: el hombre que gobernaba la ciudad en nombre del duque de Longueville formaba parte, como su señor, de los enemigos de Beaufort. Vaumorin propuso entonces retirarse a Franqueville, cerca de Yvetot, donde tenían un amigo en la persona del señor de Mémont. Allí tomaron nuevas disposiciones y fue en Yport, junto a Fécamp, donde el pequeño grupo pudo finalmente embarcar, con el alivio que puede suponerse. Empeñado en hacer constar su inocencia, François dejó al embarcar una carta dirigida al rey su tío, en la que, con mucho respeto, fijaba su posición:
Si negara la acusación lanzada contra mí por Vuestra Majestad, perdería el respeto que le debo y atraería sobre mí su cólera; si la reconociera, dañaría tanto a mi conciencia como a mi honor. Estas respetuosas consideraciones me obligan a marchar a Inglaterra, donde visitaré a mi señor padre…
Cuando se reunió en Londres con César, sin embargo, empezó a lamentar su fuga. En torno al duque se agrupaban todos los descontentos del reino, verdaderos y falsos conjurados unidos por la misma nostalgia de las propiedades que se habían visto obligados a abandonar para salvar sus vidas. Entre ellos estaba Fontrailles, el fautor del tratado en tres ejemplares que hacía pesar sobre tantas personas la sombra del patíbulo. Como los demás, llevaba una vida alegre, y ganaba o perdía al juego lo que poseía con una desenvoltura que irritó a Beaufort.
— ¿No os advertí que era un grave error tratar con España? -le increpó-. Ved el resultado: Cinq-Mars preso, como De Thou, que sólo participó por amor a la reina; ella misma comprometida y tal vez en peligro, y yo y los míos obligados a huir por un delito que no hemos cometido.
— Querido, así es el juego de las conspiraciones. Si triunfan, la gloria es para todos; si fracasan, cada cual ha de mirar por sí. Confieso que aún no entiendo cómo ha podido tener Richelieu una información detallada de todos los artículos del tratado. Es preciso que haya tenido en sus manos uno de los ejemplares… y sólo había tres. ¿Cuál, entonces? ¿El de Monsieur, o el de la reina?
— No puedo responder a esa pregunta, pero tiemblo por los que han caído en manos de Richelieu y de su verdugo -repuso mientras evocaba mentalmente al hombre que más detestaba en el mundo, y del que ignoraba que estaba gravemente herido. Cosa curiosa, en el mismo instante otra imagen vino a sustituir la del teniente civil: la de Sylvie.
En los últimos tiempos, cuando por casualidad se acordaba de ella, se apresuraba a expulsarla de su mente con la misma cólera que había experimentado en La Flotte al descubrir que había rechazado el asilo que él le ofreció, para correr aventuras en compañía de la alocada Marie de Hautefort. Aquel día se prometió mantenerse para siempre a distancia de la pequeña ingrata, y hasta el momento lo había conseguido. ¿Por qué, entonces, surgía de las nieblas del Támesis con su gracia frágil y sus grandes ojos dorados siempre resplandecientes de una hermosa luz cuando se posaban en él? Una vez más, procuró dejarla a un lado y evocar el bello rostro de la reina, su amor de siempre, y también el de Marie, gracias a cuya pasión podía ahora sentirse feliz. Sin embargo, la imagen de Sylvie resistió, y acabó por imponerse. Dejó entonces de luchar y se abandonó al placer un poco melancólico de los recuerdos de adolescencia y de los días felices, que descubría tan próximos aún, cuando los creía sepultados en lo más profundo de su memoria. Recordó incluso los versos de Théophile de Viau, al revivir los días de Chantilly, cuando tantos esfuerzos desesperados hizo por llevarse con él a la reina:
En regardant p ê cher Sylvie
Je voyais battre les poissons
A qui plus t ô t perdrait la vie
En l'honneur de sus hame ç ons…
[14]
François abandonó los pensamientos melancólicos y se trató a sí mismo de imbécil. ¿No tenía ya bastantes problemas por resolver sin ir a buscar los de una pequeña idiota? Y para estar más seguro de haber terminado con un tema deprimente, fue a reunirse con la alegre compañía que gravitaba alrededor del duque César y se emborrachó a conciencia, después de haber propuesto una serie de brindis por la bella duquesa de Montbazon, en la que no había vuelto a pensar hasta haber vaciado su primera copa. ¡Una manera como cualquier otra de tranquilizar su conciencia!
Jean de Fontsomme había vuelto a la Rue des Tournelles cargado de buenas noticias, y también de otras no tan buenas. Estuvo a punto de olvidarlas todas cuando, al apearse de un salto de su caballo, vio frente a la entrada a Perceval de Raguenel, que había salido a recibirle con una mano apoyada en el hombro de Sylvie. Mientras cruzaba Francia al galope furioso de los caballos de la posta, dejando que su escudero llevase a un ritmo más sosegado sus propias monturas, sólo había pensado en ella. Temía que su estancia en la Bastilla hubiera dejado pesadas secuelas.

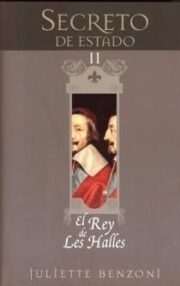
"El Rey De Les Halles" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Rey De Les Halles". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Rey De Les Halles" друзьям в соцсетях.