Sin embargo, no sólo le parecía fiel a su anterior imagen, sino más exquisita aún de lo que imaginaba. Como con la intención de borrar mejor el tiempo, llevaba el mismo atuendo de antaño, de un amarillo solar bordado con florecitas blancas, y las cintas que anudaban su brillante cabellera eran iguales a la que ella le había dado en una ocasión, y que seguía llevando siempre junto a su corazón. Se sintió tan maravillado que, cuando ella le tendió la mano, él hincó una rodilla en tierra, como habría hecho un caballero de otras épocas. A pesar de ello, sobrecogido por su antigua timidez, guardó únicamente para los oídos de Perceval las «buenas noticias» de que era portador. En efecto, había un mundo entre pedir al rey que le devolviera a su «prometida» y anunciar a Sylvie, a la que no había preguntado su parecer, que estaba comprometida con él.
Raguenel, que adivinó lo que pasaba por la mente del joven, empezó por invitarle a cenar; luego despachó a Sylvie a la cocina con el encargo de que avisase a Nicole y le ayudase a dar a aquella comida un aire de celebración, y finalmente animó ajean a que fuese a refrescarse y librarse del polvo del camino.
— Entonces, amigo mío, ¿qué resultado traéis de vuestra embajada? -preguntó cuando el joven, afeitado, lavado, peinado y provisto de una copa de vino de Vouvray, estuvo sentado frente a él en su gabinete-. ¿El rey os puso buena cara?
— El rey sobrepasó todas mis esperanzas, caballero. Leed.
Sacó de su justillo una carta signada con el pequeño sello privado de Luis XIII, de lacre verde. Perceval la desplegó y pasó rápidamente la vista por la terminología oficial del comienzo: «Nos, Luis decimotercero de nombre, rey de Francia por la gracia de Dios, etcétera», para llegar al tema principal:
Es nuestro deseo y nuestra voluntad que la noble señorita Sylvie de Valaines, conocida hasta el presente bajo el nombre de Mademoiselle de l'Isle, sea sacada de nuestra fortaleza de la Bastilla y recupere, cerca de Su Majestad la Reina nuestra esposa bienamada, el lugar otrora el suyo y que ocupará hasta su matrimonio, etcétera.
Sin hacer comentarios pero con una chispa de diversión en la mirada, Perceval devolvió el papel regio a su poseedor, que en lugar de guardarlo lo dejó encima de la mesa con otro que era la orden de puesta en libertad para el gobernador de la Bastilla:
— Oh, podéis quedaros con todo esto -dijo-. ¡Ya no sirve para nada!
— ¿Porque Sylvie ha salido de la prisión sin vuestra ayuda?
— Ciertamente. Yo me había imaginado…
— … Que, loca de alegría al verse en libertad, caería en vuestros brazos, lo cual sería un buen principio para la segunda parte del programa ideado por el rey.
Fontsomme se ruborizó, pero no bajó la mirada.
— Es verdad. Al verla a vuestro lado me he sentido muy feliz… y muy decepcionado, lo cual os dará una idea muy pobre del amor que siento por ella, ya que, de modo inconsciente, deseaba que sufriera más tiempo… ¡Oh, es indigno, indigno!
— ¡Pero muy natural! -dijo Perceval, risueño-. Habéis podido constatar que Sylvie estaba encantada de volver a veros. Y lo que le traéis está muy lejos de ser desdeñable -añadió, recuperando la seriedad-. La posibilidad de recuperar su puesto, su rango, su verdadera personalidad, y eso con la aprobación de todos, puesto que fue el cardenal en persona quien la puso en libertad. Y es importante, porque ha sucedido con frecuencia que Richelieu corrija e incluso anule una orden del rey, dejando para más tarde el darle explicaciones sobre el tema…
— En efecto, pero no creo que sea el caso. Mientras el rey escribía, me pareció advertir que sentía un placer maligno al contradecir a su ministro. Nuestro señor se siente muy infeliz por haber tenido que ordenar el arresto de Cinq-Mars. La evidencia de la traición era demasiado flagrante, pero no estoy seguro de que se mostrara tan severo si únicamente se hubiera tratado de un intento de asesinato del cardenal. Por una parte, son frecuentes, y además hay momentos en los que cabe preguntarse si el rey no desearía, en lo profundo de su corazón, verse libre de un hombre cuyo genio político le resulta tan admirable como agobiante.
— De todas maneras, informaremos a Sylvie de las buenas disposiciones del rey respecto a ella. Lo mejor sería que vos visitarais a la reina para informarle finalmente de la verdad acerca de la que llamaba su «gatita».
— No creo que sea una buena idea. Me es imposible seguir con la fábula de nuestro próximo matrimonio. Sería una fea manera de presionarla. Y además, no estoy seguro de desear que ella se vea de nuevo mezclada en las intrigas de la corte y formando parte de ese batallón de doncellas de honor en el que, sin Mademoiselle de Hautefort, podría sentirse desdichada.
— Tampoco yo lo deseo, y juraría que Sylvie será de la misma opinión. Nunca consentirá en volver a ostentar el rango de doncella de honor. Con todo, para su porvenir, sí querría que recuperara la protección de la reina.
— ¿Después de lo que le ha sucedido?
— Sí. Voy a explicaros cómo regresó aquí, y la trampa que le tendió Mademoiselle de Chémerault, de la que con mucha suerte logró escapar. -Después de terminar su relato, Perceval añadió-: Confieso haber pecado de egoísmo por no haberla devuelto al convento. ¡Pero me sentí tan feliz de recuperarla! Por supuesto, también habría podido enviarla a Madame de Vendôme, pero temo que su protección no le sea en estos momentos de gran utilidad.
Jean de Fontsomme, que había escuchado a su huésped mientras se paseaba por la estancia para combatir su indignación, se detuvo bruscamente.
— Las malas noticias que traigo se refieren precisamente a esa casa, y como conozco los sentimientos de vuestra ahijada, desearía que lo que voy a deciros quede entre nosotros.
El joven duque explicó entonces que antes de visitar a su amigo Raguenel había acudido al hôtel de Vendôme para ofrecer su ayuda a la duquesa y su hija. Había estado al lado del rey cuando se dio orden de arrestar a Beaufort, y fue a ponerse al servicio de las dos mujeres, a las que estimaba.
— A pesar de que las órdenes reales no suponen ninguna amenaza para ellas, han preferido retirarse por un tiempo en las Capuchinas, donde reciben frecuentes visitas de monseñor el obispo de Lisieux, de Monsieur Vincent y del nuevo coadjutor del obispo de París, el abate de Gondi. Están tranquilas y serenas. Me han informado de que el señor de Beaufort ha marchado a Inglaterra. Mercoeur no ha sido acusado de nada y sigue en Chenonceau. Todas esas noticias me han tranquilizado.
— ¿Tanto queréis al duque François? -preguntó Raguenel, medio en broma medio en serio.
— Sé que Sylvie le ama y confieso que, si ella no existiera, me gustaría ser su amigo. Es sincero, valiente, un poco alocado, pero tan de ley como el oro. Es insensato que se le acuse de colusión con España. Es un hombre que se ha equivocado de siglo: en la época de las Cruzadas, habría conquistado Tierra Santa él solo. Espero que no se le ocurra volver a Francia mientras viva Richelieu: han puesto precio a su cabeza.
— Habéis hecho bien en hablarme a mí primero. Sylvie se imagina que su amigo de la infancia está viviendo el amor perfecto en Vendôme con Madame de Montbazon. Eso la entristece, y está bien que así sea. El saber que ha sido proscrito y corre peligro de muerte devolvería toda su fuerza a un afecto que yo quisiera que ella mantuviera definitivamente en su estado actual.
La cena posterior fue deliciosa. Sylvie se ruborizó al saber que el rey deseaba que ella reapareciera en la corte, pero se negó a volver con las doncellas de honor.
— Mucho me temo que cuento con bastantes enemigas entre ellas, y sin Marie de Hautefort no me sentiría a gusto. Pero decidme, amigo mío, ¿cómo habéis conseguido que el rey se interesara tanto por mi modesta persona?
— Erais víctima de una gran injusticia y…
— Es inútil que argumentéis -cortó Perceval-, ya le he explicado a título de qué habéis reclamado su liberación.
Correspondió entonces al joven el turno de ruborizarse.
— Quería poner todos los medios para sacaros de la prisión, pero os suplico que creáis que no tenéis el menor compromiso conmigo. Incluso un noviazgo oficial puede romperse, y todavía es más fácil cuando no existe ese estado oficial. Más adelante diremos al rey que… hemos cambiado de opinión. Lo importante es que olvidéis esa pesadilla y que podáis reaparecer en el entorno de la reina.
Sylvie poso una mano sobre la del joven.
— ¿Qué os estáis figurando? Sabéis que os aprecio y que siento por vos una inmensa gratitud por haber aclarado así mi situación. No prejuzguemos el futuro. Tal vez un día os concederé mi mano, pero aún es pronto. Necesito intentar ver claro en mí misma, ¡y vos os merecéis un corazón enteramente consagrado a vos!
— Conseguir un lugar, por pequeño que sea, en el vuestro, tendrá para mí más valor que cualquier otra cosa. ¡Concededme tan sólo el favor de velar por vos!
A la Gazette no le faltaba material en aquel final de verano, y su redactor acudía casi todas las tardes a casa de su amigo Raguenel para comentar las noticias de la jornada. La ejecución en Lyon de Cinq-Mars y De Thou había causado un enorme revuelo, hasta el punto de casi hacer olvidar la paz de Perpiñán, que dejaba definitivamente en manos de la corona de Francia el Rosellón y parte de Cataluña. Parecía que un gigantesco remolino nacido al pie del cadalso de la Place des Terreaux ampliaba más y más sus círculos concéntricos. Cinq-Mars y su amigo De Thou habían subido a él sonrientes, uno vestido de color castaño cubierto de encaje de oro, con medias verdes de seda y una capa escarlata, y el otro de un severo terciopelo negro; eran tan jóvenes y hermosos los dos, que una intensa emoción se apoderó de la muchedumbre, y hubo muchas lágrimas cuando los dos muchachos se abrazaron antes de colocar sus cabezas en el tajo.
— Se dice -comentó Renaudot- que el canciller Séguier, enviado a Lyon para dirigir el proceso, hizo todo lo posible por salvar a De Thou, agente de la reina en esta historia, pero cuya culpabilidad no ha sido posible demostrar.
— Entonces ¿por qué una condena capital? -preguntó Perceval.
— Porque se negó, incluso sobre los Evangelios, a acusar a su amigo el duque de Beaufort. Muy al contrario, negó siempre que hubiera participado en ningún aspecto de la gran conjura, y dijo que desde que tuvo conocimiento de ella, había rechazado cualquier participación. Entonces Richelieu exigió que acompañara en el cadalso a Monsieur le Grand.
— El cardenal quiere la muerte de F…, del señor de Beaufort -gimió Sylvie, que se acercaba para reunirse con los dos hombres y los había oído.
— Por desgracia, sí, mademoiselle. Es una suerte que haya conseguido refugiarse en Inglaterra porque, si no, sin duda estaríamos deplorando la ejecución de un príncipe francés, en tanto que Monsieur, uno de los principales conjurados, escapará con una simple condena al exilio en sus tierras. Si se arriesga a volver, la cabeza de Beaufort caerá, por más inocente que sea.
La mirada de Sylvie, arrasada en llanto, buscó la de su padrino, visiblemente incómodo.
— ¿Sabíais todo eso? -le preguntó.
— Sí, pero como ha conseguido huir a Inglaterra, ¿para qué hablar de ello? Ya habéis sufrido bastante.
— Sufro todavía más cuando no sé nada. Así pues, ha ido a reunirse con su padre… pero en esta ocasión no podrá volver nunca.
Los dos hombres se miraron, y fue Renaudot quien dijo como conclusión:
— No hasta que muera el cardenal… y quizá también el rey.
Sylvie inclinó la cabeza sin responder, saludó al gacetista y se retiró en silencio. Pero en cuanto Renaudot se hubo marchado, fue a buscar a su padrino.
— ¿Queréis, por favor, pedir al señor de Fontsomme que me lleve ante la reina lo más pronto posible?
El, inquieto, intentó leer en aquel rostro resuelto.
— ¿Te propones volver al grupo de doncellas de honor?
— No. Únicamente quiero verla y hablar con ella. Quiero que sepa que no he olvidado nada. El señor de Thou ha muerto por culpa de ella, porque ella se hizo representar por él en una conjura de hombres de armas en la que no había lugar para un hombre de leyes. Después, si lo he entendido bien, ella misma lo denunció al entregar el tratado. Así pues, quiero recordarle que el hombre al que amaba, el padre de su hijo, está en peligro de muerte, porque no es hombre que se resigne a permanecer mucho tiempo fuera de las fronteras de Francia.
Perceval se puso de pie, pálido. Era la primera vez que la joven aludía al terrible secreto que compartía con Marie de Hautefort, La Porte y él mismo. Comprendió que el peligro que corría Beaufort la había trastornado, y se asustó al pensar que era capaz de todo.

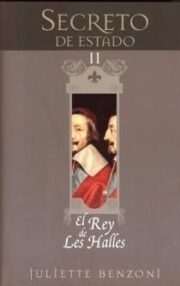
"El Rey De Les Halles" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Rey De Les Halles". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Rey De Les Halles" друзьям в соцсетях.