— ¿Has perdido la razón, Sylvie? Ese secreto no te pertenece a ti, sino al Estado, y no tienes derecho a servirte de él, porque es de los que matan con tanta seguridad como la espada del verdugo.
— ¿Qué me importa, si es la única manera de salvar a François?
— No te necesita a ti para salvarse, y le conozco lo suficiente para asegurarte que jamás te perdonaría, porque, al hacer lo que te propones, firmarías la condena de muerte de nosotros dos, de Mademoiselle de Hautefort y de otras personas, incluida tal vez la misma reina. Pero además, allí donde está nadie le amenaza, y te cubrirías de ridículo si fueras a implorar la salvación de un hombre que en estos momentos probablemente se dedica a la caza del zorro o a bailar con las damas.
Nunca había empleado Perceval aquel tono severo con la niña a la que tanto quería, pero la dureza guardaba proporción con su amor. Le dolía aquella discusión que los enfrentaba. Ella apretó los labios y mantuvo la mirada fija en la alfombra, sin responder, y él percibió su obstinación. Entonces continuó, en un tono más suave:
— Además, ¿quieres hacer de Jean de Fontsomme, el joven que te adora, el instrumento de tu denuncia? Para sacarte de la Bastilla ha declarado que eras su prometida. ¿Crees que se librará de la catástrofe que pretendes desencadenar? Te seguirá al patíbulo con alegría, feliz de morir a tu lado…
Ella giró bruscamente sobre los talones y salió del gabinete, ocultando el rostro entre las manos. De hecho, su cólera la había arrastrado demasiado lejos; más que obligar a la reina a proteger a su amante, su intención había sido sobre todo recuperar su antigua familiaridad con los palacios reales. Quería volver al Louvre con un pretexto cualquiera, a fin de recuperar el frasquito de veneno que le había dado el duque César con el fin de salvar a François de un peligro entonces ilusorio pero que ahora se había hecho muy real: si se había puesto precio a su cabeza, cualquier traidor podía entregarlo para cobrar la recompensa. Por esa razón Sylvie se sentía dispuesta ahora a llevar a cabo lo que antes le inspiraba horror: ¡asesinar a Richelieu con sus propias manos! Sólo él era de temer, porque, una vez muerto, nunca Luis XIII, por más que Renaudot pensase de otra manera, firmaría la orden de ejecución de su sobrino.
Aquélla era su idea, y no ponía en peligro a nadie más que a ella misma; pero era imposible confiarla a Raguenel. Sin embargo, temerosa de haberle herido, Sylvie se disponía a volver a su lado para tranquilizarlo cuando el chirrido de la puerta al abrirse y el repiqueteo apresurado de cascos de caballo en los adoquines de la entrada le hicieron correr a la ventana. Vio desde allí ajean de Fontsomme, que parecía fuera de sí, poner pie a tierra y correr al interior de la casa. Le dejó tiempo de anunciarse y se dirigió después al gabinete de su padrino, donde encontró a los dos hombres cara a cara. Perceval leía un documento que Jean acababa de entregarle, pero los dos se volvieron hacia ella con la misma expresión, que la hizo sonreír.
— Bueno, ¿qué ocurre? Parecéis muy nerviosos…
— Ocurre -exclamó el joven duque- que soy el peor de los tontos, y que os he colocado en una posición imposible. Mediante esta carta, el secretario de la reina me invita a que vaya a presentar a Su Majestad a Mademoiselle de Valaines, mi prometida. Tenemos hora fijada mañana y no sé cómo…
— No parece una cosa tan terrible -sonrió Sylvie-. Me hará muy feliz acompañaros, querido Jean.
— ¡No, Sylvie! ¡No puedes hacer eso! -protestó Raguenel-. No quiero que…
Ella corrió a abrazarlo tiernamente.
— ¡Vamos, querido padrino! -exclamó-. ¡No os inquietéis! Os prometo que me portaré muy bien y no diré nada inconveniente.
— ¿Quién puede imaginaros inconveniente? -dijo Jean, que, más tranquilo, recuperaba el buen humor.
— Mi querido padrino me cree capaz de las peores fechorías. Sin embargo, debería saber que aunque en ocasiones subo como la leche puesta al fuego, luego me bajo muy deprisa también. Quedamos entonces para mañana…
Fue así como, vestida de terciopelo negro, Sylvie volvió al castillo de Saint-Germain después de dar un rodeo que le costó cuatro años y unas trescientas leguas. La corte llevaba entonces luto por la reina madre, muerta en Colonia casi en la miseria sin haber vuelto a ver Francia ni a un hijo que nunca le perdonó su posible implicación en el asesinato de su padre Enrique IV. El protocolo exigía que el atuendo de los visitantes respetara esta circunstancia, lo que causó un considerable revuelo en la casa de Raguenel: el guardarropa de Sylvie era bastante reducido y no incluía ningún vestido negro. Pero Corentin, enviado al hôtel de Vendôme, trajo un vestido que pertenecía a Elisabeth, y Nicole pasó parte de la noche trabajando para adaptarlo a la talla más menuda de Sylvie.
El corazón de ésta latía con fuerza mientras ascendía despacio el Grand Degré, su enguantada mano sostenida con firmeza por la de Jean, en dirección a los aposentos de la reina. En apariencia todo seguía igual que en sus recuerdos, con los guardias y los cortesanos desplegados como un tapiz a lo largo de los muros, pero una vez hubo cruzado la doble puerta del Gran Gabinete, se hicieron evidentes las diferencias a los ojos de la joven. En primer lugar, entre las damas había caras desconocidas para ella, y luego la silueta familiar de Stefanille, la anciana camarera española siempre ocupada en alguna labor, se había desvanecido, porque la muerte se la había llevado. En otra esquina estaba el habitual batallón de las doncellas de honor, pero tan silencioso en sus vestidos de luto que apenas resultaba reconocible. Por lo demás, también entre ellas había caras nuevas, y otras habían desaparecido. Empezando por la Chémerault, que había considerado preferible no estar presente en el momento en que reaparecía su enemiga (¿qué otro nombre darle?). Finalmente, Sylvie también encontró cambiada a la reina. Sin duda seguía bellísima, y más aún detrás de sus velos negros, pero había engordado un poco y las huellas de las lágrimas y las preocupaciones empezaban a dejar señales en su hermoso rostro, añadiéndole quizá sensibilidad y un punto de patetismo. Con todo, su recibimiento fue de una encantadora espontaneidad.
— ¡Mi gatita! Por fin estás aquí otra vez -exclamó, y le tendió una mano siempre admirable, que ella besó con la rodilla doblada-. ¡Pero cuántas aventuras, Dios mío! ¡Y cuántas cosas tenemos que contarnos!… Querido duque, nunca os agradeceré bastante haber sabido recuperarla para nosotros.
Era muy agradable escuchar aquello, pero Sylvie no se dejó enternecer. ¿Cómo olvidar que esa mujer coronada había permitido que se exiliara a Marie de Hautefort, su confidente, su amiga más fiel? Bien es cierto que, en otro tiempo, no había podido defender a Madame de Chevreuse, pese a todo el cariño que sentía por ella… Ahora, a su lado estaba colocada una mujer joven, rubia y rolliza, de tez lechosa, que parecía tener el cometido de ayudarla en todo, como antes Marie. Todo aquello resultaba bastante triste.
Sin embargo, Ana de Austria siguió hablando después de indicar a Sylvie que se sentara a su lado, lo que constituía un extraordinario signo de favor que provocó un leve murmullo en el salón.
— Señoras, algunas de vosotras habéis conocido, hace pocos años, a Mademoiselle de l'Isle, criada por Madame de Vendôme con ese nombre para sustraerla a graves peligros. Hoy regresa a nuestro lado con su nombre verdadero. Señoras, os presento a Mademoiselle de Valaines, que además es la prometida del señor duque de Fontsomme…
Sylvie se puso en píe e hizo una cortés reverencia. Tenía la impresión de ser una comedianta colocada en un escenario para representar un papel ya un tanto gastado. Sin embargo, en esta ocasión sólo vio sonrisas en los rostros femeninos que la rodeaban; y la joven dama rubia añadió, por su parte:
— ¡Deseo, señora, que realmente regrese para quedarse entre nosotras! Nos hacen mucha falta bellas voces, y como Vuestra Majestad ha ordenado guardar la guitarra de Mademoiselle así como sus efectos personales…
— Es mi más vivo deseo, mi querida Motteville. Vos no veréis en ello nada inconveniente, ¿no es así, querido duque?
La mirada inquieta del joven se detuvo un instante en el grupo silencioso de las doncellas de honor, lo que dijo a la reina más sobre sus temores que un largo discurso. Añadió entonces:
— No. No en su antiguo puesto, en el que por lo demás Mademoiselle de Valaines nunca ha sido inscrita. Me gustaría tenerla de…, ¿de lectora?; a la espera de su matrimonio, por supuesto, momento en el que será admitida entre mis damas. Quizá con un rango privilegiado -insistió con una sonrisa torcida en dirección a Madame de Brassac, una fiel de Richelieu y dama de honor suya a la fuerza-. ¿Qué me decís, Sylvie?
— Que estoy a las órdenes de Vuestra Majestad -respondió ésta con una sonrisa resplandeciente. Si quedaba al margen de las doncellas de honor, estaba de acuerdo en reintegrarse en la corte. Eso era conveniente para sus planes, sobre todo durante el tiempo que no le ocupara su función de lectora. Le sería muy fácil ir a buscar al Louvre lo que años atrás había escondido allí. Luego, y dado que iba a volver a cantar, sólo quedaba esperar a que el cardenal la hiciera llamar. Entonces…
Unos días más tarde, Sylvie, tras escribir a Marie de Hautefort para reclamar a Jeannette, se trasladó al castillo de Saint-Germain, a un pequeño dormitorio próximo al de la reina y que iba a ocupar sola. Esta última circunstancia había apaciguado los temores expresados tanto por Jean como por Perceval, ambos bastante sorprendidos por el entusiasmo con que Sylvie había acogido los deseos de la reina. Pero como aquello parecía complacerla, no tuvieron valor para reprochárselo. Por lo demás, en su nueva situación de prometido, el joven duque tendría todas las posibilidades de velar por su amada.
— Después de todo -concluyó con una sonrisa que hizo desaparecer el ceño de su amigo-, tal vez acabe por aceptar convertirse en mi esposa.
Perceval lo dudaba, y su inquietud, aunque disimulada, subsistió. Algo le preocupaba en aquella historia. Estaba seguro de que Sylvie perseguía un objetivo secreto, disimulado entre sonrisas y un entusiasmo que a él le parecía ficticio; pero no pudo averiguar nada más. Sylvie estaba sola cuando, con el pretexto de recuperar una medalla perdida, hizo que el guardián del Louvre, que la conocía bien, le abriera su antigua habitación. El frasquito de cristal verde oscuro seguía allí. Lo deslizó en su corsé y, después de simular encontrar la pieza que había traído consigo, partió hacia el nuevo destino que se había trazado.
10. El hombre más honrado de Francia

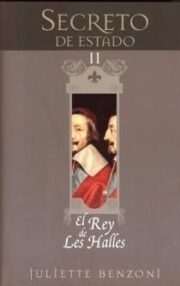
"El Rey De Les Halles" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Rey De Les Halles". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Rey De Les Halles" друзьям в соцсетях.