— Abnegación de un amigo fiel que no tenía nada que perder…
— No. ¡Verdad de un hombre que no tenía derecho a mentir en el momento de comparecer ante Dios! Creedme, monseñor, François es inocente. Dejadle volver y recuperar el puesto más adecuado para él: al frente de una tropa armada.
Desde su lecho, el cardenal dejó escapar una risa parecida al crujido de una nuez al quebrarse.
— Seríais un brillante abogado, pequeña, pero perdéis el tiempo. Si Beaufort se atreve a poner el pie en Francia, será arrestado de inmediato… ¡Y ahora, cantad o marchaos!
Sylvie volvió a tomar la guitarra y rasgueó unos acordes. ¿Cómo había podido ser tan tonta para imaginar que él la escucharía? Dudaba todavía sobre lo que iba a cantar, cuando él dijo:
— ¡Un momento! En el armario que está a vuestra espalda hay un frasco de elixir de los cartujos. Id a buscar un poco para mí. No…, no me encuentro bien.
La joven sintió que su corazón se detenía. ¿Era una señal del destino aquella ocasión inesperada? Es fácil idear proyectos, incluso proyectos terribles, pero de pronto descubría que en el momento de ejecutarlos el ánimo flaquea muchas veces. Sin embargo, era preciso hacer algo. Pensó en todas las personas que se pudrían en las mazmorras de aquel hombre despiadado; en François, que podría volver a ver el cielo del país que tanto amaba. Ella perdería la vida, pero ganaría en el corazón de él un lugar que nadie podría nunca disputarle; y él pensaría siempre en ella con ternura…
— ¿Y bien? -se impacientó el enfermo-. ¿Qué esperáis? Estoy sufriendo.
Para darse valor, ella recurrió al pensamiento consolador de que iba a terminar también con el largo padecimiento de aquel hombre, y buscó en el armario el elixir y un vaso en el que dejó caer unas gotas de veneno antes de acabar de llenarlo con el licor verde que rezumaba una agradable fragancia a plantas. Luego volvió junto al lecho y ofreció el brebaje mortal.
— Bebed vos primero -ordenó el cardenal.
Ella tuvo un instante de vacilación, y comprendió de inmediato, al encontrar su terrible mirada, que él únicamente la había hecho venir para ponerla a prueba.
— ¡Vamos, bebed! -insistió-. ¿Tenéis algo que temer?
Entonces, se resignó. Después de todo, daba lo mismo acabar de inmediato; y tal vez, si el veneno no la fulminaba de inmediato, él también bebería. Acercó el vaso a sus labios, pero lo dejó escapar de sus manos al ser empujada involuntariamente por un gesto mecánico del enfermo, sacudido en aquel instante por un violento acceso de tos. El licor se derramó por la sábana, mezclado con el flujo de sangre que el cardenal vomitó de repente. Sylvie se precipitó hacia la puerta, detrás de la cual esperaban criados y médicos.
— ¡Deprisa! Su Eminencia no se encuentra bien.
— He oído la tos -dijo Bouvard, el médico real-. Iba a entrar… ¡Dios mío! ¡Otra vez ha tenido un vómito de sangre!
— ¿No es la primera vez?
— No. Sus pulmones están gravemente afectados…
Las huellas de licor verde en las sábanas no parecieron sorprenderlo, contrariamente a lo que temía Sylvie. Se contentó con refunfuñar, encogiéndose de hombros:
— Ha vuelto a pedir ese licor, que no le hace ningún bien. Me gustaría quitárselo, pero nadie es capaz de prohibirle nada…
Todos se afanaban en torno al enfermo y Bouvard, tomando del brazo a Sylvie, la llevó a la antecámara:
— Volved a palacio, mademoiselle. Mucho me extrañaría que Su Eminencia reclamara un concierto los próximos días…
Ella no pedía otra cosa, aliviada por no haberse convertido en una asesina. De modo que, al llegar a Saint-Germain, se dirigió directamente a la capilla para dar gracias a Dios por haberle impedido llevar a cabo el gesto fatal, y al mismo tiempo por haberle conservado la vida. Había visto la muerte tan de cerca que, a pesar de que hacía un tiempo detestable -desde hacía una semana no paraba de llover-, encontró magnífica la tierra, y radiante el tiempo.
El cardenal no murió aquella noche, y al día siguiente se hizo trasladar a París. Le pareció que su salud mejoraría entre las maravillas que había reunido en el Palais-Cardinal. En cambio, el rey dejó de galopar a través de la región y ya no se movió de Saint-Germain, a la espera de la noticia de un final inevitable y que le traería una especie de liberación ahora que la victoria coronaba sus armas y había hecho retroceder la guerra más allá de las fronteras del reino.
Sylvie, por su parte, vivió angustiada los días que siguieron a su visita a Rueil. A cada momento temía ser llamada junto a Richelieu, pues sabía que nunca tendría valor suficiente para repetir su intento de asesinato. El frasco de veneno acabó su peripecia en las letrinas del castillo. ¡Decididamente, no era fácil convertirse en una heroína trágica!
El 3 de diciembre, el rey acudió a la cabecera del enfermo; a su vuelta, comentó a quienes le rodeaban:
— Creo que no volveré a verlo con vida. Es el final, ¡pero qué final cristiano!
En efecto, desde su regreso a París el cardenal únicamente se ocupaba de Dios y de su alma, y soportaba sus sufrimientos con más estoicismo que nunca. A pesar del tesón con que se aferraba a la vida, por fuerza hubo de admitir que sus días estaban ya contados. Finalmente, el 4 de diciembre de 1642, Louis-Armand du Plessis, cardenal-duque de Richelieu, ofreció al Creador su alma impenetrable, murmurando:
— In manos tuas, Domine…
Y se produjo un gran silencio.
Podía haberse esperado una explosión de alegría, manifestaciones de contento, porque el terrible dictador ya no estaba, pero no: el pueblo de París, que durante cuatro días desfiló delante de los restos mortales antes de que éstos fueran trasladados a la Sorbona, donde habían de reposar cuando estuviese terminada la capilla, permaneció en silencio, sin atreverse apenas a respirar; y las miradas que dirigía al muerto, envuelto en el esplendor de un muaré púrpura que acentuaba su palidez y con la corona ducal depositada a sus pies sobre un cojín, estaban teñidas de incredulidad, pero también de respeto.
Todos experimentaban una sensación extraña: se había producido una especie de vacío, y flotaba la pregunta de si, en ausencia del timonel, el navío Francia podría continuar su gloriosa travesía. En algunas ocasiones es terrible ver desaparecer a una persona temida, detestada incluso, pero a la que oscuramente se admira. A pesar de la proliferación inmediata de panfletos, pagados por los antiguos conspiradores, el sentimiento general era que el reino, después de él, ya nunca volvería a ser lo que había sido antes. Era muy sencillo: Richelieu había hecho temblar a Europa al mismo tiempo que a Francia, porque quería hacer grande a ésta…
Luis XIII no lloró a su compañero de fatigas: le había hecho sufrir demasiado en sus afectos. Pero quienes esperaban un cambio de régimen se equivocaron, pues nada cambió. Todo el aparato administrativo levantado por el cardenal siguió en su lugar, hasta el más modesto funcionario, incluido Isaac de Laffemas, que, después de una larga convalecencia, pudo finalmente reintegrarse a sus funciones. La reina intentó que fuera despedido, pero el rey se negó. Respondió lo que Richelieu había respondido a Beaufort:
— Es un hombre íntegro, y con él el orden está asegurado en París.
El día 5 de diciembre, en el Parlamento se tomaron dos decisiones importantes. La primera confirmaba la derrota de Monsieur. Se prohibía al eterno conspirador abandonar sus posesiones. La segunda era todavía más significativa: el cardenal Mazarino, el mejor discípulo del desaparecido, entró en el Consejo, y cabía esperar que continuaría la política de su maestro. En consecuencia, nada había cambiado.
En el entorno de la reina, la atmósfera se aclaró de manera sensible, a pesar de que la corte, apenas salida del luto de la reina madre, volvió a enfundarse en sus vestidos negros en honor del cardenal. Una mañana, después de oír misa, Sylvie se puso de rodillas ante Ana de Austria para pedir el regreso de los exiliados, de dos de ellos al menos: Marie de Hautefort y el duque de Beaufort.
La reina le acarició la mejilla, le indicó que se levantase y la abrazó.
— Es demasiado pronto. El rey no aceptaría contradecir la voluntad del cardenal. No quiere mucho a vuestro amigo François. En lo que se refiere a Marie, no sé muy bien lo que piensa él. Temo que el doloroso recuerdo de Cinq-Mars le haya hecho olvidar a sus antiguos amores. Estad segura de que tengo tantos deseos como vos de volver a verles, así como a mi querida duquesa de Chevreuse, alejada de mí desde hace tantos años. Pero nos hará falta todavía un poco más de paciencia…
El diálogo fue interrumpido por la entrada de Madame de Brassac, que venía a preguntar si la reina tenía a bien conceder audiencia a Su Eminencia el cardenal Mazarino.
El tono de la dama de honor se había dulcificado sobremanera desde la muerte de Richelieu. Su puesto dependía ahora únicamente de la voluntad de Ana de Austria. Si ésta pedía su despido al rey, lo obtendría. La reina se contentó con sonreír.
— Voy al instante… -Luego, cuando Madame de Brassac se hubo retirado, añadió-: ¡Ya veis! Un cardenal sucede a otro cardenal. Parece que en este país la religión está firmemente anclada en los puestos de mando del Estado. ¿Será porque mi esposo el rey consagró Francia a Nuestra Señora en agradecimiento por el feliz nacimiento del delfín?
— ¿No tenía ya antes el título de Rey Cristianísimo?
— Por supuesto, pero me pregunto si mi hijo, cuando llegue a la edad de reinar, seguirá el ejemplo de su padre. Vos que lo veis a menudo, sabéis muy bien que, a pesar de ser tan joven, muestra ya una voluntad de hierro. ¡No creo que se deje imponer por un ministro, quienquiera que sea! Mientras tanto -añadió con un suspiro-, no tengo quejas del actual, que ha supuesto un cambio agradable. ¡Es un hombre encantador! Pero creo que aún no lo conocéis.
— No he tenido ese honor.
— ¡Pues bien, venid! Juzgaréis por vos misma…
La reina tenía razón. Con su gracia italiana y su mirada zalamera, Mazarino era encantador en el sentido de que desplegaba mucho encanto. Sin embargo, no gustó a Sylvie. Acostumbrada a la altanería con frecuencia despectiva de Richelieu, a su elevada estatura y a la nobleza con que llevaba la sotana, tuvo la impresión de ver una mala copia reducida. Ciertamente, Mazarino era mucho más guapo que su maestro y su sonrisa era seductora, pero no imponía respeto como su predecesor. Tal vez eso se debiera a que, pese a los diversos cargos eclesiásticos que ocupaba, nunca había sido ordenado sacerdote, y Sylvie no admitía que se pudiera ser cardenal sin ser eclesiástico. Tal vez también se debiera a que gesticulaba demasiado con las manos, unas manos hermosas, muy cuidadas y perfumadas.
A cambio de su reverencia, recibió un saludo, una sonrisa radiante y un cumplido lleno de galantería; pero ella no era Marie de Hautefort, y no intentó quedarse. Se retiró muy pronto. Lo que se dijeran aquellas dos personas no le interesaba. Sin embargo, no pudo impedir el preguntarse qué pasaría cuando volviera Beaufort y se encontrara con aquel «hijo de un lacayo italiano» instalado en el puesto del gran cardenal.
No había de tardar mucho en recibir respuesta a su pregunta. El 21 de febrero, Luis XIII cae enfermo en Saint-Germain, de tal gravedad que se instala su lecho en el Grand Cabinet de la reina, más cómodo y con mejor calefacción que sus propios aposentos, de una austeridad espartana. No por ello deja el rey de retener con firmeza en sus manos los asuntos del Estado. Se diría que el ejemplo de Richelieu le impide dar signos de agotamiento. ¡Y sin embargo, cuántos motivos de inquietud! En Inglaterra, donde reina su hermana Enriqueta, avanza la revolución dirigida por Cromwell, un burgués londinense. Todavía no se ha firmado la paz con España, a la que la muerte de Richelieu devuelve algunas esperanzas. El rey se encuentra enormemente debilitado, roído por la tuberculosis; y los remedios, sangrías y enemas de sus médicos lo postran todavía más…
Sin embargo, aún se levanta en los días siguientes. Tal vez debido a que rechaza con obstinación los pretendidos remedios de sus médicos, lo cierto es que se produce una mejoría; pero está seriamente afectado, y muy pronto dicta sus últimas voluntades. La reina sabe que será regente, pero que el jefe del Consejo será -y en este punto cabe preguntarse por los motivos del rey- su hermano, el indigno Monsieur, duque de Orléans. Bien es verdad que formarán parte de ese Consejo el príncipe de Condé, Mazarino, el canciller Séguier, el superintendente de Finanzas Bouthillier y el señor de Chavigny. Finalmente, ordena que se proceda al bautismo del delfín, al que apadrinarán la princesa de Condé y Mazarino. Será, antes de los funerales del rey, la última gran ceremonia del reinado. El pequeño príncipe, ataviado con un vestido de hilo de plata, recibe el sacramento con una gravedad que asombra a todos los asistentes. Y con la misma gravedad responde, un poco más tarde, a la pregunta que le formula su padre:

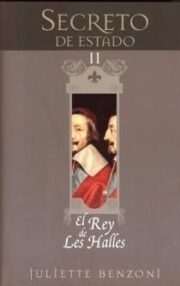
"El Rey De Les Halles" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Rey De Les Halles". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Rey De Les Halles" друзьям в соцсетях.