— Hijo mío, ¿cuál es ahora tu nombre?
— Luis XIV.
— Todavía no, pero lo será quizá muy pronto, si es la voluntad de Dios…
Sin embargo, aún transcurren varias semanas, marcadas por grandes padecimientos y breves treguas; por dos veces acude Monsieur Vincent a iluminar el lecho del enfermo con su fe ardiente, su sonrisa y sus exhortaciones llenas de bondad y sencillez. A Sylvie, que le da las gracias por haber velado por ella, el santo le dice:
— Me equivoqué al querer haceros entrar en un convento. ¡Casaos, pequeña! Necesitáis un buen esposo.
— Ya lo ha encontrado -dice Ana de Austria-, pero las circunstancias son poco favorables para celebrar una fiesta.
Los ojos oscuros y vivos del anciano se clavan en los de la joven, como si leyera lo que se esconde en el fondo de su alma.
— A pesar de todo, sería preferible casarla cuanto antes.
No era ésa la opinión de Sylvie. No ignoraba -la reina lo repetía a menudo en su presencia- que el primer gesto de Ana, una vez investida regente, iba a ser llamar de inmediato a todos los exiliados. Sylvie no era la única que deseaba apasionadamente volver a ver a François… Las dos sabían que su regreso estaba próximo.
El 13 de mayo por la mañana, Luis XIII abrió los ojos y, al reconocer al príncipe de Condé entre las personas que abarrotaban la habitación, le dijo:
— Señor, el enemigo ha cruzado nuestras fronteras con un poderoso ejército…
— ¡Sire! ¿Qué podemos…?
— ¡Dejadme… hablar! Sé… que dentro de ocho días vuestro hijo va a vencerlo y obligarlo a emprender… una vergonzosa retirada.
¡Extraña intuición la de los moribundos! Ocho días más tarde, en Rocroi, el joven duque d'Enghien expulsaría a los españoles de Francia por mucho tiempo.
Al día siguiente, 14 de mayo, entre las dos y las tres de la tarde, el rey Luis, decimotercero de este nombre, exhaló su alma pronunciando el nombre de Jesús. El mismo día, treinta y tres años antes, Ravaillac había asesinado a su padre Enrique IV.
Antes de que su esposo expirara, la reina, seguida por tres de sus damas entre las que se encontraba Mademoiselle de Valaines, había abandonado, para cumplir la costumbre, el aposento mortuorio, es decir el Château-Neuf, y se había trasladado al Château-Vieux, donde se encontraban el delfín y su hermano. El murmullo de los rezos llenaba por completo la agradable mansión de recreo en la que Ana de Austria se había instalado permanentemente desde hacía varios años.
En el momento en que el pequeño cortejo llegaba al vestíbulo, Sylvie sintió una emoción tan intensa que dejó caer el misal que llevaba en las manos. Suntuosamente vestido de terciopelo negro recamado en azabache, sobre el que resaltaba su cabello rubio, esperaba allí un hombre acompañado por tres de sus gentileshombres; un hombre que se adelantó e hincó la rodilla ante la reina.
— Señora -dijo Beaufort-, heme aquí de vuelta, convocado por monseñor el obispo de Lisieux, en respuesta a la llamada de Vuestra Majestad, y dispuesto a servirla en todo lo que se le ofrezca.
Ana de Austria le tendió la mano para que la besara, sin poder disimular la alegría que brillaba en sus ojos.
— Levantaos, señor duque, y acompañadnos…
En ese momento empezó a tocar a muerto la campana de la capilla. Todo el mundo se arrodilló y, tras unos instantes de recogimiento, la reina acabó su frase:
— … ¡A ver al rey!
Aquellas palabras, que consagraban a su pequeño alumno, hicieron estremecerse a Sylvie. El grupo entró en el viejo palacio en silencio. François marchaba junto a la reina, un paso detrás de ella, y no había visto a Sylvie, cuyo regreso a la corte ignoraba. Ella sólo veía de él los anchos hombros y la cabeza. El corazón le latía con fuerza. Por primera vez iba a ver juntos al delfín y a su verdadero padre.
En los aposentos de los infantes reales, Ana de Austria tomó a Luis en brazos y lo besó con ternura; luego dio un paso atrás y dedicó al niño una profunda reverencia antes de besar su manecita.
— Sire -dijo con una emoción que le devolvió el acento español-, tenéis ante vos a vuestra madre y vuestra más fiel súbdita. -Luego se irguió e hizo adelantarse a François, que saludó profundamente-. Este es el señor duque de Beaufort, vuestro primo y nuestro amigo, a quien os confío a vos y también a vuestro hermano. Él cuidará de vosotros: es el hombre más honrado de Francia.
El niño no dijo nada, pero la sonrisa que había tenido para su madre se borró y dio paso a una gravedad inesperada. Tendió la mano y François, rodilla en tierra, la besó. Las manos le temblaban.
Apenas hubo tiempo para decir nada más: una avalancha de personas hacía temblar las escaleras e incluso los muros del castillo. Encabezada por Monsieur y el príncipe de Condé, toda la corte, abandonando al difunto a las plegarias de los religiosos y los cuidados de los embalsamadores, se precipitaba, como en cada cambio de reinado, hacia el nuevo soberano, sin imaginar que aquel niño que aún no tenía cinco años los abrasaría con los rayos de un sol deslumbrante…
Fue una jornada extraña, en el curso de la cual el astro de François ascendió al cénit. En un instante, su poder se había hecho inmenso: la reina se apoyaba únicamente en él para tomar cualquier decisión. La primera fue que se regresaría a París el día siguiente, para mostrar el rey al pueblo y sobre todo al Parlamento, con cuya intervención planeaba Ana de Austria romper el testamento de Luis XIII: quería la regencia en exclusiva, sobre todo sin la presencia de su cuñado y de Condé. Con ello quedaba sobreentendido que le bastaría la ayuda de Beaufort. Éste, aun guardando las formas exteriores del luto, aparecía radiante de felicidad, y pensaba de forma insensata que ahora por fin podría vivir a la luz del día sus amores regios. Tanto era así que aquella misma noche tuvo un altercado con el príncipe de Condé.
Toda la corte estaba reunida en torno a la reina, y ésta se sintió de repente muy cansada. Beaufort decidió tomar medidas.
— ¡Señores, retiraos! -ordenó con voz estentórea-. La reina desea descansar.
El príncipe de Condé se sintió molesto.
— ¿Quién habla y da órdenes en nombre de la reina estando yo presente?
— Yo -respondió François-, que siempre sabré llevar a cabo lo que Su Majestad me ordene.
— ¿De verdad? Me satisface saber que sois vos, para enseñaros el respeto que me debéis…
— Ante la reina, yo no os debo nada…
— ¡Señores, señores! -intervino Ana de Austria-. No es día de discusiones.
Y luego, cuando Condé, tras un saludo muy seco, se retiraba con sus gentileshombres, suspiró:
— ¡Dios del Cielo, todo está perdido! El señor príncipe de Condé se ha encolerizado.
— No es grave, señora, y nada se ha perdido. Mañana tendréis plenos poderes y yo sabré aconsejaros.
Lo que acababa de ocurrir le encantaba. Se sentía feliz por haber bajado los humos a aquel viejo chocho que se había atrevido, para no atraerse la cólera del difunto cardenal, a negarle la mano de su hija.
La muchedumbre se dispersó y pronto no quedaron junto a la soberana, a excepción de los gentileshombres de servicio, más que las damas de la reina. Fue entonces cuando François advirtió a Sylvie, y de golpe olvidó todo protocolo.
— ¿Vos? Pero ¿qué hacéis aquí? -exclamó sin entretenerse en preámbulos.
— Ya lo veis, señor duque, sirvo a la reina. Soy su lectora… y doy lecciones de guitarra al rey Luis XIV.
— Palabra, tenéis el diablo en el cuerpo. La última vez que os vi…
— La última vez me disteis a entender que mi verdadero lugar estaba en un convento. Por desgracia, ni yo quería convento, ni el mismo convento me quería realmente a mí. Si añadís a ello que un personaje muy poderoso me sacó de allí para arrojarme a la Bastilla, en la que tal vez me encontraría aún de no ser por la ayuda de mis verdaderos amigos…
— ¿Yo no soy uno de ellos, quizá?
— Sabéis muy bien que sí-repuso Sylvie con una especie de cansancio-. Me salvasteis de un destino peor que la muerte y me llevasteis a un lugar donde pensabais que estaría segura. Gracias a vos conocí Belle-Isle y la conservo en mi corazón; pero no intentasteis saber qué era de mí, y todo lo que se os ocurrió ofrecerme, cuando hube de abandonarla, fue entrar en un convento. Y me tratasteis como si fuera una criada poco cumplidora…
Los dos se habían apartado hasta un rincón de la amplia estancia, pero sus voces, al alzarse debido a la cólera, acabaron por acallar el murmullo de las conversaciones. La reina fue hacia ellos.
— ¿Y bien? ¿Así es como se reencuentran dos antiguos amigos?
— Mademoiselle se ha enfadado -gruñó Beaufort-, cuando yo no he hecho otra cosa que asombrarme al ver aquí resucitada a Mademoiselle de l'Isle.
— Ya no se llama Mademoiselle de l'Isle, sino Sylvie de Valaines… a la espera de un nombre más ilustre -dijo Ana de Austria, sonriendo ante la sorpresa que iba a causar.
— ¿Un nombre más ilustre?
— Pues sí. Nuestra gatita será muy pronto la señora duquesa de Fontsomme, tendrá derecho al taburete y formará parte de mis damas.
— La duquesa de…
François quedó sorprendido, pero no en el buen sentido. Ni siquiera intentó disimular su disgusto, lo que hizo reír a la reina. Pero ésta recuperó su seriedad para añadir:
— Fontsomme. El joven duque se ha enamorado de ella, hasta el punto de que fue al galope hasta Tarascón para arrancar del rey la orden de liberación de su amada, injustamente arrestada como cómplice de vuestro padre en aquella oscura historia de envenenamiento. No sólo obtuvo su libertad, sino que me devolvió a Sylvie. Ahora es su prometida…
El rostro de François se tornó de hielo. Se inclinó con tanta rigidez que pareció partirse en dos.
— ¡Mis felicitaciones, señorita! Espero que por lo menos habréis pedido su autorización a Madame de Vendôme, mi madre, que os educó.
— Es inútil recordármelo -murmuró Sylvie-. Nunca olvidaré lo que le debo…
— Fui yo quien se la pidió, el primer día en que vino a visitarme después de la muerte del cardenal. Se alegró mucho, y también vuestra hermana -intervino la reina en tono seco.
— ¡Pues bien, todo va entonces de maravillas! Ahora permitid que me retire, señora. Debo hacer la ronda de las diferentes guardias del rey.
Se alejó después de un profundo saludo, sin una mirada para Sylvie, cuyos ojos se humedecieron mientras la reina, sin darse cuenta de ello, se volvía hacia las damas de servicio para proceder al coucher, la ceremonia de acostarse. Entonces una mano se posó sobre el hombro de la j oven, y una voz familiar susurró:
— Siempre hubo momentos en que me parecía estúpido, pero ahora su actitud resulta de lo más divertida.
Con un gritito de alegría, Sylvie se volvió y se precipitó entre los brazos de Marie de Hautefort que, todavía en traje de viaje, le sonreía.
— ¡Marie, por fin! Desde la muerte del cardenal, cada día he esperado vuestro regreso…
— El rey no lo permitió. Confieso que me he dado mucha prisa cuando la reina me ha enviado un coche a La Flotte. Esperaba llegar a tiempo para un último gesto de respeto y afecto. Infortunadamente, los caminos no permiten grandes velocidades…
Ahora era Marie quien tenía lágrimas en los ojos.
— ¿Le amabais más de lo que pensabais?
— Me di cuenta un poco tarde. Tal vez lo que sentía confusamente en mi interior me hizo mostrarme tan dura con él… ¡Pobre rey mío!
Con sus habituales maneras decididas, Marie se deshizo de su pena como de un manto raído.
— ¡Hablemos de vos! No hay ninguna razón para que os aflijáis por las groserías de vuestro querido François. Tienen un curioso parecido con los celos.
— ¿Celos, cuando tiene aquí mismo a quienes más ama? Madame de Montbazon y la…
— Es posible, pero eso no impide que haya adquirido desde hace mucho tiempo la costumbre de consideraros propiedad suya, y puedo aseguraros que no está contento. Yo, en cambio, estoy encantada. Cuando seáis duquesa estaréis en su mismo nivel, y Jean de Fontsomme es el muchacho más encantador que conozco.
La furia de François era tan real que hacía que se sintiera desconcertado ante sus propios sentimientos. En el momento en que tocaba con las manos la gloria suprema, en que el amor de la reina le llevaba al pináculo, en que disponía a su voluntad de la más adorable de las amantes, aquella pequeña calamidad, al recordarle su existencia, acababa de propinarle alrededor del corazón un pinchazo que no conseguía explicarse. Tal vez lo más insoportable era que, en su ingenua candidez de varón muy poco habituado a los meandros del alma femenina, pensaba que la horrible experiencia de La Ferrière habría alejado para siempre a Sylvie de cualquier posible matrimonio.

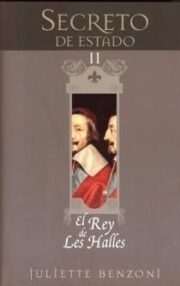
"El Rey De Les Halles" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Rey De Les Halles". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Rey De Les Halles" друзьям в соцсетях.