Sin embargo, desde su regreso a Francia, y antes incluso de ver a la reina, se había ocupado de vengarla. Con la única compañía de Ganseville había corrido, al caer la noche, a la Rue de Saint-Julien-le-Pauvre. Allí había encontrado una casa devastada, con las ventanas rotas, antela que los paseantes tardíos pasaban desviando la mirada. Sólo un hombre, sentado en un poyo, fumaba su pipa mientras contemplaba el portal arrancado de sus goznes.
— ¿Qué ha ocurrido? -preguntó Beaufort-. Se diría que ha pasado un huracán…
— El peor de todos: el de la furia popular. En cuanto se supo la muerte de Richelieu, una muchedumbre se precipitó aquí. Lo sé porque yo fui el primero en llegar, y eso movido por buenas razones. Hace varios meses hundí mi espada en el pecho de Laffemas, y él encontró la manera de sobrevivir. Había venido a concluir mi obra…
— ¡Oh! -dijo Ganseville, que estaba bastante al corriente de los chismes parisinos-. ¿Entonces sois el famoso capitán Courage? ¿A cara descubierta? ¿Dónde está vuestra máscara?
— Sólo la uso por la noche. Y vos, monseñor, sois el duque de Beaufort, el héroe de los parisinos…
— ¿Me conocéis?
— Por supuesto. Todo el mundo aquí conoce al verdadero nieto de Enrique IV. ¡El que habríamos preferido tener como rey! ¿Buscabais vos también a Laffemas, señor?
— Sí, tengo una vieja cuenta que saldar. ¿Qué ha sido de él?
— Nadie sabe nada. Ha desaparecido como si la tierra se lo hubiese tragado. Creedme, lo he registrado todo. Nada aquí, ni en Nogent. Ha conseguido escapar…
— Eso habrá que averiguarlo. Si aún vive en algún lugar, debo encontrarlo. ¡Está en juego mi honor!
— También el mío, monseñor, por más que os parecerá de escasa importancia. Es lo que pensaba cuando habéis llegado…
— ¡En ese caso, unamos nuestras fuerzas! Si os enteráis de alguna cosa, hacédmelo saber en el hôtel de Vendôme.
— Y si vos tenéis necesidad de mí, sabed que al margen de la corte de los milagros, donde es peligroso introducirse, se me puede encontrar, con el nombre del Griego, en la taberna Deux-Anges. Todos los días paso por allí un momento tal como me veis ahora.
Dicho lo cual, el truhán saludó y desapareció entre las sombras de la noche.
— Curioso personaje -comentó Ganseville-. No lo encuentro desagradable.
— Tampoco yo. En cualquier caso, puede ser un aliado interesante.
Mientras no diese con el paradero de Laffemas, Beaufort podía consagrarse por entero al servicio de la reina. Pesadas responsabilidades recaían ahora sobre los hombros del «hombre más honrado de Francia». Debía velar muy de cerca por el sagrado depósito que le había sido confiado, y con todas sus fuerzas expulsó de su interior la imagen de aquella Sylvie que, con toda evidencia, ya no le necesitaba. Por más que aquello fuera difícil de admitir…
La noche de la muerte del rey, después de inspeccionar las rondas y cuando la reina se había retirado ya a sus aposentos con sus damas, para rezar más que para dormir, François fue a instalarse en la antecámara del pequeño rey para velar allí, armado hasta los dientes, a aquel niño del que acababa de descubrir que le era infinitamente precioso. Más aún de lo que había sido su madre. Había pasado el tiempo de los amores locos. El de los hombres y el del honor llegaría con la próxima aurora…
Cuando apareció ésta, y mientras los despojos mortales de Luis XIII permanecían en soledad en los castillos de Saint-Germain abandonados por la corte, una larga caravana de carretas que transportaban muebles y baúles descendió hacia París, con destino al viejo Louvre. El cortejo del niño rey y de su madre iba detrás, en medio de una multitud. Beaufort, el organizador de aquel verdadero espectáculo, hizo las cosas a lo grande, sabedor de la importancia que tienen para el pueblo las pompas y el despliegue de las fuerzas del soberano. La carroza real que llevaba a Ana de Austria, a sus hijos, a Monsieur y a la princesa de Condé (el príncipe seguía enfadado), iba precedida por la guardia francesa, la guardia suiza, los mosqueteros, la caballería ligera del mariscal de Schomberg, los escuderos de la reina, la guardia de Corps y la guardia de la puerta. Iban detrás el Gran Escudero con la espada real, las doncellas de honor, la guardia escocesa, los cien suizos y otro regimiento de la guardia francesa que escoltaba la carroza vacía del rey difunto. Detrás aún desfilaba una multitud de carrozas, coches, gente a caballo y a pie. El lucido cortejo del flamante nuevo rey, salido a mediodía de Saint-Germain -seis horas después de la mudanza-, tardó más de siete horas en llegar al Louvre en medio de un entusiasmo indescriptible. Los parisinos, deseosos de adorar a su rey niño, habían llegado a temer que sus soberanos no quisieran residir más en la capital y prefirieran el encanto, el amplio panorama, el aire fresco y las arboledas de Saint-Germain. Sería excesivo afirmar que la reina se sintió encantada al volver a encontrarse en el viejo palacio, que un abandono de cinco años no había contribuido a mejorar. Miró abrumada las paredes sucias, los techos agrietados y las huellas dejadas por el hielo y la humedad.
— ¿Conseguiremos vivir aquí? -gimió, al tiempo que se volvía despacio para apreciar mejor los desperfectos.
— Nadie os obliga a ello, hermana -dijo Monsieur, que la había oído.
— ¿Estáis pensando en darnos hospitalidad en vuestro suntuoso palacio del Luxembourg?
— ¡Claro que no! Apenas es lo bastante grande para mí. Pero os recuerdo que el difunto cardenal legó al rey su palacio, que está aquí al lado. No podríais encontrar un alojamiento más magnífico y mejor amueblado.
El rostro sombrío de Ana de Austria se iluminó de golpe y dedicó a su cuñado una sonrisa radiante.
— ¡Tenéis mil veces razón, hermano! Mañana mismo haré que inspeccionen el lugar y tomen toda clase de disposiciones para adaptarlo como nuestra vivienda. Más tarde iré a verlo yo misma.
Mientras tanto, era preciso alojarse. Los grandes, todos ellos poseedores de mansiones en París, regresaron a sus moradas, y Sylvie, que ya no formaba parte de las doncellas de honor y no podía recortar aún más el ya reducido aposento de la reina, volvió a la Rue des Tournelles, donde fue recibida con alegría. Allí encontró también a Jeannette, que había vuelto con Mademoiselle de Hautefort, y que cayó en sus brazos llorando de felicidad. Por primera vez desde hacía cinco años, la «familia» del caballero de Raguenel se encontró reunida al completo, y aquella noche se festejó la ocasión hasta muy tarde.
La repentina y fulgurante elevación de Beaufort no dejó de sorprender a Perceval.
— Sabía que los Vendôme estaban de vuelta -dijo-. El duque César lleva aquí unos días, y atruena el faubourg Saint-Honoré con su vozarrón y con los amigos ingleses que ha traído consigo. Era un poco prematuro, porque el rey aún vivía. Dice ya que ha venido a reclamar el gobierno de Bretaña, al que tanto apego tenía. Comprendo su alegría por volver después de diecisiete años de exilio, pero un poco de discreción sería más prudente.
— Si monseñor François va a encargarse del gobierno -dijo Corentin, que volvía de la bodega y le había oído-, no veo por qué su padre habría de recatarse: ¡tendrá todo lo que pida! Monseñor François siempre ha querido mucho a su padre. Incluso pidió ser encarcelado en su lugar.
— Los afectos particulares y el gobierno de un gran reino son cesas muy distintas. Y, si queréis mi opinión, no me imagino a nuestro Beaufort como primer ministro. No es hombre de estudios y carece de habilidad.
— Todavía es joven -argumentó Sylvie, siempre dispuesta a defender a su héroe-. Con los años cambiará, madurará…
Perceval sonrió, le dio una palmada en la mejilla y encendió su pipa.
— Me extrañaría -dijo-. Por lo demás, aún no ha sido nombrado, ¡y dudo que lo sea alguna vez! Pueden hacerle almirante, general de las galeras o lo que se quiera, pero que no pongan a Francia en sus manos: hará un estropicio. Por otra parte, antes de ocupar el lugar de Richelieu tendrá que vérselas con sus enemigos, los incondicionales del difunto cardenal, y sobre todo con su herencia: el cardenal Mazarino no se ha aupado al primer plano para ceder su puesto al primer recién llegado, y mucho me temo que es un zorro lleno de recursos.
— ¿Y creéis que ese italiano lo hará mejor que él al frente del gobierno? -se indignó Sylvie-. ¡No es más que un comediante!
— ¡Un diplomático! -rectificó Raguenel-. Y eso es lo que necesita un pueblo que desea la paz…
Los días siguientes le dieron la razón.
Después de la gran sesión del Parlamento que rompió el testamento de Luis XIII para ofrecer a Ana de Austria poderes plenos y completos, después de los suntuosos funerales que llevaron al difunto rey a la cripta de Saint-Denis, el Louvre entró en un agradable período de reencuentros. A continuación de Marie de Hautefort, que recuperó su puesto de dama de compañía, el fiel La Porte, exiliado después del asunto del Val-de-Grâce, volvió con toda naturalidad a ocupar su puesto de jefe de protocolo de la reina, que le recibió con lágrimas en los ojos. Ni el uno ni la otra habían cambiado, y mucho menos Madame de Senecey, feliz de dejar su castillo de Conflans por el cargo de gobernanta de los infantes de Francia, en el que sustituyó a la marquesa de Lansac, invitada a visitar sus tierras. Reapareció también el mariscal de Bassompierre, salido de la Bastilla después de doce años de prisión empleados en escribir sus memorias. Había envejecido mucho, pero seguía siendo el mismo jovial conversador, y Perceval de Raguenel se apresuró a visitarlo. El antiguo círculo de la reina quedó así casi reconstituido, y lo mismo ocurrió con el capítulo del Val-de-Grâce, en el que la madre de Saint-Etienne recuperó el báculo de abadesa. Con todo, subsistió una ausencia, y de importancia: la duquesa de Chevreuse, la amiga de sus veinte años, exiliada casi ese mismo tiempo; la reina no se atrevió a llamarla. Tal vez hubo en ello alguna influencia de Mazarino: la duquesa conocía el secreto de la aventura con Buckingham y otros más peligrosos aún, los de las conjuras incesantes con España, cuyo punto álgido había sido la de Cinq-Mars.
Cuando finalmente reapareció, aún bellísima a pesar de sus cuarenta y tres años, siempre arrogante y dispuesta a hincar el diente a los bocados más jugosos de la rica Francia, siempre relacionada con las cancillerías de los países más hostiles al reino, se dio cuenta de que, de su antigua influencia, únicamente subsistía el recuerdo de los buenos ratos de otros tiempos. La reina la recibió con afecto, pero las dos mujeres no estuvieron mucho rato solas. Muy pronto apareció Mazarino, todo sonrisas: venía a ofrecer a la recién llegada una bonita suma de dinero para reparar su castillo de Dampierre, en el valle de Chevreuse, con la condición de que ella misma se ocupara de dirigir las obras. La duquesa comprendió de inmediato: no la querían en la corte y le remuneraban sus servicios. No rechazó el dinero, porque siempre había tenido los dientes largos, pero al abandonar el palacio se llevó consigo una rabia bien disimulada, un odio consistente por Mazarino y un rencor nuevo hacia la reina. Se fue decidida a vengarse un día u otro.
Los ojos atentos de Marie de Hautefort lo observaron todo con sumo interés, e iluminaron para Sylvie los meandros de aquel enorme cambalache.
— O mucho me equivoco -dijo un día a su amiga-, o nuestro François podría sufrir a no mucho tardar una amarga decepción. ¡No me gustan nada los continuos cuchicheos de nuestra reina con ese mentecato! -Se sobrentiende que, en su lenguaje, mentecato se escribía «Mazarino».
No habían llegado las cosas aún a ese punto. Los Vendôme estaban de vuelta y hacían bastante ruido, en particular el duque César, convertido en una especie de curiosidad desde la época en que se hablaba continuamente de él sin verle nunca. Apareció, pues, con gran aparato de gentileshombres para recuperar su sitio en la corte, pero, más astuto que Beaufort, hizo mil carantoñas al nuevo cardenal. Durante el exilio había soñado demasiado con el gobierno de Bretaña, que consideraba patrimonial, para no desear ardientemente recuperarlo. La muerte de Richelieu -que ostentaba el título y ejercía el cargo- lo había dejado vacante. Pero, ay, sus sonrisas no sirvieron de nada: el ansiado gobierno ya había sido adjudicado al mariscal de La Meilleraye, al que César odiaba. Al saberlo se retiró a su tienda, como Aquiles, y se dedicó a refunfuñar bajo los artesonados dorados de su hôtel de Vendôme.
Al predecir una decepción a François, Marie de Hautefort no se equivocaba, y muy pronto padre e hijo coincidieron en el odio profundo que les inspiraba el nuevo cardenal. En efecto, una vez en posesión de sus plenos poderes, la regente dejó pasar un plazo discreto antes de lanzar un cañonazo: el nombramiento de Mazarino como primer ministro. François de Beaufort creyó morir de rabia, pero se guardó mucho de protestar. Su táctica consistió en endurecer su posición y empujar al otro al rango de simple ejecutor, tanto de las voluntades reales como de las suyas propias.

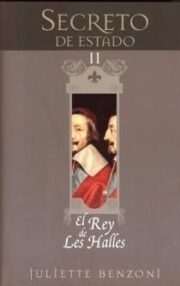
"El Rey De Les Halles" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Rey De Les Halles". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Rey De Les Halles" друзьям в соцсетях.