Por tres veces retumbó el cañón de Vincennes. El cochero refrenó los caballos y se inclinó.
— Al parecer algo sucede en el castillo, señora duquesa -dijo.
— Muy bien, Grégoire, veamos de qué se trata -dijo Madame de Fontsomme, presa de una extraña emoción.
Como cada vez que viajaba desde su casa de Conflans a su mansión parisina y viceversa, Sylvie daba un rodeo para pasar junto al torreón de Vincennes, aduciendo que prefería pasar por la puerta de Saint-Antoine. Así tenía la ocasión de contemplar la vieja torre y permitir a su corazón latir con un poco más de fuerza, al ritmo de un pasado agridulce, doloroso con frecuencia pero poseedor de un secreto encanto. Allí arriba, cerca de las nubes y lejos del suelo, guardado como el tesoro más precioso, vivía en cautiverio aquel a quien todavía llamaba François…
¡Cinco años! Pronto se cumplirían cinco años de prisión de aquella fiera atrapada en la trampa por una rata vestida con la púrpura cardenalicia. Cuando pensaba en ello -lo que ocurría a menudo-, la joven duquesa de Fontsomme no podía evitar una punzada de remordimiento, porque para ella aquellos cinco años habían sido muy dulces, al lado de un esposo ausente con frecuencia -la guerra se había recrudecido tal vez aún más que en la época de Richelieu- pero cariñoso, lleno de atenciones y más enamorado, si cabía, desde que ella le había dado, dos años antes, una pequeña Marie con la que estaba entusiasmado y cuyos padrinos habían sido el joven rey Luis XIV y la ex Mademoiselle de Hautefort, ahora duquesa de Halluin por su matrimonio con el mariscal de Schomberg.
Llegaba a suceder que aquella felicidad confortable la engañaba sobre el estado real de sus sentimientos, pero cuando veía las murallas de Vincennes, su corazón, tan sensato, dejaba de latir por un instante. Y lo mismo le ocurría cuando en un salón -a pesar de que los frecuentaba muy poco- coincidía con Madame de Montbazon, cuya fidelidad al preso era algo casi proverbial, hasta el punto de que corría una canción popular sobre el tema:
Beaufort est dans le donjon
Du bois de Vincennes
Pour supporter sa prison
Avec moins de peine
Zeste, zeste,
Il aura sa Montbazon
Deuxfois la semainer
. [15]
El verse colocada así en la categoría de las mujeres públicas a las que se admitía en las cárceles reales para aliviar la soledad de los presos, no parecía ofender a la altiva duquesa. ¡Muy al contrario! Llena de orgullo y sin preocuparse de un marido anciano al que el asunto no molestaba lo más mínimo, ella respondía a quienes le preguntaban y daba noticias cuyas primicias reservaba para Madame de Vendôme y Madame de Nemours, pero que a Sylvie siempre le provocaban un deseo salvaje de estrangularla.
Sabía, sin embargo, cuánta necesidad tenían de aquel consuelo su bienhechora y su amiga de la infancia, porque desde el arresto de François la suerte de la familia no tenía nada de envidiable. El duque César se había visto obligado a huir de su castillo de Anet debido a la «visita» de las gentes del rey, y había vuelto a tomar el camino del exilio, pero ahora ya no en Inglaterra, donde, ay, los «cabezas redondas» dirigidos por Cromwell se habían rebelado contra el rey Carlos I y la reina Enriqueta, su cuñado y su hermana. Había marchado a Italia y, después de visitar Venecia y Roma, se había instalado en Florencia. En compañía de algunos gentileshombres fieles y de un ramillete de guapos jovencitos, llevaba allí su habitual vida disipada, que contrastaba con la de su hijo mayor, Mercoeur, encerrado en Chenonceau y preguntándose sin cesar si un eventual ataque no le obligaría a refugiarse en el escondite disimulado en uno de los pilares del puente. Contrastaba también con la de su mujer, confinada en su hôtel del faubourg Saint-Honoré, donde, confortada por su viejo amigo el obispo de Lisieux, Philippe de Cospéan, y por la cálida amistad de Monsieur Vincent, se esforzaba en conseguir que su François por lo menos tuviese un proceso justo, tanta era su seguridad de que saldría libre de cargos. Su hija era asimismo una gran ayuda para ella; y, fiel a sí misma, Françoise de Vendôme siempre encontraba tiempo para la tarea a la que había consagrado sus mejores energías: socorrer a las prostitutas, libres o encerradas en burdeles. Naturalmente, Sylvie visitaba con frecuencia a la madre y a la hija.
Mientras tanto, en Vincennes la voz de bronce del cañón seguía manifestando una agitación desacostumbrada. Sylvie ordenó detener su carruaje bajo los árboles y envió a uno de sus dos lacayos a informarse. Cuando regresó después de unos minutos interminables, a ella le sorprendió su rostro sonriente.
— ¿Y bien? -preguntó.
— ¡Grandes noticias, señora duquesa! Monseñor el duque de Beaufort acaba de evadirse…
A Sylvie le dio un vuelco el corazón.
— Se diría que eso os alegra, amigo mío.
— ¡Oh, sí! No necesito decir a la señora duquesa cuánto quiere la gente sencilla al señor de Beaufort. París va a saltar de alegría cuando sepa que se le ha escapado a Mazarino.
El regocijo empezaba al parecer en los propios servidores de Sylvie, muy unidos a su joven ama, de la que conocían las ideas poco conformistas; bajaron de sus asientos y se abrazaron antes de volver al lado de ella.
— No es necesario preguntar a la señora duquesa si está contenta también -dijo el viejo Grégoire, el cochero, último titular de una dinastía dedicada al servicio de los Fontsomme desde la Edad Media, y que por ello se permitía algunas familiaridades.
— Es verdad, estoy contenta-dijo Sylvie-. ¿Se sabe cómo ha ocurrido?
— No muy bien. Al parecer bajó por una cuerda desde lo alto del torreón; la cuerda era corta y tuvo que saltar. ¡Pero lo que sí es seguro es que está fuera!
— Bien. Intentaremos averiguar algo más. ¡Ve al hôtel de Vendôme!
Los tres hombres no se lo hicieron repetir, treparon cada cual a su lugar y la carroza reemprendió la marcha mientras Sylvie se recostaba en los cojines de terciopelo. ¡Así que él estaba libre! ¡De modo que la predicción se había cumplido! En efecto, desde hacía varios meses Mazarino vivía momentos difíciles por culpa de un cierto Coysel, que había profetizado que por Pentecostés Beaufort estaría libre. El italiano, supersticioso, se esforzó en restar importancia a un tema que le angustiaba, pero de todos modos había hecho que se reforzara la guardia del prisionero. ¡Y hoy, día de Pentecostés, había ocurrido! Oh, Sylvie no necesitaba un gran esfuerzo de imaginación para ver, sobre la pantalla de sus párpados cerrados, galopar a François con el cabello al viento a través de campos y bosques, ebrio por la libertad recuperada y por una felicidad fácil de adivinar. Pero ¿quién galopaba a su lado, y adonde se dirigía?
La joven veía dos respuestas a esas preguntas: Madame de Montbazon, que habría ido sin duda a esperarle, disfrazada probablemente, y el castillo de Rochefort-en-Yvelines que pertenecía al marido, aún gobernador de París, y en el que Mazarino no se aventuraría a entrar.
En efecto, admitiendo que en alguna ocasión la hubiera tenido, la popularidad de Mazarino estaba en su nivel más bajo. El pueblo, sujeto durante tanto tiempo bajo el puño de hierro de Richelieu, no veía apenas diferencia entre el florentino Concini, que tanto peso había tenido en la regencia de María de Médicis, y «Mazarini», siciliano de origen, cuya sotana proyectaba su sombra púrpura sobre Ana de Austria. Para el pueblo, los dos entraban en el mismo saco: el de los favoritos ocupados en las graciosas fluctuaciones de sus caudales antes que en el bien del Estado. En tales condiciones, por mucho que fuera el genio de Mazarino, nunca se le valoraría. Dios sabe, sin embargo, que no era tarea fácil mantener la política de Richelieu en el interior, y sobre todo en el exterior, donde la guerra proseguía interminable. Era verdad que las victorias del ex duque d'Enghien, ahora príncipe de Condé, contenían al enemigo fuera de las fronteras, pero desde hacía casi cuatro años, el Congreso de Westfalia se esforzaba por poner punto final a una guerra que asolaba gran parte de Europa, enfrentando entre sí al rey de Francia, al de España, al emperador, y al rey y luego la reina de Suecia.
En el interior del reino, Mazarino se veía obligado a contar con Condé, consolidado gracias a sus victorias y cuya ambición rebasaba cualquier medida: no paraba de reclamar nuevos títulos y honores, y no ocultaba que aspiraba al puesto de primer ministro.
De hecho, la gran victoria de Mazarino en aquel momento la había conseguido sobre la regente. Había convertido a aquella española tan firmemente sujeta a los intereses de su patria, en una verdadera reina de Francia, dispuesta a arrasarlo todo en beneficio de la gloria futura de su hijo, y que sólo le escuchaba a él, apartándose de todos los que la habían servido, amado y apoyado. Llegó a decirse que se había casado con él en secreto.
El poder del cardenal, sin embargo, aún era frágil. La guerra incesante cuando la paz parecía estar a las puertas, la sangría de vidas humanas, y su corolario, los aumentos constantes de impuestos, exasperaban los ánimos, sobre todo porque un año antes el Parlamento de París se había visto obligado a votar, a regañadientes, veintisiete artículos de contenido casi exclusivamente fiscal. Desde entonces la indignación dominaba a los parlamentarios, hasta el punto de llevarles quince días antes, el 13 de mayo de 1648, a votar el arrêt d'Union, acta de desobediencia formal que permitía a los diputados de las cuatro Cortes soberanas reunirse sin autorización del rey (por consiguiente, también del cardenal) para reformar el Estado. Desde entonces, las miradas de los parisinos se volvían más y más hacia el torreón de Vincennes en el que su príncipe favorito, la víctima más ilustre de Mazarino, vivía su injusta cautividad.
En todo caso, la noticia de la evasión corrió por París más deprisa que los caballos de Sylvie. Cuando llegó al hôtel de Vendôme, tuvo que cruzar entre una aglomeración de carruajes de personas que, al salir de las vísperas, se habían precipitado a dar testimonio de su entusiasmo a la madre del héroe. Dada la fiesta que se celebraba aquel día, los buenos parisinos no estaban lejos de pensar en un milagro obrado en su favor por el Espíritu Santo. Se necesitaba al menos una ayuda divina para haber adormecido el celo de los guardianes -el príncipe estaba vigilado à vue (permanentemente a la vista)- y dado alas a François de Beaufort… Sin embargo, todos abrieron paso a la carroza de Sylvie, que desde su matrimonio se había sumado a las tradiciones caritativas de las duquesas de Fontsomme con el ardor que ponía en todas las cosas. Tanto en su hôtel de la Rue Quincampoix como en su casa de campo de Conflans, todas las miserias recibían socorro y consuelo. Además, flanqueada por dos lacayos cargados con grandes cestos de viandas, visitaba a personas postradas en sus jergones por la enfermedad, cuya dirección le era proporcionada por Monsieur Vincent, amigo suyo desde la infancia. De modo que a Grégoire le bastó gritar: «¡Paso a la duquesa de Fontsomme!», para que todos se apartaran con un murmullo de simpatía.
Casi más difícil fue abrirse paso en la sala de Madame de Vendôme, abarrotada de personas que hablaban todas a la vez. Allí se habían reunido todos los amigos, y la madre de François, abrumada por tantas muestras de cariño, pasaba de los brazos de una a los de otra, a pesar de los esfuerzos de Monsieur Vincent y del obispo de Lisieux por librarla de perecer ahogada. Sylvie ni siquiera intentó aproximarse a ella y se dirigió a Madame de Nemours, que se ocupaba en que todos pudieran brindar a la salud del evadido.
Elisabeth resplandecía de alegría y no paraba de repetir el subterfugio mediante el cual había podido, con ayuda de algunos amigos leales, sacar a su hermano de las prisiones reales.
— ¡Un pastel! ¡Un simple pastel cuyo relleno ayudé a preparar! Dentro había una cuerda de seda muy resistente, un bastón para sostenerse, dos puñales y un narcótico destinado al oficial La Ramee, al que el señor de Chavigny, alcaide de Vincennes, había encomendado de forma especial la vigilancia de mi hermano.
— Ese pastel debía de ser enorme -dijo alguien.
— En efecto, pero François lo había pedido para veinte personas, dado que los postres que le enviábamos siempre iban a parar a los soldados encargados de su custodia.
— Bien, pero sin duda habréis conseguido alguna ayuda en el interior de la fortaleza -dijo una dama de voz chillona a la que Sylvie no conocía, pero aun así le contestó:

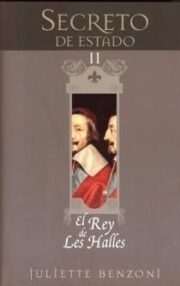
"El Rey De Les Halles" отзывы
Отзывы читателей о книге "El Rey De Les Halles". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El Rey De Les Halles" друзьям в соцсетях.